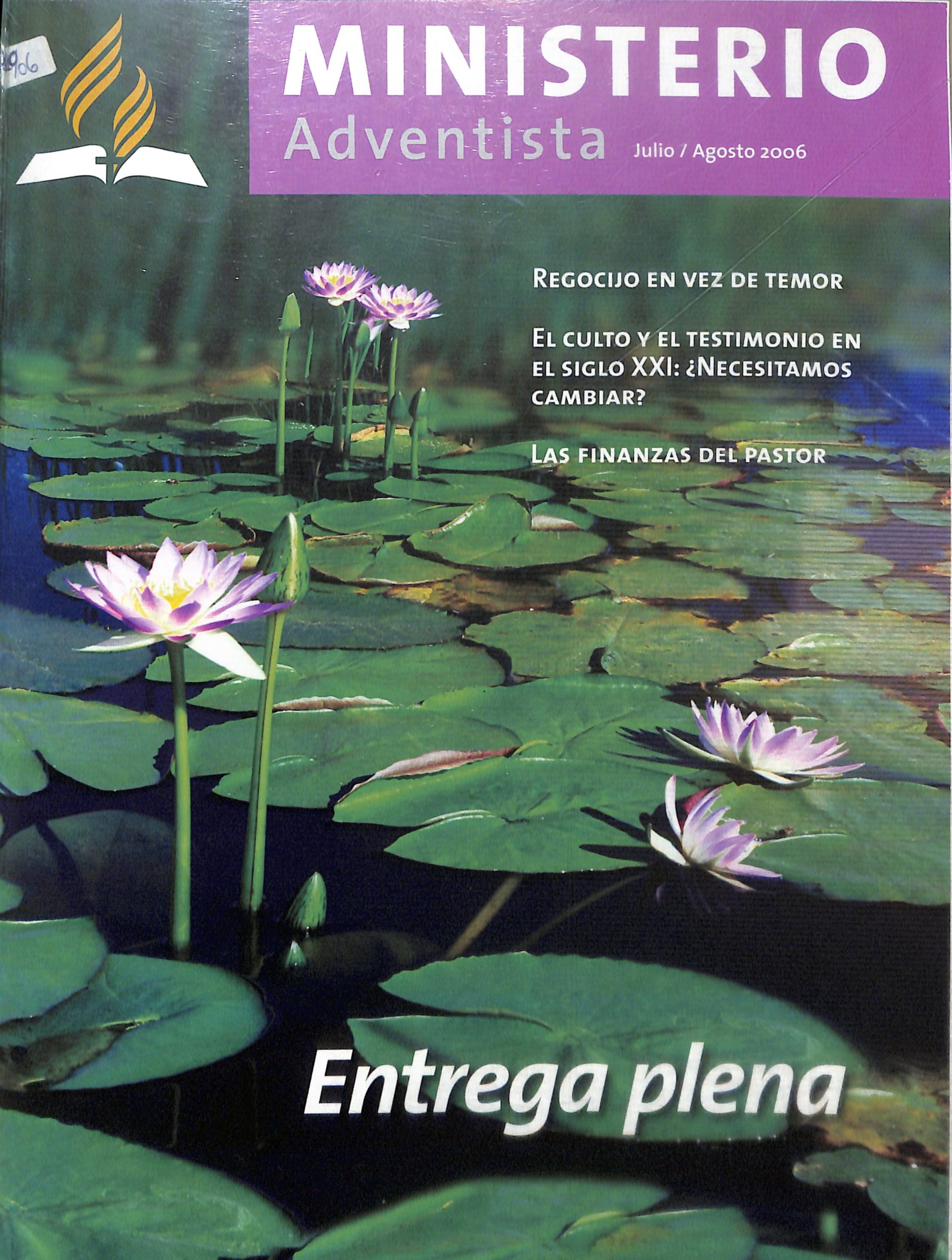Las calamidades que siempre se manifestaron en este planeta, se han acentuado en estos últimos días.
La palabra “terremoto” viene del latín, más específicamente del término terraemotus, que significa “movimiento de tierra” Con esta palabra nos referimos a cualquier vibración de la corteza terrestre provocada por la acomodación de material rocoso y subterráneo. Según los especialistas, la corteza terrestre -denominada litosfera- no es compacta, sino constituida por grandes bloques de rocas, que se conocen como placas tectónicas. Esas placas, impulsadas por fuerzas que se manifiestan en el interior del planeta, de vez en cuando sufren dislocaciones y hasta rupturas, generando ondas sísmicas que se propagan longitudinal y transversalmente por la corteza terrestre. El resultado de ello se siente en la superficie con intensidades que varían desde un pequeño estremecimiento hasta un terremoto de grandes proporciones.
De acuerdo con una teoría muy difundida entre los estudiosos, la corteza terrestre está dividida en diez placas que, a semejanza de las piezas de un rompecabezas, encajan unas con otras y están una al lado de la otra, sepa radas por fallas geológicas primarias. Esas placas “flotan” sobre una pasta incandescente constituida por magma -material orgánico y mineral en combustión a altísima temperatura- ubicada en la astenósfera, que es la capa que se encuentra inmediatamente de bajo de la corteza terrestre.
Como consecuencia de la presión que viene de abajo, a veces una placa se rompe, y deja pasar gases y material en combustión, lo que caracteriza una erupción volcánica. La fricción producida por la ruptura provoca vibraciones sísmicas que se pueden sentir a miles de kilómetros de distancia. Por eso, una erupción volcánica importante con toda seguridad producirá un terremoto. Y, cuando esa ruptura se produce en el fondo del mar, además de un terremoto también se produce un maremoto, como ocurrió el 26 de diciembre de 2004 en el sudeste de Asia y en África Oriental.
Entre las placas se encuentran las fallas geológicas primarias, que permiten dislocaciones y vibraciones. La falla de San Andrés, que pasa por la costa de California, llama la atención no solo por implicar regiones densamente pobladas, sino principalmente por su complejidad: de ella proceden ramificaciones que se subdividen en numerosísimas fallas secundarias. En otras palabras, la región está apoyada en una verdadera malla de rajaduras, lo que significa que la zona posee uno de los suelos más inestables del planeta. No es casualidad que cerca de cien temblores sacudan a California cada año. El 18 de abril de 1906, un terremoto de magnitud 8,3 en la escala de Richter destruyó casi toda la ciudad de San Francisco. Sorprendentemente, la cantidad de casos fatales fue relativamente baja: solo unos 700. Pero los científicos advierten que un terremoto aún más terrible puede producirse en esa región en cualquier momento.
Terremotos en el Brasil
La República del Brasil está asenta da sobre una capa más o menos estable, lo que implica la posibilidad de que el país no sufrirá terremotos de vastadores.
Pero no hay que albergar falsas seguridades. El territorio del Brasil incluye pequeñas fallas geológicas y líneas sísmicas, de manera que ciertas zonas están sujetas a terremotos. Ceará, el 20 de noviembre de 1980, fue sorprendído por un terremoto. Y la región de la Sierra del Tumbador, en Mato Grosso, fue el lugar del terremoto más grande ocurrido en el Brasil, el 31 de enero de 1955, que alcanzó 6,6 grados de la es cala de Richter. Pero, como ocurrió en una región deshabitada, no hubo víctimas. En ese mismo lugar ocurrió otro terremoto, de 5,0 grados de la misma escala, el 23 de marzo de 2004.
El 23 de julio de 1976, el Municipio de Primero de Mayo, a 560 kilometros de Curitiba, sintió 27 temblores, razón por la cual muchas familias abandonaron la ciudad. Aproximadamente 9 semanas más tarde, la tierra tembló durante 12 segundos en toda la zona urbana de Corazón de Jesús, a 70 kilómetros de Montes Claros, Minas Gerais. Sus 3.500 habitantes fueron víctimas del pánico.
La ciudad más grande del Brasil, Sao Paulo, se levanta sobre una falla que recibe el nombre de Tieté, razón por la cual sus habitantes a veces sienten temblores. Los barrios de Santa Cecilia, Perdices, Pompeya y Piñeiros, y el centro de la ciudad, por ejemplo, fueron sacudidos por un temblor con una intensidad de entre 1,2 y 2 grados de la escala de Richter, entre las 22 y las 24 del 29 de noviembre de 1976. Muchos se despertaron asustados y salieron a la calle en piyama y camisón. Unas semanas antes, precisamente el 5 de octubre, Diadema, en la región de ABCD, ya había sentido un temblor que produjo rajaduras en algunas paredes. A veces se sienten pequeñas repercusiones de sismos más importantes ocurridos fuera de las fronteras del Brasil, y que llegan hasta ese país en forma de temblores atenuados. Por ejemplo, en junio de 2004, los habitantes de Sao Paulo y de la región de Campiñas sintieron un leve temblor que, según se supo después, era consecuencia de un terremoto ocurrido en el norte de la República de Chile. En esa oportunidad, también hubo temblores en Goiás y en el Distrito Federal.
El “factor inestabilidad”
El pecado es el principal factor de desequilibrio en el planeta, y la inestabilidad geológica sobre la que estamos es consecuencia de él. No puedo creer que la tierra haya sido originalmente afirmada por el Creador sobre oscilantes placas tectónicas rodeadas por fallas. Creo que, cuando salió de las manos de su Hacedor, la tierra era un conjunto armónico, perfecto y sólidamente afirmado. Una corteza maciza, compacta, inconmovible, servía de fundamento al planeta que había sido destinado a ser el hábitat de la especie humana. Como dice el poeta de Israel, Dios “afirmó el mundo para que no se mueva” (1 Crón. 16:30, DHH). Pero la rebelión se extendió, lo que produjo inestabilidad, inconsistencia, fragilidad y riesgo.
Para muchos geólogos, la formación de las placas tectónicas y las fallas geológicas se produjo a través de millones de años. Para los que creemos en la Biblia, las formó el diluvio universal que cayó sobre la tierra unos 16 siglos después de la Creación. Los antediluvianos no debieron de haber sabido nada ni de temblores ni de terremotos. Pero, en ocasión del diluvio “fueron rotas todas las fuentes del grande abismo” (Gén. 7:11). “Los fundamentos del abismo también se rompieron. Chorros de agua surgían de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando rocas macizas a cientos de metros de altura, para luego caer y sepultarse en las profundidades de la tierra” (La historia de la redención, p. 67). La corteza terrestre literalmente se fragmentó, y así se crearon las con diciones para futuros terremotos.
Además, la furia de las aguas literalmente tragó a hombres, animales y plantas, y los llevó a las profundidades donde, por el efecto de ciertas sustancias químicas, se convirtieron en ese material en combustión que está debajo de la corteza terrestre, y que es la pasta incandescente a la que nos referimos al principio. “En ese tiempo, inmensos bosques fueron sepultados.
Desde entonces se han transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy en día, y han producido también enormes cantidades de petróleo. Con frecuencia, la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra
[…]. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor, y ocasiona terremotos, volcanes y brotes ígneos. Cuando el fuego y el agua entran en contacto con las capas de roca y mineral, se producen terribles explosiones subterráneas. A esto siguen erupciones volcánicas, pero a menudo ellas no dan suficiente escape a los elementos encendidos que conmueven la tierra. El suelo se levanta entonces y se hincha como las olas de la mar, aparecen grandes grietas […]” (Patriarcas y profetas, p. 99).
Puesto que conoce las leyes naturales, Satanás puede, naturalmente, provocar terremotos. Ciertamente el que se complace en destruir, especialmente vidas, está detrás de muchas de las catástrofes que han castigado a este planeta. Pero los terremotos también cumplen un propósito divino, como los que ocurrieron cuando Jesús murió (Mat. 27:51-54), cuando resucitó (Mat. 28:2), y cuando Pablo y Silas estaban encerrados en la cárcel de Filipos (Hech. 16:26).
El hombre también puede causar terremotos, y lo ha hecho, por medio de explosiones subterráneas y por las inundaciones causadas por las grandes represas artificiales.
Una señal del fin
Los terremotos son definidamente una señal de la proximidad del regreso de Jesús. “Habrá grandes terremotos”, dijo él en su sermón profético (Luc. 21:11).
Pero, en verdad tenemos noticias de terremotos desde hace muchísimo tiempo (1 Rey. 19:11; Amos 1:1; Zac. 14:5; Hech. 16:26). ¿Qué contribuye entonces a que los terremotos de nuestros días sean una señal del fin? Precisamente el hecho de que las predicciones proféticas se refieren a ellos.
Por ejemplo, consideremos el terremoto de Lisboa del 1 de noviembre de 1755, que marca la apertura del sexto sello (Apoc. 6:12). No se trata de que hayamos escogido al azar este terremoto entre otros. Al tomar en cuenta dónde y cuándo ocurrió, como asimismo el hecho de que forma parte del cumplimiento de otras profecías relacionadas entre sí (como el oscurecimiento del sol en 1780, el fin de la supremacía papal de 1798, la caída de las estrellas de 1833 y el fin de las 2.300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 en 1844 -acontecimientos importantes que señalan la llegada del tiempo del fin), el terremoto de Lisboa se ajusta perfectamente a todas esas profecías.
Otro punto que debemos tomar en cuenta es el alarmante aumento de devastadores terremotos, especialmente a partir de 1755. Si lo analizamos bien, los males que siempre caracterizaron la vida en este planeta se han acentuado en estos días finales. Por ejemplo, la inmoralidad de Sodoma ha alcanzado proporciones mundiales (Luc. 17:28-30). Las guerras -que ya las había en tiempos de Abram (Gén. 14:1, 2)- aumentarían con el paso del tiempo hasta llegar a los conflictos mundiales del tiempo del fin (Mat. 24 6, 7).
Lo mismo ocurre con los movimientos sísmicos. La profecía anuncia para el fin no solo grandes terremotos, sino también que ocurrirían en muchos lugares (Mat. 24:7; Mar. 13:8). Estos prenuncios hablan de una intensificación. Las diferentes estaciones sismológicas, establecidas en puntos estratégicos en todo el mundo, registran la ocurrencia de millones de vibraciones sísmicas por año, entre las cuales hay, en promedio, 18 terremotos grandes y unos 120 temblores de cierta magnitud.
Para ilustrar el carácter avasallador de los terremotos de nuestros días, mencionaremos uno de 9 grados de la escala Richter, ocurrido en el sudeste de Asia, que causó la muerte de aproximadamente 280.000 personas en 11 países y que provocó el tsimami que también alcanzó a países del oriente de África. Se lo considera el de más larga duración de la historia. Creó una falla submarina de 1.500 kilómetros de largo y sacudió el planeta. Frente a lo que el mundo pudo ver en este caso, las palabras de Elena de White son sumamente pertinentes: “En las escenas finales de la historia de esta tierra […]. Las aguas del abismo rebasarán sus límites. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida” (Eventos de los últimos días, pp. 22, 23).
Inmediatamente después (el 8 de enero de 2005), la región sufrió otro terremoto de menor intensidad (7,66 de la escala de Richter).
El punto culminante
La inestabilidad de la tierra ha aumentado con el transcurso de los siglos y los milenios. Como dice el profeta: “Será quebrantada del todo la tierra, enteramente desmenuzada será la tierra, en gran manera será la tierra conmovida. Tambaleará la tierra como un ebrio, y será conmovida como una choza” (Isa. 24:19, 20). Será un terremoto lo suficientemente fuerte como para quebrantar el mundo, abrir las sepulturas de los justos y preparar el regreso de Jesús.
Al comentar acerca de los elementos destructores que oportunamen te se abatirán sobre la tierra, como consecuencia de las nuevas circuns tancias generadas por el diluvio, Elena de White dijo: “Estas maravillosas manifestaciones serán más frecuentes y terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, como señales de su rápida destrucción […]. Las más terribles manifestaciones que el mundo jamás haya visto serán presenciadas cuando Cristo vuelva por segunda vez […]. Cuando se unan los rayos del cielo con el fuego de la tierra, las montañas arderán como un horno, y arrojarán espantosos torrentes de lava, que cubrirán jardines y campos, aldeas y ciudades. Masas incandescentes fundidas, arrojadas en los ríos, harán hervir las aguas, arrojarán con indescriptible violencia macizas rocas, cuyos fragmentos se esparcirán por la tierra. Los ríos se secarán. La tierra se conmoverá; por doquiera habrá es pantosos terremotos y erupciones (Patriarcas y profetas, pp. 99-101).
Ahora nos corresponde preparamos de tal manera que podamos permanecer de pie en el día final, amparados en el poder de la gracia. Junto a eso, como pastores del rebaño que Dios nos confió, tenemos el deber de ayudarlo a prepararse también. Y no nos olvidemos que solo en Dios hay seguridad. Él es la Roca, el Alto Refugio y la Salvación. Quien en él confía, puede decir como David: “Es mi refugio; no resbalaré” (Sal. 62:6). En ningún momento, en ninguna circunstancia. Ni siquiera en el día del regreso de Jesús.
Sobre el autor: Profesor de Teología y coordinador de posgrado del Seminario Teológico de la UNASP, Engenheiro Coelho, Sao Paulo, Rep. del Brasil.