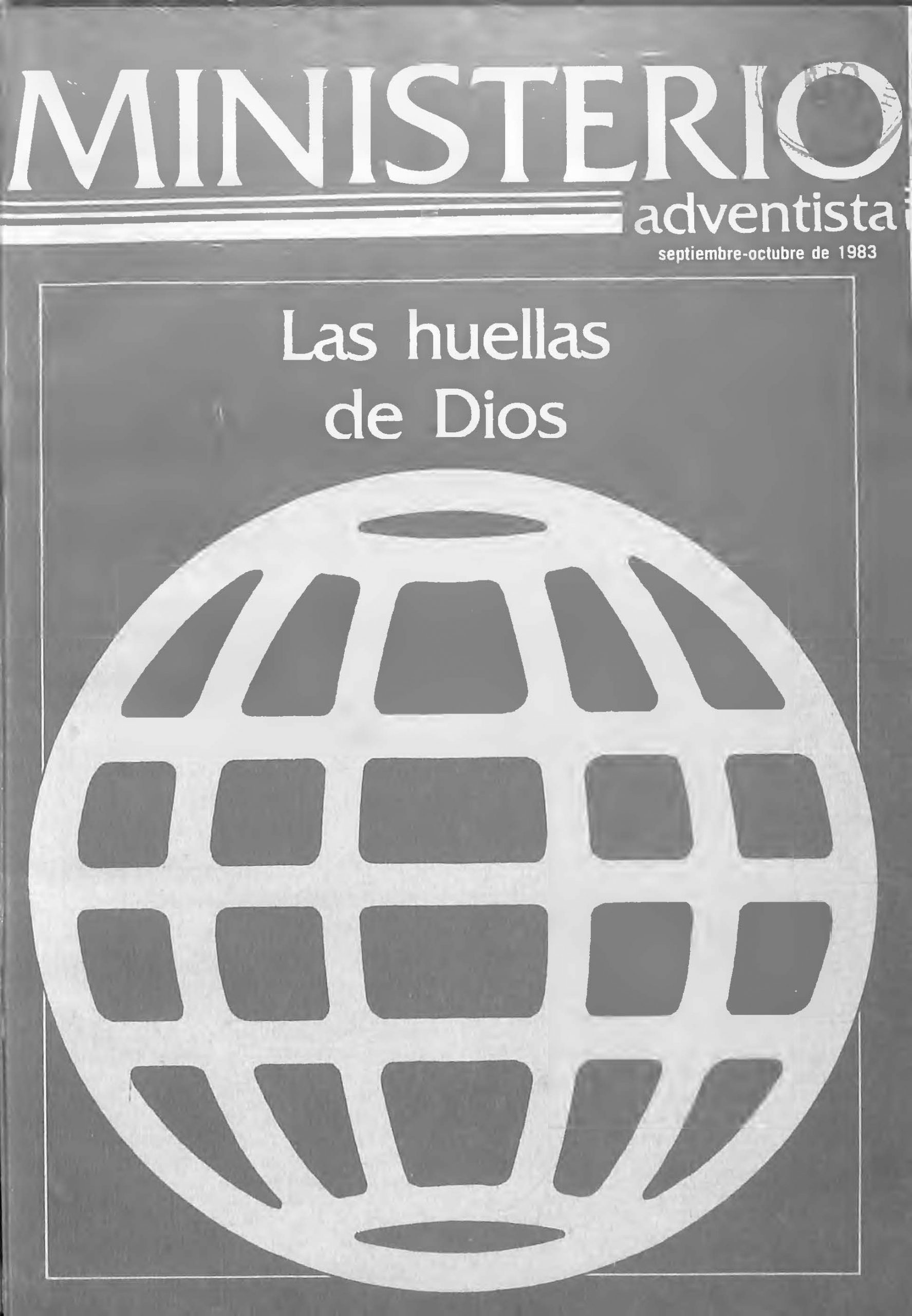¿Cómo podemos hacer para que nuestros sermones no sean aburridos, confusos y difíciles de seguir? ¿Qué criterios podemos usar para juzgar el que acabamos de preparar, tanto en cuanto a contenido como a presentación?
Ningún ministro quiere ser un predicador aburrido. A ningún ministro le gusta pensar que sus parroquianos esperan cada uno de sus discursos con una especie de resignado presentimiento. Ningún ministro quiere admitir que sus exposiciones son confusas y difíciles de seguir. Pero el lamentable hecho permanece: tal es el caso en más oportunidades de las que quisiéramos admitir.
Y este triste estado de cosas persiste a pesar de que muchos de nosotros hemos (punto a nuestro favor) gastado no poca cantidad de dinero y tiempo en adquirir y leer libros acerca de cómo mejorar nuestros sermones. No obstante, las técnicas y sugerencias que pensábamos que revolucionarían nuestras presentaciones, por alguna razón no satisficieron nuestras expectativas. No es que las sugerencias no fueran válidas. Sino que como ministros ocupados tenemos dificultades en recordar -más todavía, en aplicar- la miríada de “qué hacer” y “qué no hacer” que encontramos en nuestro estudio de los libros “cómo hacer para”. Y porque estamos ocupados, a menudo juzgamos que nuestro sermón ya está listo para ser predicado con un único criterio: ¿Es éste un “buen” sermón?
Un análisis tal, ni específico ni cualitativo, de todos modos puede ser mejor que ninguna evaluación crítica. Pero podría ser mucho más beneficioso que cada ministro tomara tiempo para establecer en su propia mente cuáles son los criterios más significativos y fundamentales aplicables a cualquier sermón, sea doctrinal, devocional, evangelizador, filosófico, expositivo o apologético. Esto no pasa por alto la multitud de pequeños detalles por medio de los cuales cualquier sermón puede ser significativamente mejorado. Pero garantiza que cada sermón será críticamente examinado para comprobar que contenga al menos las cualidades básicas de un buen sermón. Tal procedimiento toma relativamente poco tiempo, pero puede hacer maravillas para mejorar nuestros sermones.
El criterio por el cual procuro preparar y evaluar mis sermones se expresa por seis preguntas sencillas, pero vitales. Las he dividido en dos categorías: contenido y construcción. Los siguientes tres puntos son la base sobre la cual evalúo el contenido de los sermones que preparo:
1. ¿Es un sermón cristocéntrico? Jesús dijo: “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Juan 12: 32). El versículo 33 aclara que estaba hablando de su muerte en la cruz. Sin embargo, no es menos cierto que si Cristo es ensalzado en el púlpito, atraerá a todos los hombres hacia Él. Donde Cristo no es ensalzado, el pueblo perece por falta del nutrimento y refrigerio que solamente Él puede proveer. Cada sermón, ya sea una exposición del Antiguo Testamento, una presentación acerca de la mayordomía cristiana o un preludio a la Santa Cena, debe ser cristocéntrico.
Hacer un sermón cristocéntrico no significa necesariamente que debemos mencionar a Cristo por nombre -aunque ciertamente nunca hablamos demasiado de Él. Más bien, hacer un sermón cristocéntrico significa que debe ser un retrato del amor de Dios en Cristo, incluso si el tema es la destrucción de los pecadores, y debe ser presentado en el contexto de la salvación ofrecida gratuitamente en Cristo. Cuando Cristo es introducido así en cada discurso, aun los temas más difíciles pueden ser manejados de modo que no contraríen o alienen a los oyentes.
2. ¿Presenta el sermón la “vida abundante”? Jesús dijo: “Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia” (Juan 10: 10). Juan escribió sus epístolas para que nuestro “gozo sea cumplido” (1 Juan 1:4). De hecho, absolutamente todo lo que Dios pide de nosotros, lo hace así porque es intrínsecamente superior a las alternativas.
Demasiado a menudo hemos dicho a la gente lo que debe hacer: hágalo o afronte las consecuencias; ¡hágalo sí o sí! Tal enfoque puede haber funcionado, o por lo menos parecía que funcionaba, en las décadas y siglos pasados. Pero hoy está irremediablemente fuera de época. Hoy necesitamos sermones que extraigan la belleza de cada faceta de la verdad de Dios. Desde el gozo derivado de compartir nuestros medios, pasando por la idoneidad y realización de una vida sana, hasta el simbolismo expresado en el bautismo, todos son temas bellos y satisfactorios por sí mismos, y deben ser presentados como tales. La vida abundante es por lejos una forma más eficaz de motivación que el temor de perdernos. Los predicadores de hoy deben ser los mejores vendedores del mundo: no los capataces más exigentes.
3. ¿He experimentado personalmente lo que estoy diciendo? Cuando se los conminó a abstenerse de predicar o enfrentar las consecuencias, Pedro y Juan declararon sin vacilación: “Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hech. 4:20). Hay algo referido a la experiencia personal que da a quien habla un entusiasmo que no puede ser refrenado. Tanto Pedro como Juan subrayaron en sus epístolas su asociación personal con Jesús. Y hasta que nosotros como predicadores podamos ponernos de pie detrás del púlpito y recomendar a nuestros oyentes lo que sabemos que es verdad por experiencia personal, nuestros discursos carecerán de autoridad y tendrán poca vida.
Predicar de la experiencia personal no significa, por supuesto, que siempre contaremos experiencias personales. Los sermones deben elevar a Cristo, no al yo. Antes bien, predicar de las experiencias personales significa que nosotros mismos habremos luchado arduamente con los problemas, hasta llegar al punto donde ha brillado luz, y espoleados por el gozo que hemos experimentado, nos volveremos hacia la expectante congregación para compartir “lo que nosotros hemos visto y oído”. Cada doctrina, cada biografía bíblica, cada exposición debe haber tocado primero la vida del predicador si ha de ser predicada de tal manera que toque la vida del oyente.
Estos son mis criterios para juzgar el contenido de mis sermones. Son sencillos, no obstante, pienso que son esenciales. Pero cualquier criterio que uno pueda desarrollar, a medida que llega a ser más familiar, se convierte no sólo en la base para una evaluación crítica sino también en una fórmula para preparar apropiadamente los sermones. Antes de mucho, los sermones satisfarán plena y naturalmente los tres requisitos mencionados.
Con todo, el simple hecho de tener algo significativo que decir no implica que automáticamente aparecerá en una forma que pueda ser fácilmente asimilado por la congregación. Se debe dar cuidadosa atención a la construcción de los sermones. Estas son las preguntas que formulo con respecto de la forma de mis sermones:
1. ¿Tengo un objetivo claro y definido, una introducción que capte la atención, y una conclusión sólida y concisa? Cada sermón debe tener un propósito claro y definido. El ministro no está bajo la obligación de ocupar un tiempo determinado en la hora de la adoración. Está, sin embargo, bajo la obligación de alimentar el rebaño. Debe tener un objetivo y cada aspecto de su sermón debe moverse siempre en dirección de tal objetivo.
No sólo el predicador debe saber hacia dónde va, sino que debe llevar consigo a su congregación desde el mismo comienzo. La gente usualmente decide si el predicador es digno de ser escuchado en los primeros minutos de su charla. Se debe dedicar un estudio cuidadoso a la manera de introducir el sermón de forma que capte la imaginación y el interés del mayor número de oyentes, jóvenes y adultos, miembros y visitas, comprometidos o no.
Lo más importante de todo es la conclusión. Los buenos predicadores emplean lo que parecería una cantidad de tiempo totalmente desproporcionada preparando los últimos dos o tres minutos de su sermón. Esos predicadores saben que a menos que la conclusión sea empática, concisa y conmovedora, el sermón habrá sido predicado mayormente en vano. Es a menudo útil tener la conclusión escrita palabra por palabra y cuidadosamente estudiada; entonces cuando se la presente, ciertas frases y palabras cuidadosamente escogidas fluirán más libremente, impulsando a la congregación a dar la respuesta deseada.
2. ¿He escogido un tema que pueda manejar adecuadamente en una sola presentación, y he descartado todo el material innecesario? Mark Twain observó que muy pocos pecadores eran convertidos ¡después de las 12! Los sermones deben ser cortos y al punto. No importa cuán buena sea la presentación, hay un límite para lo que la congregación puede digerir en una sesión. Algunos profesores de homilética insisten en que cada minuto predicado después de las 12 socava la eficacia de dos minutos predicados antes de las 12; y en el momento cuando quien habla pasa los 10 minutos, ha anulado prácticamente todo su sermón.
Obviamente algunos temas requieren más tiempo que otros. La exposición de algunos pasajes doctrinales complicados puede requerir más tiempo que un sermón devocional. Pero si el predicador, sabiendo exactamente lo que quiere decir, apunta al blanco y no se permite a sí mismo divagar en detalles no esenciales (no importa cuán interesantes sean), pueden cubrir una gran distancia en un tiempo relativamente corto. Si el predicador ve que el tiempo todavía resultará escaso aun cuando el sermón esté libre de material innecesario, probablemente deberá presentar el tema como una serie antes que como una única unidad. Y su congregación será grandemente bendecida por ello; ¡sin mencionar que ellos lo bendecirán grandemente!
3. ¿Está construido el sermón en una secuencia lógica y fácil de recordar? La clara organización por parte del predicador es un prerrequisito para la rápida asimilación de los detalles por parte de los oyentes. Si el punto A no está ligado natural y obviamente a los puntos B y C, pocos oyentes emplearán su tiempo descifrando el misterio. Más aún, lo que se estructura cuidadosamente es igualmente más fácil de recordar tanto por el predicador como por el auditorio.
Escuché un discurso de apertura de año lectivo hace once años, y hasta hoy puedo recordar cada punto presentado. Los puntos no eran excepcionalmente profundos, ni la presentación excepcionalmente dinámica. La clave de mi vivido recuerdo es la claridad de la organización del orador. Fueron sólo tres puntos, pero conducidos tan enérgicamente que todavía están conmigo hasta hoy.
Como predicadores podemos no ser los pensadores más profundos del mundo. Podemos no ser los oradores más grandes del mundo. Podemos no ser capaces de recordar -y menos implementar- todos los “qué hacer” y “qué no hacer” para construir apropiadamente un sermón. Pero si establecemos sobre nuestros sermones un sistema de control de calidad, un sistema sencillo que se convierta en el “libro de reglamentos” para nuestra preparación de sermones y la base de nuestra propia evaluación crítica; y si nos adherimos estrictamente al criterio que nosotros mismos hemos considerado esencial; nuestra predicación asumirá un tono nuevo, nuestros discursos tendrán un nuevo poder, y los buscadores hambrientos y apesadumbrados serán conducidos a Cristo donde sus almas serán satisfechas.
Sobre el autor: James Coffin es redactor asociado de Adventíst Review.