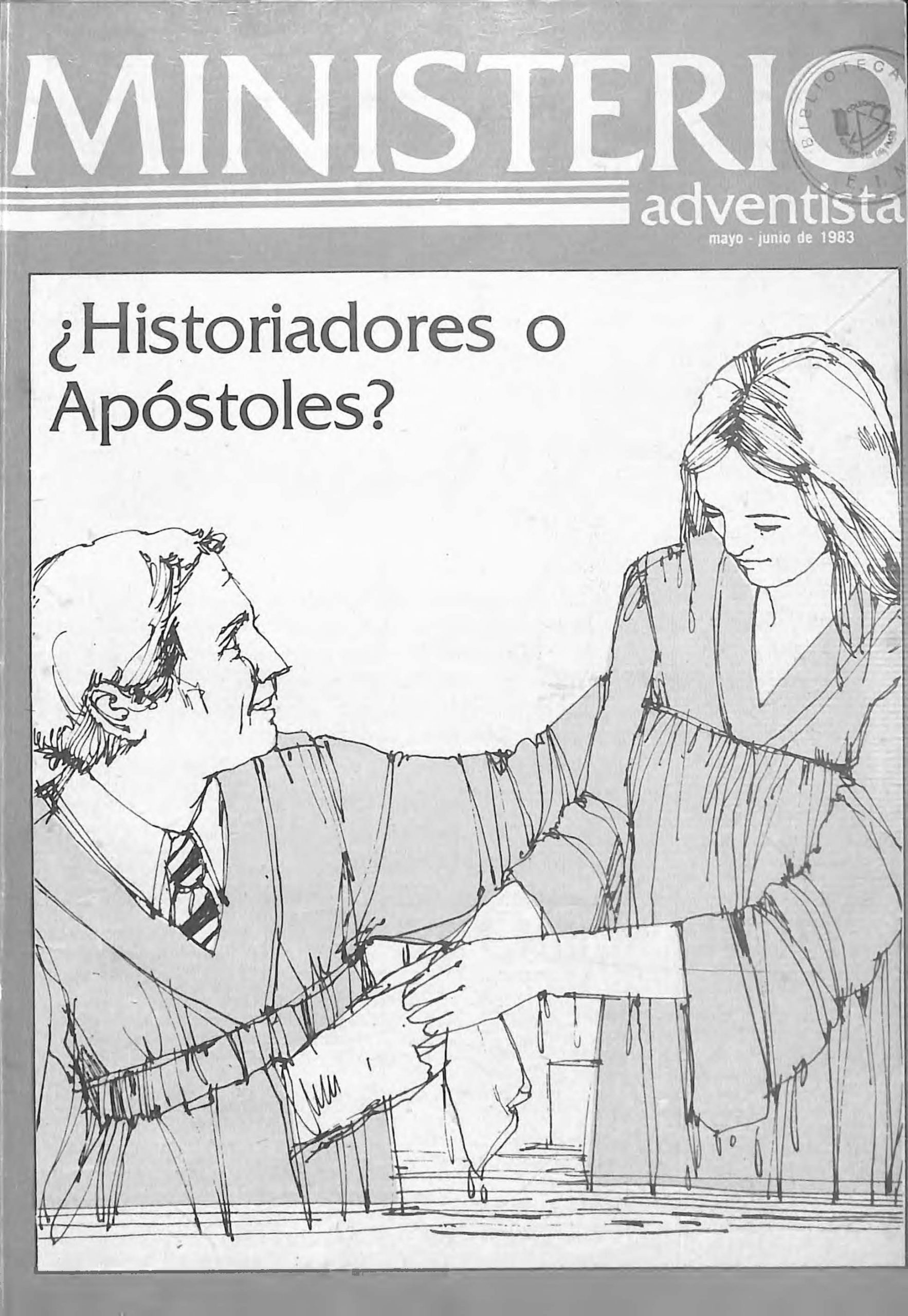Un aire de inseguridad se cernía sobre nuestro hogar mientras me preparaba para un viaje al hospital. La Navidad estaba a sólo unos pocos días de distancia, y parecía importante que la vida familiar fuera distorsionada lo menos posible. Todas las tarjetas de Navidad ya estaban escritas (y había una cantidad extra bien a mano para “los que nos olvidamos”); el árbol estaba en su lugar y bien decorado; cada botón había sido cosido, cada media remendada, cada tarea de limpieza realizada; una organista y un director de coro suplente estaban listos para los cultos de la iglesia; se habían nombrado madres sustituías, y las comidas estaban planeadas con anticipación y conservadas en el freezer.
Yacía en el hospital la noche anterior a la cirugía que habría de ser mayor y mutiladora. Mis pensamientos, sin quererlo, se dirigieron a los votos matrimoniales que había pronunciado 18 años atrás. Rodeada de amigos, flores y música suave, había contestado afirmativa, ferviente y fácilmente a estas palabras dichas por el pastor:
“¿Tomas a este hombre como tu esposo, para vivir juntos en el santo estado del matrimonio? ¿Lo amaras, honraras y protegerás en la enfermedad y en la salud; en la prosperidad y en la adversidad, y renunciando a todos los demás, te guardarás solamente para él, para amarlo y estimarlo mientras ambos viviereis?”
Tomas a este hombre. Bueno, no teníamos mucho, de manera que lo que hicimos fue “tomar”. Todo lo que poseíamos podía ser ubicado en la parte posterior de nuestro auto. No nos sentíamos desposeídos; por el contrario. Pensábamos que teníamos al mundo por la cola. No podríamos haber descripto la emoción y el entusiasmo que sentíamos.
Vivir juntos. De acuerdo con las normas actuales, dieciocho años pueden ser un buen tiempo de “vivir juntos”. Hemos tenido escaramuzas menores y algunas pocas guerras pequeñas; pero hemos aprendido a hacer la paz. Comenzamos con gloriosos planes para el futuro. Mi esposo-ministro y yo nos deleitábamos en la actividad relacionada con la iglesia. Juntos erradicaríamos el pecado.
Amar y estimar. El amor tiene muchas voces. Yo había sido escogida porque había sido amada. Había tenido niños porque había sido amada. Había tenido muchos regalos que decían: “Te amo”. ¿Pero “estimar”? Esa era la cualidad elusiva que faltaba en mi matrimonio. Ninguna unión es perfecta, y había tenido tanto de tantas cosas que no podía quejarme.
En prosperidad y adversidad. No habíamos llegado a ser ricos en cosas materiales. No podíamos pagarnos vacaciones lujosas, la casa más nueva o el último modelo de auto. Pero por lejos éramos mucho más ricos que los refugiados, las víctimas de la agresión o los sobrevivientes de la guerra y el hambre. ¡Sufríamos la incomodidad de las riquezas!
Tuvimos mucho de lo “bueno”: el primer distrito que atendimos juntos, el nacimiento de nuestros dos hijos (concebidos en amor y nacidos en medio de un gozo imposible de describir), las verdaderas amistades que hicimos dondequiera que íbamos. No “bueno”, ni “mejor”, sino “¡lo mejor!”
También hubo algo de “lo peor”. La incertidumbre de un nuevo distrito, el preguntarnos si un niño haría las decisiones correctas, ver morir a un padre anciano. Pero hicimos algo más que sobrevivir. Nuestro matrimonio creció y floreció. Los amigos perdieron a sus cónyuges en accidentes o enfermedades. Otros perdieron hijos a manos de las drogas o de religiones extrañas. Fuimos más que solamente gente de suerte; fuimos bendecidos.
En la enfermedad y en la salud. Una abundancia de buena salud inundó nuestra senda. Un hueso roto aquí, un labio partido allá, pero ninguna enfermedad devastadora… hasta ésta.
Antes de partir hacia el hospital no nos habíamos tomado de la mano, no habíamos tenido ninguna charla nocturna, ninguna referencia sutil a la posibilidad de que yo no volviera a casa. Éramos muy prácticos. Escogimos mirar hacia varios meses adelante en el futuro, cuando las cosas volvieran a la normalidad. No deseaba ninguna compañía en el camino a la sala de operaciones. Para mi familia habría de ser un asunto habitual. Papá tomaría el desayuno con los hijos, sería un típico día de ir todos a la escuela y mantener todo en orden y limpio.
Ya tarde al día siguiente el capullo hilado sobre mí por la anestesia comenzó a abrirse. Estaba regresando. A medida que la niebla se separaba, empezaba a ser consciente de un celestial aroma -elegante, lujoso, penetrante, persistente. Traté en vano de identificar la exquisita fragancia. No se alejaba; seguía cada giro de mi cabeza. Ningún perfume se parecía a éste. Volvieron los recuerdos de fiestas, niñas hermosas, nerviosos jóvenes correctamente vestidos, bodas, aniversarios, cada momento dorado grabado para siempre.
Entonces lo comprendí: una de mis flores favoritas, ¡aquí en mi habitación de hospital! Me deslicé en una somnolencia crepuscular con dulces sueños. Me desperté una vez más con ese arrobador y suave aroma. Prendido a mi almohada había un ramillete de tres magníficas gardenias, del blanco más puro y absolutamente perfectas. Una invitación a sonreír y vivir nuevamente; a danzar y cantar de nuevo; a amar y ser amada otra vez.
En aquel gesto único, sencillo y amante, mi esposo me había mostrado lo que era amar y estimar.
Sobre la autora: Eleanor Zoellner escribe desde Scottsdale, Arizona, Estados Unidos. “Este ensayo”, dice ella, “es un tributo en el vigésimo sexto aniversario de matrimonio a mi esposo Jack, ministro de la Iglesia Luterana en América”.