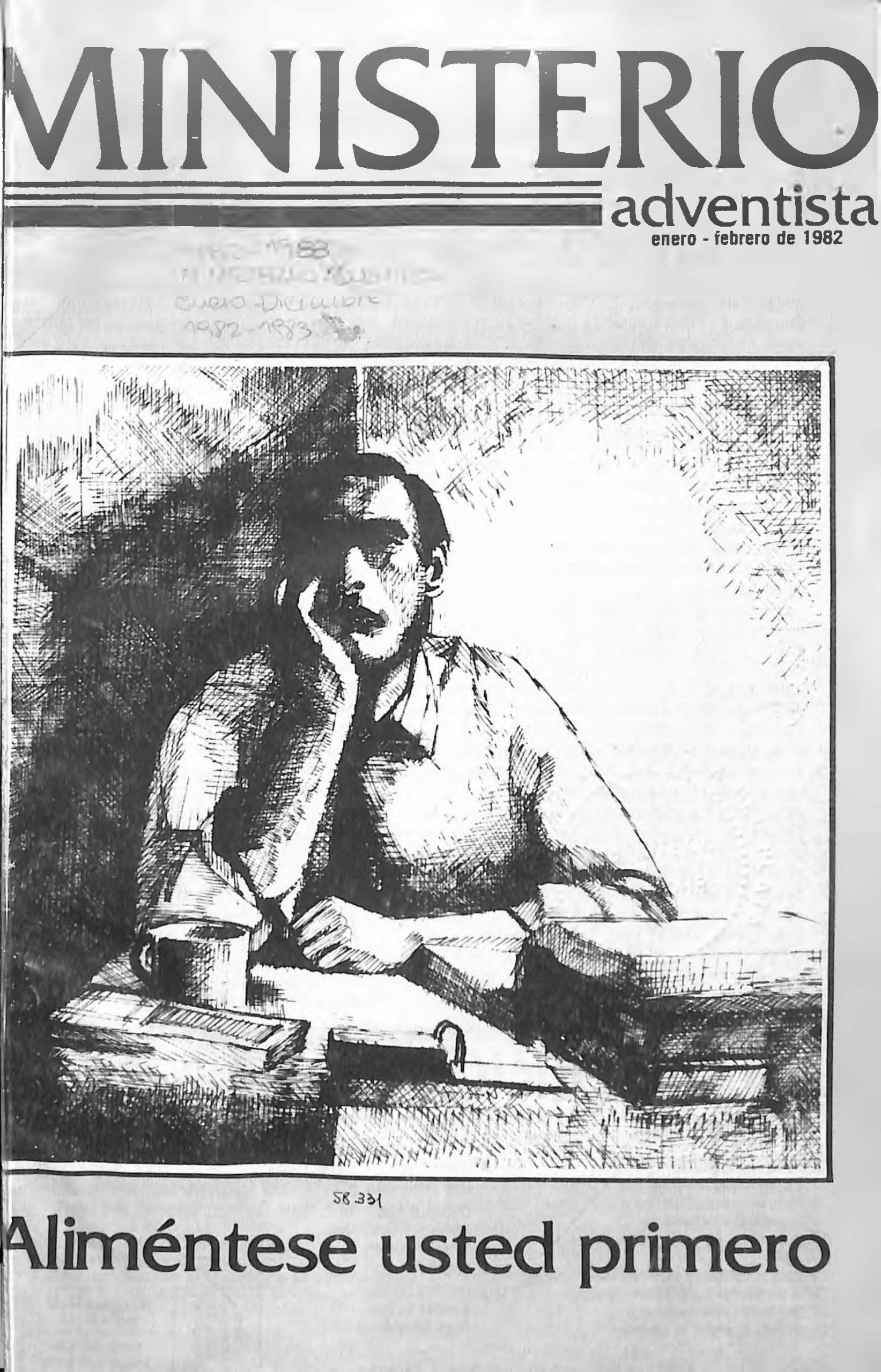Estaba predicando el octavo de una serie de diez sermones acerca de la Ley de Dios. Había elaborado lo que pensaba eran algunos puntos sensibles al definir el concepto “no robarás”. Entre todas las otras cosas que sabemos que es, robar es el fracaso en pagar las propias deudas; robar a otra su buena reputación por medio de las calumnias o de la chismografía; y tomar ventaja desleal de las necesidades de los demás. Hice notar también que el ocultar los defectos y la tergiversación de la calidad también es un tipo de robo. (Estoy seguro de que no lo ponía de manifiesto entonces, pero al mirar hacia atrás puedo ver que esta clase de ocultamiento de los defectos se aplica también a las personas ¡cuando pretenden ser algo que no son!) Al continuar, me sentí impresionado a compartir una experiencia que hasta aquel momento no había contado a ningún otro en mi familia o en la congregación. Era un asunto muy privado. Al principio resistí hasta el pensamiento de compartirlo. ¡No sólo estaban presentes mi esposa y mis hijos, sino mi madre, que estaba de visita! ¿Qué pensaría ella y todos los demás de mí? Pero, finalmente, en la coyuntura apropiada lo lancé. El templo entero quedó aún más silencioso de lo que acostumbraba cuando abrí ante su vista un episodio muy doloroso y personal de mi vida.
En mis años de experiencia pastoral, me había puesto de pie para predicar cientos de veces. Muchos de esos momentos de predicación pasados se han desvanecido en mi memoria — misericordiosamente en algunos casos, como aquella vez cuando olvidé completamente un funeral ¡en el cual se suponía que debía predicar! Hay ciertas predicaciones, sin embargo, que serán siempre exhibidas con gozo y agradecimiento en los pasillos de mis recuerdos, momentos cuando, en el mismo acto de la predicación, algo significativo ocurrió dentro de mí, tanto como dentro de mi congregación. Una de ellas fue cuando compartí esta experiencia muy personal con mi grey. Retrospectivamente, la veo como el punto de cambio en mi trabajo desde el púlpito y en mi ministerio entero. Fue una vertiente de la cual han fluido corrientes de bendiciones. Fue un nuevo enfoque de mi ministerio.
Conté acerca de una ocasión, durante mis años en la secundaria, cuando había robado un repuesto que necesitaba para mi auto. Según están ordenados los pecados por los hombres, no había sido, suponía, un pecado “grande”, pero me afligió por años. La memoria me importunó durante el colegio, me siguió al seminario, y me siguió las huellas en mi ministerio. A veces en una reunión de oración o en mis devociones privadas volvía para perseguirme. Durante las vacaciones en la casa de mis padres, ocasionalmente pasaba por la escena de mi hurto y la conciencia me aguijoneaba duramente, pero nunca pudo llevarme a enfrentar al vendedor de autos usados al que había robado. Después de todo, ¡era un ministro y la confesión ahora parecería algo ridícula! Además, racionalizaba, el repuesto que había robado no valía mucho, y el propietario mismo no era conocido por su honestidad. ¿No había sobrecargado el precio del auto viejo con el que había engañado a mi padre? Pero todo disfraz con el que trataba de cubrir el asunto nunca parecía ser lo suficientemente grueso como para taparlo. Finalmente, con angustia pedí perdón a Dios por el robo y por todas las excusas que me habían hecho evitar lo correcto. La siguiente oportunidad cuando estuve en mi hogar me obligué a visitar al hombre y le conté todo, ofreciéndole pagar. Él se vio asombrado y muy confundido. ¡No tanto por el robo sino porque había venido y confesado! No es necesario decir que rechazó mi ofrecimiento de pago. Me inundó un gran sentimiento de alivio cuando dejé su oficina. La terrible carga se había ido y yo era libre. Además, sentí un extraño acercamiento hacia este hombre que por tanto tiempo había despreciado. Había sido algo muy costoso abrirme ante él, pero valió la pena. Sus ojos nublados cuando estrechamos nuestras manos fueron la mejor prueba de ello.
Después del sermón, me paré a la salida del templo mientras la congregación salía. La respuesta de los hermanos me sorprendió. Me estrechaban la mano y decían que se identificaban conmigo. Me agradecieron una y otra vez por la historia de mi propia vida. Una pareja, nuevos en la ciudad y que buscaban una iglesia donde asistir, dijeron: “Sabemos ahora dónde queremos asistir. Usted es humano, tal como nosotros”.
En casa reflexioné por un largo rato acerca de lo que había sucedido. Estaba satisfecho con la respuesta de la congregación —no en una manera sesuda sino satisfecho porque ellos también habían buscado el perdón de sus pecados cuando me vieron alcanzar el perdón del mío. Por supuesto, estaba contento porque la nueva pareja con sus hijos asistiría a nuestra iglesia, pero confieso que no estaba tan seguro de que realmente quisiera ser “humano” como todo el resto. Después de todo, ¿no se supone que los ministros sean ejemplo para los cristianos “comunes”, que son personas bondadosas y piadosas que viven en un mundo de pecadores, pero que no son de este mundo?
Bien recluido dentro de mí, usualmente fuera del alcance de mi propia percepción, yacía el hecho de que era humano, como todos los demás, pero tristemente había llegado a creer y actuar como si un ministro no debiera bajo ninguna circunstancia revelar este hecho. “Si un hombre tiene debilidades, temores, dudas, si es de hecho un pecador en todo sentido —me había preguntado a mí mismo— ¿cómo puede dirigir? ¿Cómo puede hablar acerca de la vida recta y emplazar a su congregación a niveles más altos de vida espiritual?” Siempre había esperado, desde el primer momento cuando sentí el llamado de Dios, ser un ministro y ubicar mi lugar entre los mejores. Pero mi búsqueda de lo que había previsto como el ideal me había guiado más y más a cerrar habitaciones dentro de mí. Sellé de la vista de otros, capítulos enteros de mi vida (¡un ministro no puede contar aquello!), muchas de las experiencias personales que estaba teniendo (¡la vida de los ministros es más santa que ésa!) un amplio espectro de emociones (¡los ministros no ríen demasiado, y por cierto no se sienten deprimidos!), dudas y temores (¡los ministros no los tienen!). Exteriormente presentaría solamente lo que estuviera a la altura de mi imagen de un “buen” ministro. Por supuesto pagué el precio. Había un estancado aire de artificialidad alrededor de mi ministerio que impedía a la grey conocerme y (como me di cuenta después) me impedía que los conociera verdaderamente.
Desde aquel momento espontáneo, casi involuntario, cuando compartí algo personal en un sermón, una profunda comprensión del ministerio pastoral comenzó a invadirme. No estaba seguro de lo que había modelado mi acritud actual: la cultura, la preparación, la teología defectuosa o el empecinado aislamiento —pero tenía que admitir que nunca había compartido abierta y honestamente mi peregrinaje personal y esos cuartos internos. Cautelosa, tímidamente, trabajé para abrir mi propia vida y experiencia en mi predicación y en mi obra personal. Cosas importantes comenzaron a suceder. Me sentí mejor conmigo mismo y me sentí más profundamente comprometido con aquellos a quienes ministraba. Estaba dándoles confianza con mi ser real, ¡ellos me estaban aceptando, me mostraban amor! Como respuesta, los amaba aún más. Después de cierto período, observé que algo igualmente maravilloso estaba sucediendo en la vida de muchos en mi congregación. Sintiendo de algún modo que yo también tenía luchas, conflictos, dolor y dudas en la vida cristiana, ellos empezaron a ser más honestos, abiertos, y se sentían más cómodos conmigo y más aliviados consigo mismos. Juntos confiábamos en la justicia de Cristo, para asegurarnos sus méritos, para nuestro gozo y para vencer. Juntos vadeamos “aguas profundas” en nuestras relaciones como cuerpo eclesiástico, abriéndonos a nosotros mismos más y más unos a otros en pequeños grupos de amistad. Sentimos una experiencia similar con la comunidad que nos rodeaba. Nuestras relaciones de matrimonio y familia frieron fortalecidas.
Demasiado frecuentemente pensamos en la intimidad sólo en el contexto sexual. Para las parejas casadas ha tenido esta dimensión, pero necesitamos pensar en la intimidad también como el ser completamente conocido, completamente aceptado y completamente amado —la intimidad de la verdadera amistad. De tapa a tapa la Palabra de Dios habla de relaciones rotas y del plan de Dios para restaurar estrechas relaciones personales entre sí y la humanidad, y entre los seres humanos mismos. La iglesia debe ser la familia, el nido, donde esta clase de intimidad puede ser encontrada y experimentada. Pienso que en la iglesia primitiva se conocía esta clase de intimidad entre unos y otros, y estaba grandemente desprovista de tabúes culturales que muchas veces nos inducen a presentar “fachadas” ante los demás. El esfuerzo por presentar nuestra mejor imagen dicta que nos satisfagamos con meras relaciones casuales, cuando podríamos conocer el calor, el sostén y el aliento del compartir estrechas relaciones.
El ministro, el predicador o el pastor, que se lanza no sólo a ser un expositor de la verdad y la doctrina sino el que facilita y desarrolla las interrelaciones, se encontrará a sí mismo en excelente compañía. Vez tras vez Jesús llegó a intimar de esta manera con personas tales como Zaqueo, la mujer en el pozo y Leví Mateo. Era osado, pero Jesús corrió el riesgo y fueron sorprendentes las relaciones que se cultivaron y florecieron. Por supuesto hubo quienes, como sabemos, pensaron que la “familiaridad produce el desprecio”. En algunos casos lo hace. Los que están tan encerrados en sí mismos que no pueden llegar a ser vulnerables ante los demás o acercarse a otras personas, se resienten contra los que pueden y lo hacen: especialmente los que están en posiciones semejantes a las del pastorado.
El ministro que se abre a sí mismo corre el riesgo de ser mal interpretado. Puede ser explotada su disposición a compartir abiertamente lo que sucede dentro de él; puede ser considerado débil, quizás hasta juzgado como moralmente incapaz del oficio. No es un riesgo que tomaría un comandante militar, ni un dirigente de gobierno o de una organización secular. En esas áreas la autoridad, el poder y el control están en juego, y se mantiene una distancia y separación muy definida entre el dirigente y el dirigido. Pero los dirigentes del pueblo de Dios pueden correr el riesgo de la intimidad, porque nuestras responsabilidades son diferentes (véase Mateo 20: 25-27). Cuando tomemos seriamente la noción bíblica del siervo que dirige, nos daremos cuenta de que brotan en nosotros y en nuestra grey profundos sentimientos de amistad y compasión. El programa de nuestra iglesia súbitamente funcionará mucho más fácilmente y los pecadores serán atraídos magnéticamente hasta el teatro de la gracia.
La intimidad con nuestra grey no significa llevarlos al bajo nivel de lo común, de lo vulgar, de lo festivo, o a reducir las normas entre los ministros. Justamente es lo contrario. El pastor ordenado tiene la sagrada obligación de mantener la dignidad y la integridad apropiada a su llamado. Lo que es importante es damos cuenta y mostrar a la grey a la cual ministramos que permanecemos en el mismo terreno que ellos en lo que se refiere a nuestra necesidad de santificación. Necesitamos identificarnos con la grey y permitirles identificarse con nosotros como lo hizo Ezequiel: “Y me senté donde ellos estaban sentados, y allí permanecí siete días atónito entre ellos” (Eze. 3: 15).
Con frecuencia, el ministerio ha sido acusado de falsedad, hipocresía e indiferencia, y demasiado a menudo con alguna justificación. Elevemos la norma de manera que nuestra grey nos perciba como dirigentes honestos, confiables y profundamente espirituales. Pero permítaseles además vemos como individuos que luchamos poderosamente contra el mismo adversario, como lo hacen ellos. Acerquémonos y digámosle: “Ven, hermano, hermana, unamos nuestras fuerzas mientras nos dirigimos hacia el cielo”.
David, Oseas, Pablo y otros, abrieron sus vidas para que nosotros las veamos; si no, nunca hubiéramos tenido ciertos conocimientos acerca de cómo Dios obra en los hogares y en los matrimonios, con las emociones y en medio de conflictos, dudas y temores de las personas reales. Aprendemos mucho acerca de las relaciones estrechas de éstos y otras personalidades bíblicas cuyas vidas son retratadas tan francamente. Sabemos todo acerca de ellos. Amémoslos de la misma manera y respetémoslos al máximo.
Si la iglesia de hoy ha de crecer y florecer como lo hizo en el pasado, sus pastores deben tomar las sugerencias de los pastores del pueblo de Dios en los tiempos pasados. Al caminar en las pisadas del gran Pastor, ellos guiaban, no empujaban, al rebaño. Los exhortaban, pero caminaban con ellos. La fortaleza de su conducción yacía en sus estrechas relaciones. Nosotros también podemos encontrar la clave para un ministerio más completo al descubrimos a nosotros mismos, a disponernos a arriesgar la intimidad con las personas que buscamos conducir.
Sobre el autor: Ron Flowers, pastor por muchos años, es actualmente director asistente del Servicio Hogar y Familia de la Asociación General.