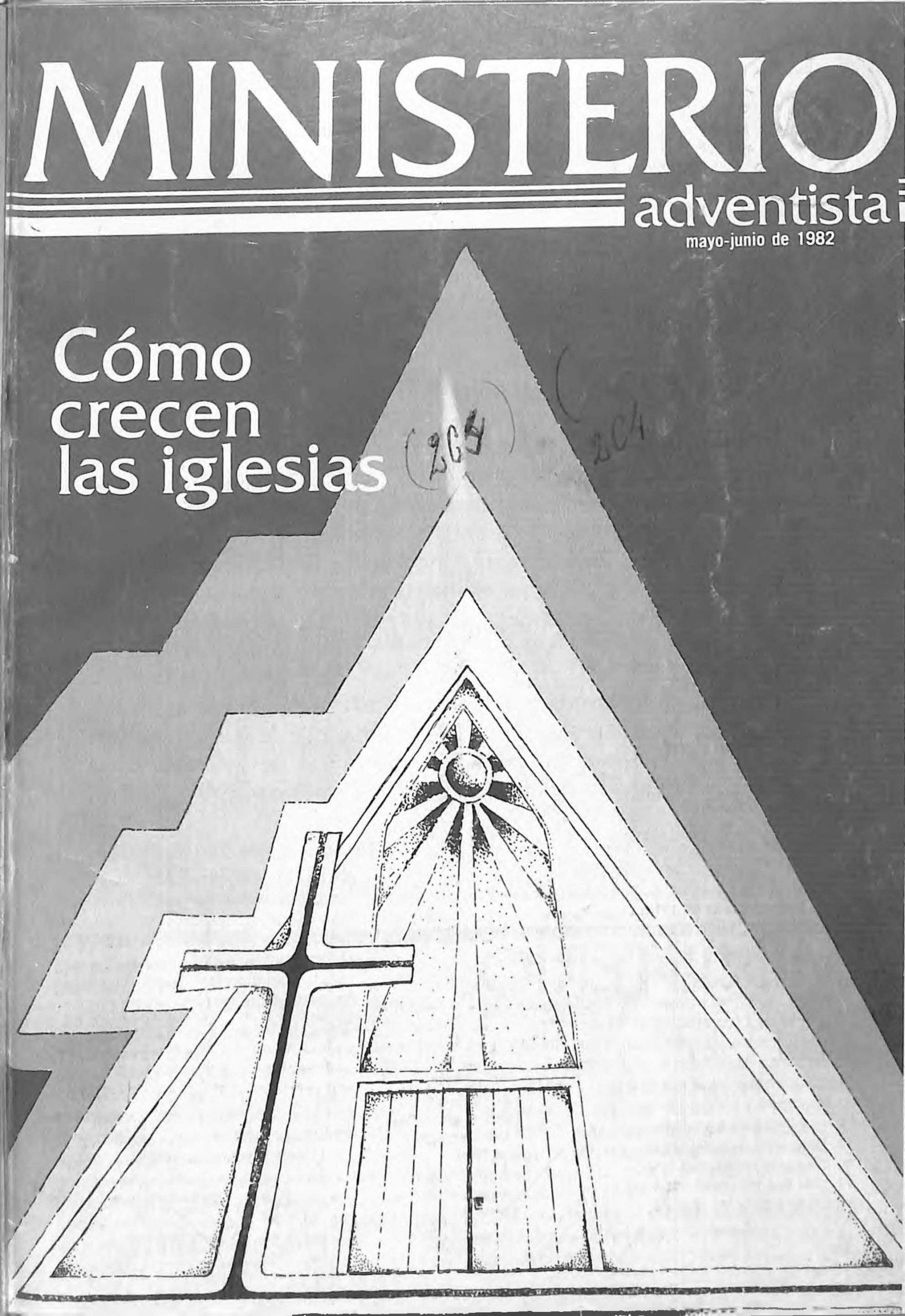Me senté tranquilamente en la arena observando la puesta del sol detrás de los acantilados de la costa. Las aves arrebataban afanosamente su cena del mar, luego descendían a los huecos y nidos elegidos entre las piedras gigantescas. Líneas de rojo y ámbar cruzaban el cielo oscurecido: una calma pacífica se apoderó de mí. Los sonidos del mar -sonidos constantes e interminables de las olas que chocaban en la costa- me parecían confortables y amistosos. ¿Podía ser más feliz? No creo. ¿Podía haber algún lugar más maravilloso? No debajo del cielo.
Pensé en muchas cosas antes que oscureciera. ¿Podría amar más algún otro lugar? Lo dudaba. Este era mi hogar. Me había protegido, me estremecía con su belleza, me emocionaba con su extravagante variedad y me alimentaba con su generosa despensa natural. Pertenecía a este lugar. Aquí crecí; aquí formé mis ideas, mis aptitudes, mi curiosidad por aprender, mi sentido de aventura, y la necesidad de amar y ser amada. Aquí mi familia y mis amigos rieron, lloraron, jugaron y trabajaron. Sus montañas, desiertos, colinas y playas me hicieron conocer, generosa y gratuitamente, la profunda sabiduría de su Creador.
Pensé en todos los sitios especiales: la tranquila ensenada alcanzada sólo por unos pocos escaladores y adecuada para mirar en soledad; las primeras flores silvestres de la primavera desértica, los lagos de las montañas esparcidos como piedritas tiradas por un niño, y las praderas llenas de música y belleza.
Sonreí al recordar las gaviotas que arrebataban los peces de las redes de los pescadores, mientras ellos trabajaban en el mar. Vi en mi mente las flores que crecían y casi sentí la abrumadora belleza que siempre me quitó el aliento. Pensé en kilómetros y kilómetros de huertos, granjas formadas por grandes extensiones llenas de cosas maravillosas diseñadas por el Señor. Pensé en la forma en que amaba la variedad de culturas, razas y lenguajes de estas tierras familiares y queridas.
Durante los años de mi vida amé, aprendí e investigué mi mundo. Me maravillé con un cielo plagado de estrellas, un mar lleno de curiosidades y de montañas llenas de sorpresas. He dado y recibido de todas las personas con quienes me relacioné.
¡Debía partir! Mis pertenencias estaban empaquetadas y guardadas en cajas. Mi esposo ya había marchado con la toga y el birrete para recibir su diploma. Estábamos cerca de comenzar un nuevo camino. Me parecía que una mitad de mi corazón latía feliz al pensar en nuevas aventuras como flamante esposa de un ministro. La otra mitad, herida, me decía: “¿Cómo puedes dejar este lugar y sentirte bien? ¿Podrás amar otro sitio de la misma forma como lo hiciste con éste? Tú tienes que amar, no puedes conformarte sólo con ser. Tú no has sido hecha para eso”.
Pasaron los días. Días de mucho movimiento, de aprendizaje, de conocer nombres nuevos, de ver nuevos lugares, y de formar un hogar. Aquellos fueron días donde tuvimos que aceptar y aprender cosas nuevas, de trabajar y orar con la gente. Esos días se convirtieron en meses y éstos en años. Tres años. Una iglesia nueva y pequeña surgió como producto de nuestras lágrimas, oraciones y trabajo. Teníamos la emoción de ver vislumbres de lo que Dios quería hacer y cómo Él podía usar a personas imperfectas para ganar a otras para su reino. Durante esos tres años los cambios de la “vida ministerial” no me desanimaron a pesar de ser grandes. Nuestra vida se vio inspirada con las reuniones de obreros, los campamentos, los retiros, las conferencias evangelizadoras y las soluciones a los problemas que iban apareciendo. Me sentí feliz de pertenecer a la maravillosa familia de obreros. ¡Qué privilegio!
Sin embargo, en mi interior permanecieron vivos y grabados todos los anhelos por ver ‘‘los lugares y las caras viejos”, los que a veces gritaban para ser escuchados. Esperé con placer las visitas a mi hogar, cuando podía deleitarme con el éxtasis de lo familiar y lo querido. Estos interludios llegaron a ser islas en el mar de los días que me envolvieron. Siempre estaba feliz de volver a mi lugar de servicio, pero ése era “un lugar para servir a Dios” y no un sitio para que habitara el corazón.
Entonces, en un momento del camino, Dios comenzó a tocar mi corazón y mi mente con nuevos pensamientos. ¿Acaso no amaba más este nuevo hogar por todo lo que me había brindado? ¿No era amada aquí? ¿No era aquí donde la gente me ayudó a crecer y a aprender a vivir con alegría? ¿No amaba los lugares nuevos que me habían dado placer y me hicieron reír? Era un “affaire” de amor, estoy segura.
Dios pacientemente me sugirió: “Te sorprenderás al darte cuenta cuánto de ti misma has puesto en este ‘nuevo lugar’ ”. ¡Y era verdad! Cuando recibimos nuestro primer llamado para mudarnos de una iglesia a otra, comencé a comprender que Dios había preparado una nueva clase de “affaire” de amor para mí. Por cierto, he estado sintiendo esto hace tiempo sin que me diera cuenta realmente. Noté que durante todos estos meses había estado compartiendo, riendo y orando con la gente del pueblo de Dios, que me había puesto a mí misma en una nueva vida y que ahora los dividendos regresaban en una abundancia de felicidad y contentamiento. Hubo fracasos y éxitos; pero siempre había gente a quien amar. Comprendí que servir al pueblo de Dios era un gozo indescriptible.
También recordé cómo Dios había enviado a Jesús de su amado círculo celestial a este inhóspito mundo, a fin de que pudiera ser como nosotros, servirnos, vivir y morir por nosotros. Él puso todo lo que tenía en su “hogar fuera del hogar”. Llegó a ser parte de nosotros. Literalmente Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Su gozo era estar donde pudiese traer felicidad, salud o crecimiento espiritual a quien lo necesitara.
Jesús ha llamado a las esposas de los ministros a una experiencia similar. Nos mudamos de nuestro “hogar” para ir de aventura en aventura. En realidad compartimos, en forma más reducida, la propia experiencia de Jesús. Cristo puede separarnos de nuestros tesoros para que, estando rendidas e inútiles ante El, podamos ser llenas y estar preparadas para esta experiencia maravillosa. Él puede guiarnos de una vida egoísta a una vida nueva, llena de cosas para dar. Él nos conduce a un nuevo “affaire” de amor.