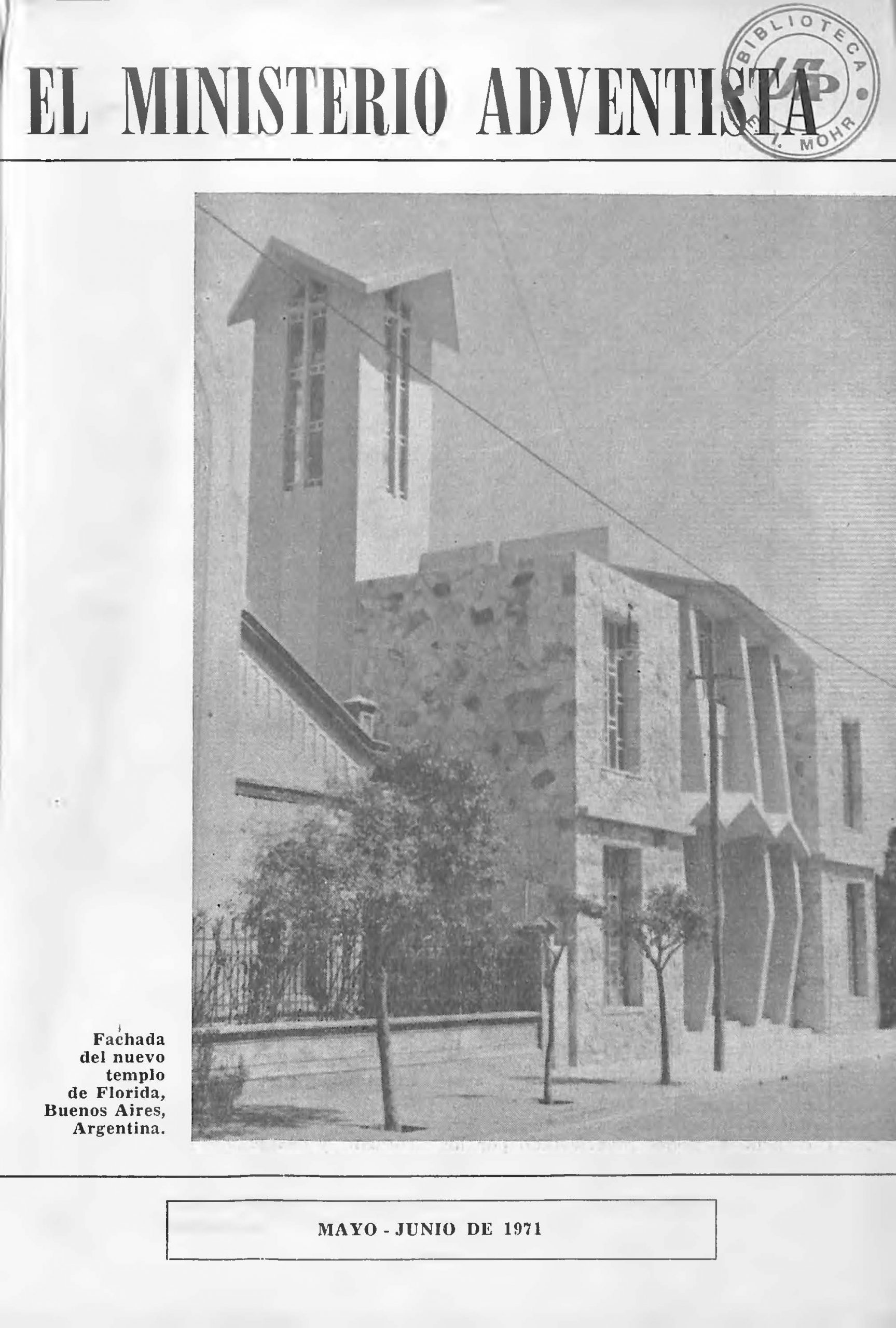Frente al movimiento moderno denominado Dios ha muerto ¿existe alguna certidumbre para la fe?
Cada vez que un predicador protestante, cansado de ver los bancos de su iglesia semivacíos, quiere hacer un verdadero impacto sobre el interés de su feligresía y llenar de bote en bote su templo con un auditorio pendiente de sus labios, anuncia algún sermón relacionado con el tema del moderno “ateísmo cristiano” (valga el contrasentido): “Dios ha muerto”. Esto es lo que ocurre hoy en los Estados Unidos, según opinión autorizada. Revista Time, 8 de abril de 1966, pág. 85.
Porque entre las paradojas de esta década singular de contrastes en que vivimos, se destaca la aparición de un curioso movimiento moderno encabezado por un grupo limitado de dirigentes religiosos y profesores universitarios (los principales son: Tomás J. J. Altizer, profesor de la Universidad de Emory, Atlanta, EE.UU.; Guillermo H. Hamilton, profesor de la Facultad de Teología Colgate, de Rochester, Nueva York; y Pablo Van Burén, profesor de la Universidad de Temple, Filadelfia) que pretenden afirmar la muerte de Dios. A su juicio, ellos han ascendido a un nivel de intelectualidad más elevado que el de la inmensa mayoría de sus colegas y correligionarios, y se glorían de haber arribado, por lo tanto, a un gran “descubrimiento”: “La muerte de Dios”.
Estos pensadores protestantes pretenden navegar en una corriente “nueva”, pero olvidan que, pese a su jactancia, la negación de Dios es prácticamente tan antigua como la humanidad. Por eso, diez siglos antes de Cristo el salmista escribió: “Dijo el necio en su corazón: No hay Dios” (Sal. 14:1). Y al hacerlo enunció la tendencia ancestral de una línea ininterrumpida de personas que han caído víctimas de la arrogancia intelectual, pues según explica el apóstol San Pablo, “profesando ser sabios, se hicieron necios” (Rom. 1:22).
En tiempos más recientes, el filósofo francés Augusto Comte, de mediados del siglo pasado, elaboró una teoría según la cual la humanidad como tal habría pasado colectivamente por tres etapas sucesivas: el estado teológico o de las ficciones, el metafísico o de la abstracción filosófica, y el científico o positivo. Según él, a medida que el hombre avanza del estado religioso hacia el científico se va moviendo de su infancia hacia su madurez intelectual. Carlos Marx, creador del determinismo económico que dio nacimiento al comunismo moderno; Segismundo Freud, creador de la teoría del inconsciente y de la técnica del psicoanálisis; y Federico Nietzsche, filósofo alemán, navegaron en la misma corriente de ateísmo. Este último acuñó precisamente la frase. “Dios ha muerto”. La rama atea de los existencialistas modernos—cuyos principales representantes son Camus, Sartre y Heidegger— también pretende negar a Dios.
No hace mucho, me tocó asistir a una conferencia al respecto. El amplio anfiteatro de la Universidad de Stanford, California, estaba repleto de público, treinta minutos antes de la hora anunciada para el comienzo de la conferencia. Las puertas se habían cerrado, y grupos de personas chasqueadas regresaban o remolineaban por los jardines frente al lugar de la cita, esperando escuchar tal vez desde afuera por medio de los altoparlantes el desarrollo del tema. La presentación de nuestro carnet de periodista nos ahorró, afortunadamente, la misma suerte, y nos permitió ocupar, en la segunda hilera de butacas, uno de los últimos asientos reservados para la prensa.
El orador no era otro que el Dr. Juan A. T. Robinson, obispo anglicano de Woolvich, Inglaterra, que alcanzó un cuarto de hora de fugaz celebridad debido a que, a pesar de llevar el hábito de obispo, ha tenido la osadía de unirse al grupo de la “nueva teología” que niega a Dios. Escribió recientemente un libro titulado Honest to God (Honrado con respecto a Dios), que fue desde el comienzo un éxito de librería. Y lo fue, no por la novedad de sus conceptos ni por su solidez filosófica o claridad teológica —ya que lo opuesto es la verdad— sino por la circunstancia de que el autor expresa ideas rayanas en el ateísmo mientras detenta un cargo episcopal en la iglesia oficial de Inglaterra.
Su conferencia de una hora fue leída palabra por palabra. Sólo así podía él haber acumulado tal plétora de frases trabajadas para expresar conceptos vagos, vacíos y sin sentido. Según él, el hombre necesita hacer una revisión fundamental de su idea de Dios. Propuso abandonar completamente el nombre de Dios, y negó —como lo hace en su libro— su existencia como una realidad objetiva, trascendente, que exista en alguna parte del cosmos.
Aunque podría escribirse un libro entero sobre este movimiento que esgrime el ateísmo como su lema fundamental y aunque pueda hablarse extensamente acerca de sus principales figuras, no creemos que merezca que se les dedique aquí más que esta mera mención, sólo para ponerles a esos pensadores el rótulo que los identifique.
En cambio, para ser constructivos, queremos responder a dos preguntas básicas: 1) ¿Existe algún fundamento sólido para edificar una certidumbre respecto de la existencia de Dios y de la fe cristiana? 2) ¿Qué sentido tiene este brote moderno del ateísmo, aparecido esta vez en el seno de algunas de las propias instituciones máximas que pretenden enseñar el cristianismo?
LA CERTEZA CIENTÍFICA DE LA EXISTENCIA DE DIOS
En esta era de conquistas científicas algunos han pretendido no aceptar otra cosa que aquello cuya existencia pudiera demostrarse por pruebas empíricas realizadas en el laboratorio. Y por ende han exigido una prueba de la existencia de Dios. Pero al hacerlo han adoptado la actitud más anticientífica que pueda concebirse.
No puede comprobarse empíricamente la existencia de Dios, así como no puede demostrarse en el laboratorio la existencia del amor ni la de la angustia. A estas grandes categorías inmateriales, que escapan a la experimentación científica, no se puede aplicar el método empírico que permite observar, medir, pesar, palpar, proyectar sobre la pantalla, etc.
Pero Dios tampoco necesita ser demostrado o probado. Su existencia es un axioma: es una verdad evidente y necesaria que no exige demostración. No podemos probar la infinitud del espacio, pero sabemos que el espacio es infinito porque se trata de una evidencia que se impone a nuestra razón.
Además, guiados por la lógica más elemental, tendríamos que caer forzosamente en el absurdo, sí, por ejemplo, al observar un inmenso y complicado edificio de apartamentos, sacáramos la conclusión de que ninguna mente ni ninguna mano intervinieron en la obra, sino que la casualidad reunió los materiales, los ladrillos, el cemento, el hierro, etc., en las exactas dimensiones y proporciones que los ingenieros y arquitectos tardan días en diseñar y calcular; y que también por la misma casualidad, esos materiales se fueron colocando en sus respectivos lugares, y se formaron así las habitaciones, los baños, las escaleras, los ascensores o elevadores, los cables eléctricos, la instalación de calefacción y refrigeración, los azulejos y los mil elementos decorativos que entran en la construcción de una casa.
De la misma suerte, tendríamos que incurrir en un absurdo, sólo que mil veces mayor, si quisiéramos afirmar que, tanto las maravillas del macrocosmos, lo inmensamente grande —donde se abisma el espíritu y se anonada la mente—, como las del microcosmos —la célula y el átomo— que revelan un indiscutible propósito, un diseño, una combinación de leyes admirables y un despliegue de fuerzas infinitas, llegaron a la existencia porque sí, sin la intervención de un Creador. Con el mismo razonamiento, por el acaso con la cola de un cerdo podría haberse escrito la Ilíada.
Tal es la causa por la cual no existe pueblo alguno en la tierra, por primitivo o incivilizado que sea, que no tenga algún concepto de Dios. Puede haber pueblo sin arte, sin industria, sin agricultura, sin arquitectura, sin vestido; pero no hay pueblo sin religión.
Porque además de la evidencia íntima que cada ser humano tiene de Dios, existe un extraordinario despliegue de realidades externas que apuntalan esa convicción, y hacen que el sentido común, del cual cada uno de nosotros está dotado, acepte la existencia de un Creador como algo que está fuera de toda discusión. “Los cielos cuentan la gloria de Dios —afirma la Palabra inspirada—, y el firmamento anuncia la obra de sus manos” (Sal. 19:1).
Las magnitudes estelares causan vértigos. Las distancias son abismales. No caben en nuestra concepción. El Sol es 1.500.000 veces más grande que la Tierra. Y sin embargo, es una de las estrellas más pequeñas del firmamento. La Tierra, el Sol y todos sus planetas, constituyen apenas un grano de arena en la Vía Láctea, o sea el gigantesco conjunto estelar del cual formamos parte, y que es una galaxia. Pero esta galaxia es una entre miles de otras galaxias que pueblan los espacios infinitos de Dios. Viajando a la velocidad de la luz, o sea a 300.000 kilómetros por segundo, se demora cuatro años en llegar a la estrella más cercana a nuestro planeta. Continuando a la misma velocidad, millones de estrellas no podrían alcanzarse en toda la vida de un hombre, ni en varias generaciones sucesivas.
Pero aun descendiendo de esas alturas insondables, y concretándonos a lo que nos es más accesible, observamos lo mismo la mano del poder infinito de Dios: La vida con todas sus manifestaciones maravillosas. La flora multiforme y majestuosa que cubre los bosques, la alfombra de esmeralda que viste los campos, la gama policroma de silvestres florecillas que repujan el verde tapiz de los prados llenos de ensueños. Todo habla de Dios y de su amor. Aun la vida en su expresión más simple, la célula, la ameba, proclama la obra de Dios.
Mas cuando observamos al hombre, la corona de la creación, el ser hecho a la imagen del Ser infinito, y estudiamos las estructuras complicadísimas de sus órganos y aparatos, la sinergia o combinación admirable de sus funciones, y sobre todo el mecanismo extraordinario del sistema nervioso, y el cerebro, asiento de la conciencia, la razón, las emociones y la inteligencia inventiva, quedamos abrumados por la evidencia incontrovertible de que todo esto responde a la obra prodigiosa de Dios, y aceptamos con reverencia y gratitud las primeras palabras del Génesis, base de toda la Biblia: “En el principio creó Dios” (Gén. 1:1).
EL ORIGEN DEL ATEÍSMO
¿Por qué, entonces, existe ateísmo en este mundo? ¿Por qué siempre ha existido? Nadie nace ateo. El ateo se hace. Y se hace después de un proceso deliberado en que interviene en forma preponderante la voluntad humana. El apóstol San Pablo, un gran hombre de Dios y a la vez una persona culta, un gran filósofo, analiza este proceso. “Las cosas invisibles de él [de Dios] —explica el apóstol—, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa” (Rom. 1:20). Las maravillas de la naturaleza son una evidencia abrumadora de la existencia, el poder, la divinidad y el amor de Dios, de manera que los hombres “no tienen excusa” para no creer en él.
¿Pero qué ocurre con algunos? Sigamos la explicación del apóstol: “Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios” (vers. 21, 22). Es decir que, teniendo a su disposición toda la evidencia interna y externa, y careciendo por completo de excusas, prefirieron negar voluntariamente lo que sabían es verdad, y en el afán de aparecer más sabios que los demás comenzaron a usar razonamientos filosóficos vacíos y sofismas sutiles para negar a Dios, ¿sí se envanecieron en una actitud seudocientífica. Entonces la luz natural de Dios, “la luz verdadera, que alumbra a todo hombre” (S. Juan 1:9) se apagó, y llegaron a creer en el error como si fuera verdad: “Su necio corazón fue entenebrecido”. “Profesando ser sabios, se hicieron necios”, o ignorantes.
Y esto puede ocurrir aun con profesores universitarios y hasta con ministros religiosos y obispos que ostentan títulos doctorales. Pues cuando el hombre se aparta deliberadamente de Dios y su revelación, y se encastilla en una torre de falsa intelectualidad, el Señor lo abandona y la luz divina se apaga en su alma.
Es cierto que en muchos casos el ateísmo puede resultar una reacción de quienes no han conocido otra cosa que un cristianismo distorsionado y divorciado de la Palabra de Dios y hasta de la lógica y la justicia. La formación atea también puede responder a una educación materialista impartida desde los primeros años, a la lectura de libros o a la influencia de amigos ateos. Pero siempre el proceso comporta matar el sentido de Dios que en forma innata el hombre tiene implantado en lo íntimo de su ser, y apagar la luz divina en el alma.
Pretende la corriente moderna de teólogos revolucionarios que en esta era del espacio se necesita hacer una revisión del concepto de la Divinidad. El obispo episcopal americano James A. Pike, por ejemplo, cree que es indispensable modernizar la religión cristiana, para ponerla a tono con los fantásticos progresos de la ciencia y con el nuevo código de moral que impera en nuestro mundo moderno. Por lo tanto, ha arrojado por la borda la doctrina bíblica de la Trinidad, el nacimiento virginal de Cristo y la encarnación del divino Hijo de Dios. Y hasta rechaza la realidad de Dios y la eficacia de la oración. (Revista Look, 22 de febrero de 1966. San Francisco Chronicle, 12 de octubre de 1964.) Y junto con esta desastrosa modernización teológica, va también una revolución de tipo ético. “Los musulmanes —afirma él—, ofrecen un solo Dios y tres mujeres. Nosotros ofrecemos tres Dioses (esto es una deformación de la enseñanza bíblica) y una sola esposa”.
No importa cuales sean los honores, los títulos universitarios o los cargos jerárquicos de que un individuo esté investido, ningún ser humano puede arrogarse la sabiduría o la autoridad de teorizar acerca de Dios o de sentar las bases de un nuevo cristianismo que satisfaga los gustos desviados, los hábitos licenciosos o el afán de novedades de un mundo que se llama científico y moderno. Ni la ciencia ni el mundo pueden ser criterio para la religión.
Hay una sola base auténtica de la auténtica doctrina de Cristo. Hay una sola voz autorizada que puede explicarnos la naturaleza y las dimensiones de Dios. Es la revelación, la Palabra inspirada, la Biblia, en la cual el Creador del espacio y sus maravillas, el formador del átomo y sus misterios, nos presenta de manera clara, sencilla, consoladora, la realidad con respecto a sí mismo. Esa Palabra es la fuente única de donde brota pura el agua refrescante que apaga la sed del alma, que satisface el ansia de infinito, que convierte en un hecho el anhelo de felicidad e inmortalidad.
La naturaleza de Dios escapa a la investigación científica, filosófica e histórica. No puede ser “descubierta” por el empirismo ni por el racionalismo. Necesita ser conocida por revelación.
Mientras la “teología”, la filosofía y la “falsamente llamada ciencia” acumulan palabras vanas que halagan el gusto del corazón irregenerado y engreído del hombre, la revelación traza con líneas definidas y bellas la imagen majestuosa de Dios. Lo presenta no sólo como una realidad objetiva y auténtica, sino como un ser personal (Exo. 3:1-6), infinito (1 Rey. 8:27), todopoderoso (S. Luc. 1:37), espiritual (S. Juan 4:24), omnipresente (Sal. 139:7-12), creador de todo cuanto existe (Gén. 1:1; Sal. 33:6, 9), y profundamente interesado en el bienestar de los seres hechos a su imagen y semejanza (S. Juan 3:16; 1 S. Juan 4:8; 2 Ped. 3:9; Ose. 11:4).
En este cuadro maravilloso que por inspiración divina nos pintan los autores de la Biblia —y que es la única imagen autorizada y fidedigna de Dios —vemos a nuestro Padre Celestial, lleno de misericordia, de benignidad, que ha formulado un plan sabio y realizable para nuestra felicidad en este mundo y en el mundo del futuro, un Padre que “de tal manera amó… al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna” (S. Juan 3:16).
EL COLMO DE LA EVIDENCIA
Podrían enumerarse una serie de hechos objetivos e indubitables como evidencia de la existencia de Dios —un Dios personal, lleno de sabiduría y amor—: las maravillas de la creación, las leyes de la naturaleza, el cumplimiento histórico de las profecías bíblicas, etc.
Sin embargo, la evidencia máxima es de orden interno y tiene que ver con nuestra propia relación individual con Dios y con Cristo su Hijo. La dirección de la divina Providencia en nuestra vida cotidiana, la manifestación de su amor en su tierno cuidado por nosotros, las oraciones contestadas, la paz que es resultado del perdón del pecado, el poder divino que transforma nuestro carácter y nos da la victoria sobre nuestras debilidades y flaquezas, proporcionan una certeza absoluta que nada ni nadie puede quitarnos, aunque se desplomen los cielos. No sin razón dijo el apóstol: “Yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día” (2 Tim. 1:12). Así, la certidumbre de la fe cristiana se hace absoluta y completa. Ofrece paz al corazón y confianza en el poder divino. Proporciona tranquilidad y bienestar en la vida.
EL MAYOR ABSURDO TEOLÓGICO Y SU SIGNIFICADO
Nadie se admira de que un Comte, un Marx, un Nietzsche o un Freud hagan gala de ateísmo. Pero resulta el más descarado de todos los absurdos que un grupo de teólogos pretendan conservar a Cristo y el nombre de cristianos mientras niegan a Dios.
¿Por qué es que personas de aparente jerarquía intelectual, que ocupan altas posiciones eclesiásticas, o que en calidad de profesores universitarios pretenden ser los conductores de la juventud estudiosa, han renegado de Dios, o han pretendido deformar su figura sublime con elucubraciones insensatas?
Primero, porque quisieron buscar originalidad y celebridad. Anhelaron ser admirados como sabios innovadores. Para ello, rechazaron la evidencia de la realidad de Dios, “se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido —así lo explica San Pablo—. Profesando ser sabios, se hicieron necios” (Rom. 1:21, 22). Y segundo, porque nunca disfrutaron de una auténtica experiencia vital de relación personal con Dios. Nunca lo conocieron cara a cara, íntimamente. Y al carecer de ese conocimiento de primera mano, experimental, han desconocido la realidad más hermosa, significativa y trascendental de la vida, puesto que de ella depende nuestra felicidad presente y nuestra salvación eterna. “Esta es la vida eterna —explicó el apóstol San Juan—: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado” (S. Juan 17:3). El dominio de las verdades de la ciencia, así como de los hechos de la naturaleza y de la historia puede resultar fascinante. Pero el conocimiento personal de Dios y de Cristo es “la ciencia de las ciencias”, porque proporciona nada menos que vida eterna.
Por otra parte, la corriente de “ateísmo cristiano”, la absurda “nueva teología” o el movimiento de “Dios ha muerto” que sacude hoy el tambaleante edificio de algunas iglesias populares, y que concita el interés enfermizo de multitudes de hombres y mujeres que nunca conocieron por experiencia directa a Dios como a su Padre ni a Cristo como a su Salvador y mejor amigo, no es sino un síntoma alarmante de los tiempos.
Fue San Pablo el que, al hablar de “los postreros días”, la etapa final de nuestra civilización, cuando Dios intervendría poderosamente en los destinos de este planeta y Cristo vendría por segunda vez como Rey y Señor, dijo: “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres… infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella” (2 Tim. 3:1-5).
Uniendo esta predicción paulina a la reflexión profética de Cristo que ya mencionamos en otro artículo “cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Luc. 18:8)—, llegamos a la clara conclusión de que nuestra época se caracterizaría por un notable contraste entre el aumento de una pretendida religiosidad, o sea la “apariencia de piedad”, y la escasez del poder o eficacia de la religión en la vida de los cristianos; entre el acrecentamiento estadístico de la afiliación religiosa y la disminución de la “fe” verdadera.
Y la fe consiste en aceptar sin deformaciones o desnaturalizaciones al Dios de la Biblia como a nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo como a nuestro Salvador; en aceptar su Palabra inspirada como la revelación de su voluntad, su ley como la norma moral de nuestra vida y su Evangelio como su maravilloso plan salvador y restaurador.
Sí, el Dios que necesitamos para esta era del espacio no es otro que el Dios que hizo el espacio infinito con sus maravillas, el átomo con sus misterios, la célula con su dinamismo vital. Es el Dios real y personal de la Biblia, con quien podemos sostener una relación individual, lo único que da sentido a la vida. Él es el que pronto ha de intervenir en el mundo para borrar la mancha del pecado y establecer su reino de amor.
Sólo en Dios y su Palabra, en Dios y su poder, en Dios y su Hijo Jesucristo, puede el hombre satisfacer sus más profundas inquietudes, resolver sus mayores problemas y encontrar la verdadera plenitud de la vida. Cada cual tiene el privilegio de cultivar su relación personal con él, aceptar los principios de su Evangelio, obedecer sus preceptos, y disfrutar de la satisfacción más auténtica que este mundo pueda proporcionar.
Por fin, esta negación de la fe por parte de un grupo de dirigentes religiosos, y el interés que concita este tema en las multitudes, no es sino otra de las señales dramáticas del regreso inminente de Cristo. El mismo Señor Jesús profetizó: “Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?’’ (Luc. 18:8).
La hora que vive el mundo reviste tremenda gravedad, y nos anuncia los albores del día feliz en que terminará la impiedad, la injusticia, la duda, el temor y la muerte. Es la hora de afirmar nuestra certeza para no resbalar por la pendiente de la incredulidad. Es la hora de consolidar nuestra experiencia personal con Dios como nuestro Padre, y con Cristo como nuestro amigo y Salvador.