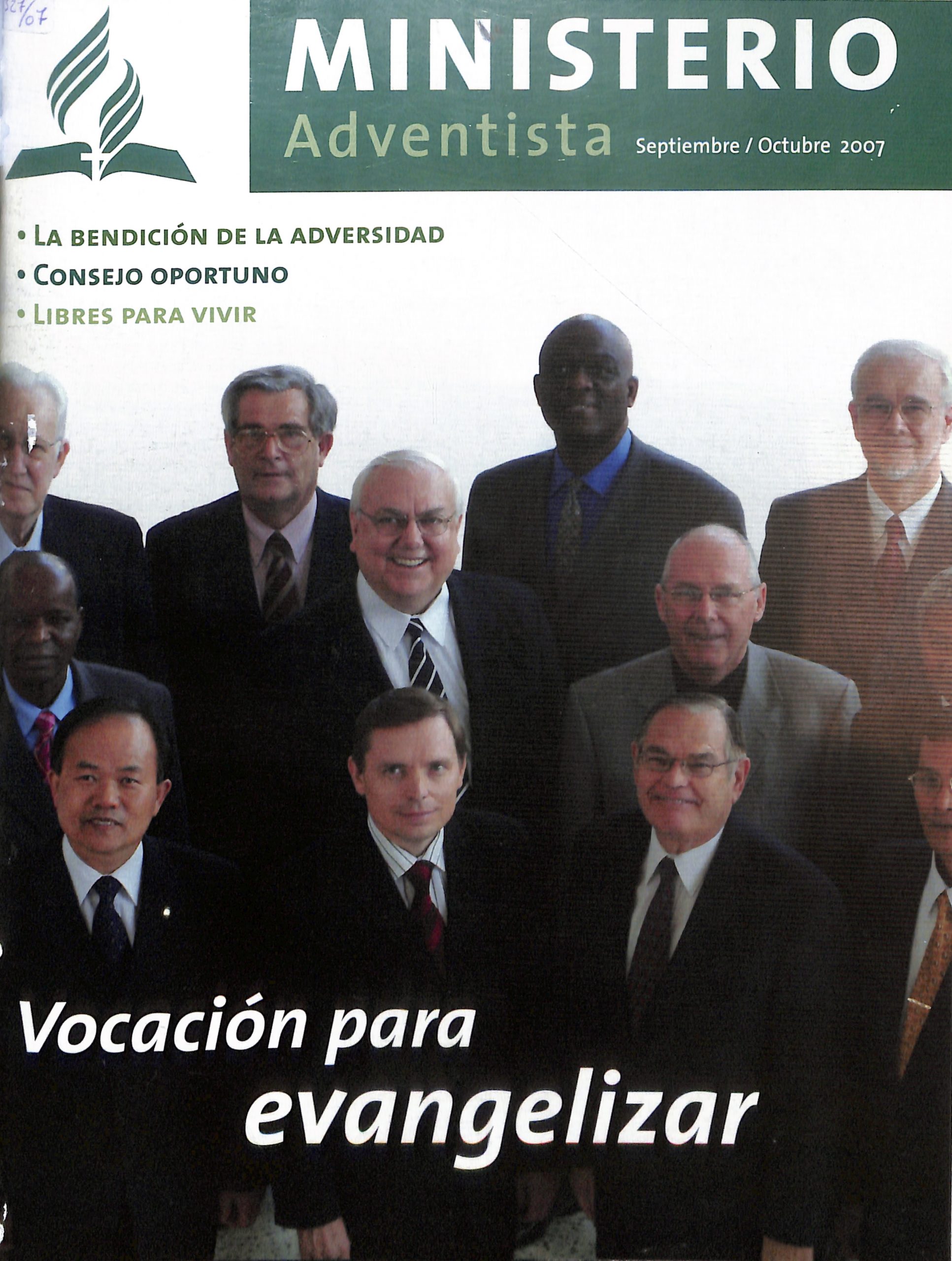Muchos individuos se han obsesionado por la posición, las posesiones materiales, la grandeza personal. Están convencidos de su propia importancia. ¿Estamos entre ellos?
Alguien podría decir que una reflexión acerca de la mentalidad de Babilonia difícilmente cabría como artículo en una revista dirigida a los pastores. Considerando que mensajeros escogidos por Dios, futuros habitantes de Sion, ciudadanos del Reino celestial, leen esta publicación, los que pertenecen a Babilonia no serían alcanzados por el mensaje de este artículo.
Todos queremos mantener una distancia segura de Babilonia. Y queremos extender a los que participan de ella el llamado divino: “Salid de ella, pueblo mío, para que nos seáis partícipes de sus pecados” (Apoc. 18:4). Babilonia representa malas noticias. Su filosofía y su estilo de vida son impíos y contagiosos. Nosotros, que ya nos hemos retirado de ella, necesitamos permanecer siempre atentos con el fin de permanecer lejos de ella, y no sucumbir a la tentación de tener un pie dentro de sus límites y otro pie en Jerusalén. Por esa razón, creo que el relato de la torre de Babel (Gen. 11:1-9) es absolutamente relevante.
De hecho, esa conocida y bien construida narración fue insertada entre las historias de Noé y Abraham, y un tanto desarticulada entre las genealogías de Noé (Gen. 10) y de Sem hasta Abraham (Gen. 11). Nos habla de que, después del diluvio, los descendientes de Noé se movieron en dirección al Este, hacia la llanura de Sinar. Se establecieron en las tierras fértiles de la Mesopotamia, donde rápidamente aprendieron a manejar todas las tecnologías de entonces. Eventualmente, sintieron la certeza de que podrían construir “una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo” (Gén. 11:4).
Este versículo también nos informa sucintamente el doble motivo para esa ambiciosa empresa: el pueblo quería hacer famoso su propio nombre, y también quería estar seguro de que no sería disperso por la tierra. Dios expresó su desaprobación en términos certeros, pues “descendió Jehová para ver la ciudad”; colocó punto final a la desastrosa iniciativa, confundiendo el lenguaje de aquella gente. La situación se hizo caótica, y la dispersión que el pueblo quería evitar fue el resultado inevitable.
La raíz del problema
Los adventistas saben que el término Babilonia sobresale como el símbolo fundamental de los poderes que se oponen a Dios y a su pueblo. Si queremos saber lo que constituye la misma esencia de esa oposición, encontramos la respuesta justamente en Génesis 11. Babilonia es un sustantivo colectivo empleado para todo el que desea hacer las cosas sin Dios; que no está dispuesto a tributar honra al nombre de Dios, sino que desea hacerse un nombre. Es un símbolo inequívoco de los que, envenenados por su diabólica arrogancia, no conocen su lugar y desean alcanzar el cielo a su manera. La expresión se aplica, como bien sabemos, en particular a la coalición de los poderes religiosos del tiempo del fin que intentarán destruir al pueblo remanente de Dios.
Ese perfil de Babilonia encuentra su confirmación en otra historia de una ciudad erguida muchos siglos después de la construcción de la torre de Babel. El rey Nabucodonosor, famoso gobernante del Imperio Babilónico, manifestó exactamente el mismo espíritu. Cierto día, mientras caminaba por la terraza de su palacio real, observaba los magníficos edificios a su alrededor y exclamó: “¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué […] con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad?” (Dan. 4:30). No es sorprendente que Isaías se haya referido al rey de Babilonia como un símbolo de Satanás, la primera y la última encarnación de la arrogancia (Isa. 14:13, 14).
Caracterizada por la presunción y la suntuosidad, Babilonia adoptó la desvergonzada usurpación de la honra que se le debe dispensar exclusivamente a Dios. Una segunda característica, por otro lado, se deja ver claramente en Génesis 11: Babilonia también revela poseer mentalidad autoprotectora. Su creencia de que habría seguridad en los números y en permanecer en la multitud, junto con su temor a ser dispersada perdiendo, de ese modo, influencia, poder y control, fomentó entre los posdiluvianos el deseo de construir aquella fuerza babilónica como monumento a sí mismos.
La relación con nosotros
El episodio de la construcción de la torre de Babel tiene, a mi parecer, un poderoso mensaje para nosotros en dos ámbitos: para la Iglesia Adventista y para los pastores en particular. ¿De qué manera esa historia se relaciona con nosotros corporativamente, como iglesia?
Primeramente, volvamos y reflexionemos en la historia del movimiento adventista. Nuestra iglesia tuvo su origen en la huella del movimiento millerita. En sus comienzos, encontramos un pequeño grupo compuesto predominantemente por líderes de mentalidad rural, sin escolaridad, jóvenes e inexpertos. Ellos fueron ridiculizados después del chasco de 1844 y tratados como parias en el escenario religioso norteamericano.
Aquel movimiento fue creciendo paulatinamente. Sus adeptos eran solo 3.500, en 1863, cuando la Iglesia Adventista del Séptimo Día fue organizada oficialmente. En 1900, el número de miembros era de aproximadamente 75.000. Los adventistas luego pasaron a ser considerados una extraña secta seudocristiana; y, honestamente, es necesario agregar que, aun cuando nos hayamos convertido en un movimiento mundial significativo, todavía somos considerados como una secta en algunos pocos círculos religiosos del mundo
La iglesia ha canalizado gran cantidad de recursos hacia el esfuerzo de construir su imagen pública. Queremos convencer al mundo de que somos lo que realmente somos: una iglesia cristiana. Hacemos todo lo que nos es posible para decirle al mundo que nos rodea que no somos tan pequeños como muchos tienden a pensar. Invitamos a todos a mirar lo que estamos realizando.
Sí, deseamos ser reconocidos como un cuerpo religioso de prestigio y en crecimiento. Señalamos nuestro informe estadístico anual como una prueba innegable de nuestro crecimiento equilibrado y de nuestra extensión alrededor del planeta, y nuestros miles de instituciones en más de doscientos países. Proclamamos que la Iglesia Adventista posee, actualmente, cerca de 15 millones de miembros y proyectamos que, cerca de 2020, nuestro número de miembros quizás exceda los 40 o los 50 millones. Muchos países hoy nos tratan con respeto. Nos hemos hecho ampliamente conocidos por nuestra sólida organización y fuerte ministerio educativo. Poseemos un creciente número de universidades y nuestra Agencia Adventista de Desarrollo y Recursos Asistenciales, ADRA, es cada vez más respetada como un organismo global de evangelización humanitaria. A pesar de todo, ¿podría darse el caso de que estamos invirtiendo un esfuerzo excesivo tras ese deseo de reconocimiento? Mientras crecemos y nos desarrollamos, el honrar el nombre de Dios, ¿permanece como el único propósito de nuestra existencia como iglesia? ¿O también intentamos hacernos un nombre? Al actuar así, ¿podría darse el caso de que estemos siguiendo nuestra propia estrategia humana, en lugar de seguir la agenda divina?
Estas cuestiones son aplicables en todos los niveles: global, nacional y local. Siempre, en todo lugar, existe el peligro de que nos centremos tanto en la iglesia como institución, su crecimiento, desarrollo organizativo, finanzas e imagen positiva, que nos olvidemos de su misión verdadera: predicar y reflejar a Cristo. Podríamos decir que la iglesia exhibe una peligrosa característica babilónica, en el caso de se vea primeramente como una institución, una corporación que lucha para mostrarse tan positivamente como le sea posible en el inmenso supermercado religioso de nuestros días, en lugar de presentarse como un lugar de alimentación y de crecimiento espiritual.
Esta observación está ligada a un segundo aspecto: la mentalidad exclusivista de Babilonia. Deberíamos hacernos, continuamente, estas preguntas: Nuestra iglesia, ¿es abierta, relevante y atractiva para otras personas? ¿Está interesada en lo que sucede en el mundo? ¿Causa impacto en el mundo? ¿O preferimos una iglesia que se manifiesta como un bastión, una fortaleza, en la que nos sentimos seguros y cómodos, viviendo en nuestro mundo pequeño, disfrutando de nuestra subcultura particular? ¿Somos más felices cuando nos encontramos a una distancia considerable del mundo y no tenemos que mezclarnos y relacionarnos con personas ajenas a nuestra fe? ¿Nos sentimos más a gusto cuando conversamos solo entre nosotros, con nuestra propia jerga, focalizados en nuestros propios problemas?
Si esta es la situación, hemos creado una pequeña Babilonia y debemos esperar que Dios “descienda” y nos lance una mirada crítica. Sí, debemos esperar que él mismo nos evalúe y, posiblemente, hasta nos disperse de nuestros guetos adventistas, forzándonos a dejar la mentalidad exclusivista de Babilonia.
Desdichadamente, existen adventistas que desean distanciarse lo más posible del mundo. Las investigaciones indican que muchos adventistas antiguos tienen pocos amigos fuera de la iglesia. Son necesarios, en promedio, ente siete y ocho años para que los nuevos miembros pierdan a la mayoría de sus amigos no adventistas. Por otro lado, Cristo fue claro: aun cuando no seamos de este mundo, estamos en el mundo. La iglesia debe tener abiertas sus ventanas hacia el mundo exterior. No puede ser reducida a un exclusivo y seguro ambiente familiar para sus miembros.
Los hijos de Dios no deben vivir en un gueto espiritual, sino que deben diseminarse, aventurarse y aceptar los riesgos que eso incluye. Su misión no es esconderse del mundo y apartarse de él, sino aceptar alegremente y abrazar las cosas positivas que el mundo tiene para ofrecer, como puerta abierta para el evangelio de Cristo. Tal vez más importante todavía, con el objetivo de cumplir su misión la iglesia debe reconocer el lenguaje del mundo y estar atenta a lo que sucede en él. Debe saber por qué están sufriendo las personas, y aprender a relacionarse con la gente real en un mundo real.
Nuestro énfasis
¿Y qué decir de nosotros, como creyentes individuales o, más específicamente, como pastores adventistas? ¿Somos leales ciudadanos del Reino celestial o continuamos manteniendo vínculos con Babilonia? ¿Estamos plenamente comprometidos y direccionados en honrar el nombre de Dios, y centrados en la grandiosa promesa de que en breve ostentaremos un nuevo nombre, dado por Dios? ¿O todavía nos centramos en la manera de pensar de los babilonios y en su intento de hacerse un nombre para sí mismos?
La tentación de hacernos un nombre nunca termina. Puedo decirles que soy muy consciente de ello. ¿Por qué trabajo para la iglesia? ¿Por qué viajo, predico, escribo, trabajo durante largas jornadas y asisto a infinidad de reuniones? ¿Podría darse el caso de que, muy íntima y secretamente, esté queriendo hacerme un nombre? Esta pregunta es relevante para todos los que trabajamos para la iglesia, ya sea que sirvamos tiempo completo o voluntarios, como ancianos, diáconos o cualquier otro ministerio local
¿Cuáles son nuestros profundos objetivos, nuestros motivos y ambiciones más íntimas? ¿Estamos empeñados en ser obedientes a nuestra vocación o trabajamos para “ser importantes”? ¿Luchamos para ser influyentes o para ser una bendición para otros? Nuestra ambición, ¿es liderar para estar en el tapete o estamos deseosos de servir?
En la cultura narcisista de nuestros días, las personas tienden a centrarse en sí mismas. Las palabras clave parecen ser el crecimiento propio, la valoración propia y la asertividad. Somos desafiados a explorar nuestras habilidades y emplearlas en beneficio propio. Debemos sentirnos bien con nosotros mismos. Si trabajamos arduamente, podemos hacer casi cualquier cosa. Así nos lo dicen los medios. Muchos están obsesionados con su trabajo, su posición, sus posesiones materiales y su ingenio. Están totalmente convencidos de su importancia personal. Para muchas personas, no hay límites para lo que puede ser sacrificado en el altar del éxito. Al mismo tiempo, muchos no quieren invertir tiempo, energía y emociones en las relaciones largas y profundas. Buscan el anonimato de las masas, en lugar de alimentar un interés sincero por las personas y buscarlas donde se encuentran. Se sienten más cómodos en su capullo que en el desarrollo del compañerismo verdadero.
La historia de la torre de Babel nos habla de que Dios desaprueba ese difundido deseo de hacerse un nombre, al igual que la tendencia de encapsularnos en nuestra fortaleza privada. Dios desea que rechacemos ese abordaje babilónico de la vida. Quiere que desarrollemos la comprensión de que el significado más profundo de nuestra vida no incluye que podamos construir nuestro propio brillo, sino que él pueda brillar a través de nosotros.
Hacerse un nombre y rechazar dispersarnos, impidiendo la difusión de nuestro testimonio en la comunidad más amplia, son actitudes que pueden ser identificadas como características babilónicas, que deben ser rechazadas por los ciudadanos del Reino celestial. Como iglesia y como individuos, pertenecemos a Sion. Pertenecemos a ese nuevo mundo de Dios, en el que únicamente su nombre es alabado y honrado por sobre todo nombre.
Sobre el autor: Presidente de la Unión Holandesa de la IASD