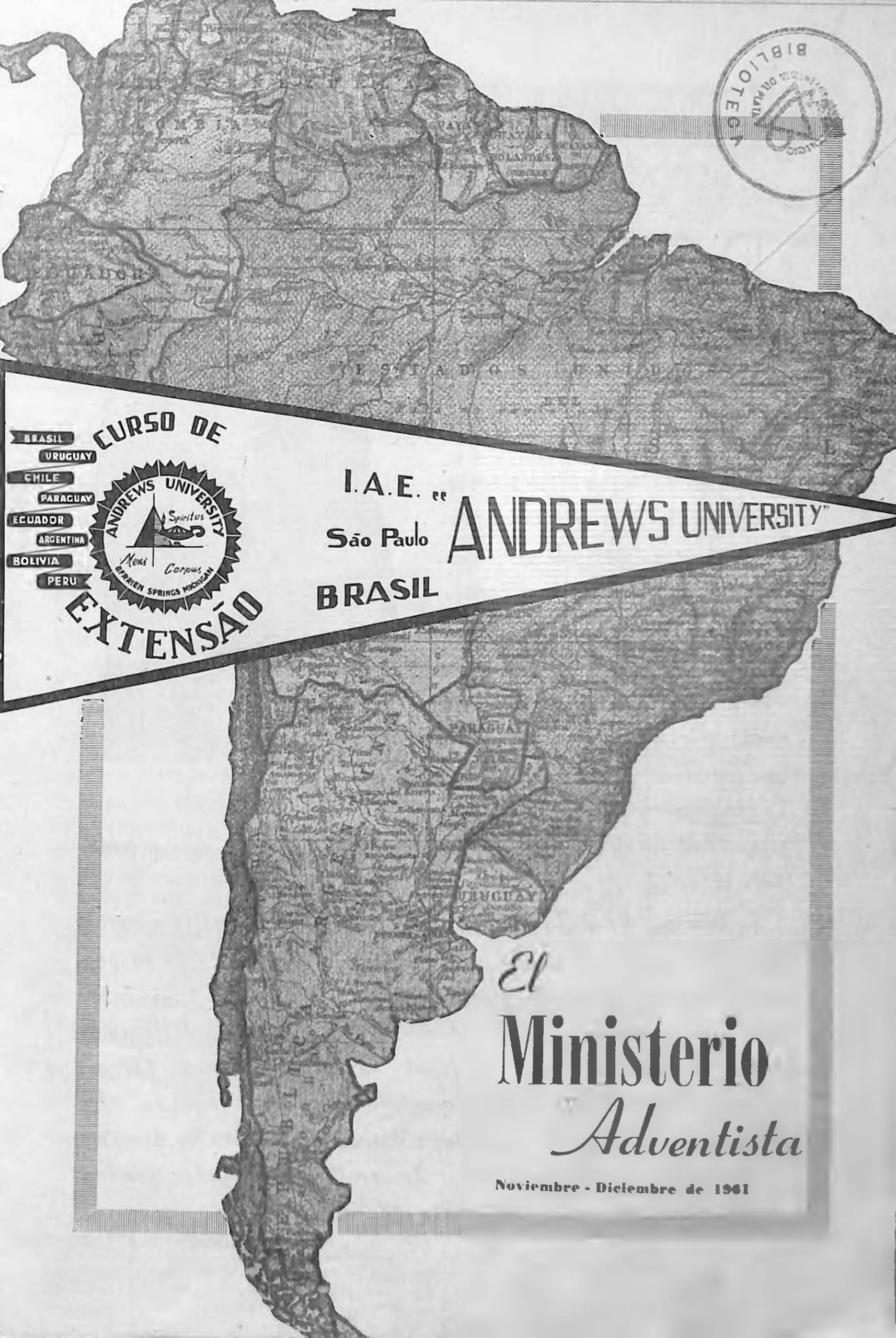Era un domingo apacible cuando llegué a la ciudad. La visitaba por vez primera. Sus tradiciones históricas, sus ruinas famosas, sus monumentos arqueológicos y sus iglesias vetustas constituyen una fascinación permanente para el espíritu sediento del forastero.
El día sería demasiado corto para un programa de visitas tan extenso. Por esto, sin dilación, inicié una cansadora peregrinación siguiendo un derrotero lleno de atracciones y sorpresas. Recorrí sus calles estrechas y sinuosas. Contemplé el estilo barroco de sus edificios, símbolo de una era de esplendor y prosperidad.
Visité sus vetustos y legendarios templos, llenos de fieles. Y, después de haber recorrido diferentes rincones históricos, regresé al hotel pensando en la multitud de desventurados adoradores que, rodeados de una densa bruma espiritual, se entregaban a un culto inspirado en el miedo, la superstición y la idolatría. ¡Multitudes sin luz! ¡Masas humanas sin Cristo! Sin embargo, la luz del mensaje del advenimiento brillaba pálidamente en aquella ciudad imperial.
En la noche me dirigí al templo adventista, animado por el deseo de recibir las bendiciones de un inspirado programa de evangelismo. Pero, ¡oh asombro!, ¡oh decepción!, sus puertas estaban cerradas, y a través de sus ventanas no se veía el brillo de sus luces. Aquella noche la Biblia permaneció cerrada sobre el pulpito. No se oyó la voz del predicador. No se invitó junto al altar a los pecadores angustiados y afligidos.
Aquella iglesia oscura representa la ausencia de entusiasmo evangelizados Es el símbolo de una religión apática, cómoda y tranquila, indiferente a la suerte de las multitudes que sucumben sin Cristo y sin esperanzas. Un templo oscuro en una noche de tantas oportunidades para el evangelismo nos recuerda un incidente ocurrido en la vida de Pascual, un negligente guarda ferroviario responsable de la seguridad del tránsito en una peligrosa y activa encrucijada. Pasaban por allí rápidos y pesados trenes, a intervalos regulares, interrumpiendo momentáneamente el continuo movimiento de vehículos que cruzaban ese paso a nivel. Era indispensable la presencia continua de un guarda para detener el tránsito en el momento oportuno y evitar así desgracias personales y accidentes fatales.
Pascual trabajaba durante la noche. Su responsabilidad consistía en agitar una linterna roja cada vez que se aproximaba un tren al paso a nivel.
Cierta noche un automóvil lleno de pasajeros fui arrollado por una gigantesca locomotora. El impacto fue ensordecedor. El silencio de la noche fue interrumpido por gritos de desesperación y dolor. Un examen de la situación reveló que tres pasajeros habían perecido, y un cuarto estaba en estado de gravedad.
Se inició un juicio para establecer responsabilidades, y Pascual tuvo que comparecer ante el tribunal.
—¿Movió usted la linterna para advertir de la proximidad del tren? —se le preguntó.
—Sí, señor —contestó Pascual bajo juramento—. Moví la linterna de un lado a otro, pero el conductor del coche, sin importarle mi advertencia no se detuvo, y fué arrollado por el tren.
Después del interrogatorio, el jefe de los guardas ferroviarios felicitó a su subordinado por el equilibrio y la corrección demostrados.
Le dijo: —Temí que se pusiera nervioso y dijera algo comprometedor.
—Estaba muy nervioso —replicó Pascual—.
Temí que el juez me preguntara si la linterna estaba encendida.
Sí, el descuidado guarda había agitado la linterna, pero —¡qué desidia!— la linterna estaba apagada.
¡Cuántas iglesias han apagado las lámparas del evangelismo! Promueven, es verdad, algunas campañas que figuran en el calendario denominacional. Llevan a cabo un culto regular, tal vez en forma rutinaria y sin inspiración.
Agitan la linterna, pero ésta carece de aceite y de brillo. Se apagó melancólicamente el entusiasmo por la obra en favor de los perdidos.
Delante de aquel cuadro sombrío —un templo oscuro en una apacible noche de domingo— descubrí, en mis reflexiones, el significado profundo de esta expresión bíblica: “Donde no hay revelación [visión, margen] divina, el pueblo se pone desenfrenado”. Efectivamente, la ausencia de visión evangélica es la responsable de los triunfos limitados observados en extensas regiones. Hay multitudes que perecen en circunstancias desalentadoras, porque nos falta la visión necesaria para llevar a cabo un incansable evangelismo “en tiempo y fuera de tiempo”.
En mis viajes he tenido la ocasión de ver, con inmensa alegría, cuán alentadores han sido los resultados obtenidos en los lugares donde se hace oír, los domingos de noche, la voz del predicador adventista, encendida de entusiasmo y fe.
Transformemos, pues, nuestros templos y capillas en fructíferos centros de evangelización, capaces de atraer a los incrédulos y los indiferentes, y de guiarlos hacia el “Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”.
Las puertas abiertas, las luces encendidas, un mensaje de fe en nuestras iglesias los domingos de noche, es el secreto de un ministerio dinámico, fecundo y realizador.