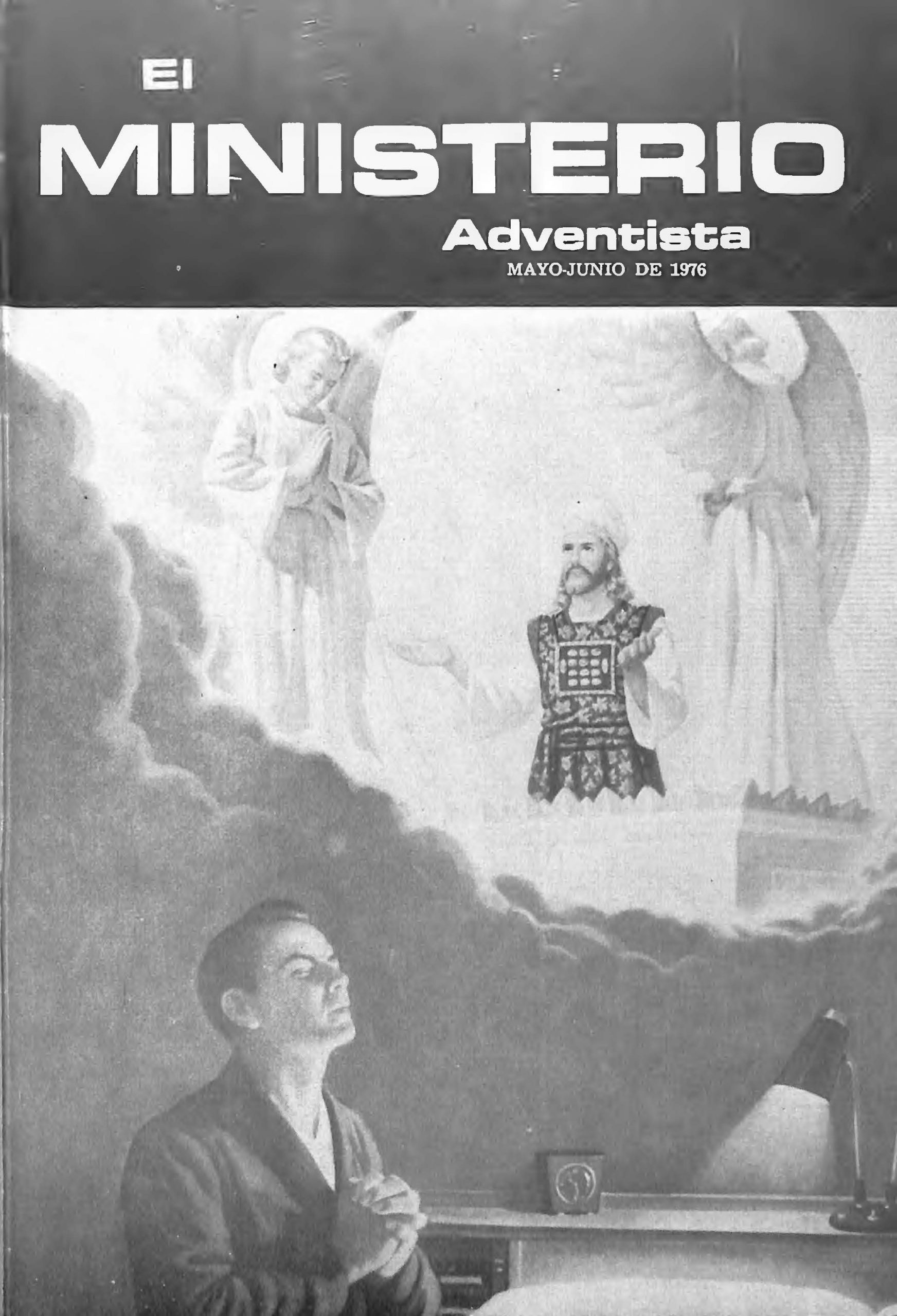Un famoso predicador francés le dijo cierta vez a un colega: “Dicen que va tanta gente a oíros, que los hombres tienen que sentarse en los confesionarios”. “Quizá —respondió el otro—, pero me dicen que cuando vos predicáis, los hombres entran en el confesionario”.
Sí, la predicación verdaderamente grande es la que impulsa a los hombres, al verse a sí mismos como Dios los ve, a entrar en el confesionario. La predicación de éxito hace que la gente vuelva a su casa, no admirando al predicador, sino agitada, turbada, a veces hasta el punto de prometer que jamás volverá a escucharlo, pero reconociendo en lo íntimo de sus almas que el predicador está en lo cierto y ellos equivocados. La predicación no es un ensayo o un discurso para ser aplaudido por la multitud, ni una demostración de erudición intelectual para merecer la aprobación de los doctos.
La predicación es, ante todo, la revelación de los propósitos divinos para el hombre por medio de otro hombre, el predicador. La tarea del predicador es hacer sentir y comprender a los hombres la realidad de Dios. En rigor de verdad, el hombre no predica hasta que se convierte en un órgano de la revelación divina, un canal a través del cual la verdad de Dios es declarada a sus semejantes, la lámpara por cuyo medio la luz del Eterno brilla para disipar las tinieblas del alma humana. En este sentido la predicación es el acto culminante de adoración que le es dado al hombre realizar, la entrega más noble de sí mismo para convertirse en el instrumento por cuyo medio Dios exprese su mensaje. En otras palabras, la predicación es una voluntaria sumisión a Dios que llega hasta el punto de que todos los dones y facultades, todo el cuerpo y el alma se han vuelto dóciles y obedientes al impulso y deseo del Altísimo.
Según el resultado de una encuesta realizada en la División Sudamericana, muchos han dejado de asistir a la iglesia porque no han encontrado el alimento espiritual necesario o suficiente en los cultos de predicación desarrollados en sus iglesias. Según uno de ellos, “los sermones eran como nubes que pasaban sobre nuestras cabezas sin derramar agua a la tierra sedienta de nuestros corazones”. Esta es una terrible realidad, pero es también un desafío para que nos dediquemos de lleno a perfeccionar nuestro modo o sistema de predicación.
“Ningún oficio —dice Henry Ward Beecher— requiere un aprendizaje tan largo como el de la predicación, porque es una fuerza viva del alma humana que se aplica a otras almas humanas en favor de su transformación”. He aquí algunas sugerencias que nos ayudarán a dejar de ser “grandes” predicadores para convertirnos en mensajeros de la Palabra de Dios.
1) Tenga un mensaje definido. Antes de preparar su mensaje, todo predicador debiera responder a la sencilla pregunta: ¿De qué voy a hablar? Mientras no pueda contestar a esta pregunta, no puede seguir adelante.
La predicación de Pablo tenía siempre un mensaje definido. “Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado… Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras… Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado” (1 Cor. 15:1, 3; 2:2).
Por falta de sermones con un mensaje definido, el pueblo languidece. “Hay hombres que se presentan en el púlpito como pastores, profesan alimentar el rebaño, mientras las ovejas están pereciendo por falta del pan de vida… El Señor Dios del cielo no puede aprobar mucho de lo que traen al púlpito aquellos que profesan presentar la Palabra del Señor. No inculcan ideas que serán una bendición para los que escuchan. Es un forraje barato, muy barato, el que se coloca ante el pueblo” (Testimonios para los Ministros, págs. 336, 337). Es una necedad prodigar palabras y escasear en verdades.
Para que nuestra predicación tenga éxito, debemos tener un tema y saber con precisión cuál es. Si el tema no es bien definido, tampoco serán definidas sus partes: la introducción, el desarrollo y el objetivo. Nunca escojamos un tema porque esté expresado por una frase bonita o sonora, sino porque expresa claramente el fin que perseguimos. Esto implica que nuestra predicación no sólo abarcará o incluirá lo que se va a decir, sino que se excluirá de ella todo lo que no tenga que ver con el asunto.
Por otra parte, un mensaje definido enunciará una verdad definida y no se perderá entre sus ramas. Los asuntos que no son esenciales para la salvación, o que no tienen que ver con el cristianismo práctico, no deben tener cabida en nuestros cultos. “Conozco a un ministro —dice Spurgeon— de cuyo zapato no soy digno de desatar la correa, y cuya predicación frecuentemente apenas es mejor que la pintura de miniaturas sagradas, casi puedo decir que es frivolidad santa. Es muy afecto a predicar, hablando de los cuatro rostros de los querubines, del sentido místico de los cueros de los tejones, y de la significación típica de las varas del arca y de las ventanas del templo de Salomón. Pero los pecados de los hombres de negocio, las tentaciones especiales de nuestros tiempos, y las exigencias morales del siglo, son asuntos de los que por muy rara vez se ocupa” (Carlos Spurgeon, Discursos a mis Estudiantes, pág. 57, México, 1894). Esta predicación es como un león que se empeña en cazar ratones. Para ese tipo de ministros la sutileza de un pensamiento tiene más atractivo que la salvación de un alma.
2) Tenga la convicción de que su mensaje definido está fundado en el poder de Dios. El apóstol Pablo dijo a los corintios: “Cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras… Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios” (1 Cor. 2:1, 6). Tal era el secreto de su éxito.
Lamentablemente, ya no se predica más con gran poder, sino con gran debilidad. La gente no mira con respeto hacia los predicadores, como en los días memorables de los apóstoles, sino con gran indiferencia. ¡Cuánta falta nos hace comprender que en esta hora solemne debemos ser mensajeros cuyo punto de partida, cuyos medios y cuya finalidad suprema sean la salvación de las almas y el apresurar la venida del Señor! Se necesitan hombres que no hablen “palabras persuasivas de humana sabiduría” (1 Cor. 2:4), sino palabras sazonadas con “el poder de Dios”. Nuestra generación necesita videntes para hoy con una clara visión para el día de mañana; videntes que estén a la altura de las grandes exigencias del mundo actual y que tengan el valor de proclamar a este mundo desorientado un mensaje definido, pictórico del poder de Dios.
Inevitablemente, una predicación llena del poder de Dios ejercerá primero todo su efecto en el predicador, quien sabrá primero por experiencia propia lo que debe revelar al pueblo. Sólo podrá explicar a otros lo que Cristo puede hacer por ellos, si ya sabe por experiencia propia lo que Cristo puede hacer por él mismo. Podrá hablar con poder acerca de la cruz de Cristo únicamente si él mismo ha pasado bajo la sombra de esa cruz. El mensaje dado e iluminado por el poder del Espíritu Santo debe pasar por el crisol de su propia experiencia y convertirse en una verdad en él antes de que pueda pasar a ser verdad para otros. Sin esto, su predicación será como nubes sin agua o cisternas rotas, ya que se estará predicando a sí mismo y no a Cristo.
Dice al respecto la pluma inspirada: “¿Ha sido transformado vuestro carácter? ¿Ha sido reemplazada la oscuridad por la luz, el amor al pecado por el amor a la pureza y la santidad? ¿Os habéis convertido, vosotros que estáis ocupados en enseñar la verdad a otros? ¿Se ha producido en vosotros un cambio cabal y radical? ¿Habéis entretejido a Cristo en vuestro carácter? Necesitáis tener certeza absoluta de ello. ¿Se ha levantado el Sol de justicia y ha estado brillando sobre vuestra alma? Si tal es el caso, vosotros lo sabéis; y si no sabéis si estáis convertidos o no, no prediquéis un solo sermón desde el púlpito hasta que lo sepáis. ¿Cómo podéis guiar a las almas a la fuente de la vida si vosotros mismos no habéis bebido de ella?” (Testimonios para los Ministros, pág. 440).
La pregunta que Pablo hizo a los creyentes en Éfeso, “¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis?”, nos hace meditar en que la presentación del Evangelio, por maravillosa que sea, si no incluye la gloriosa provisión del Espíritu Santo no es completa ni adecuada. En efecto, muchos predicadores poseen magníficos dones, son celosos, poderosos en las Escrituras y elocuentes, y sin embargo dejan detrás de ellos a conversos débiles y defectuosos porque ellos mismos viven experimentalmente del lado equivocado de su religión personal con la fuente de poder.
“La ausencia del Espíritu es lo que hace tan impotente el ministerio evangélico. Puede poseerse saber, talento, elocuencia, y todo don natural o adquirido; pero, sin la presencia del Espíritu de Dios, ningún corazón se conmoverá, ningún pecador será ganado para Cristo” (Joyas de los Testimonios, tomo 3, pág. 212).
“El Espíritu Santo está haciendo su obra en los corazones. Pero si los ministros no han recibido primero su mensaje del cielo, si no han obtenido su propia provisión de la corriente refrescante y vitalizadora, ¿cómo pueden lograr que fluya lo que ellos mismos no han recibido?” (Testimonios para los Ministros, pág. 338).
3. Su mensaje definido, acompañado por el poder de Dios, debe cubrir una necesidad específica. Lo que aseguraba el éxito del ministerio de Pablo era que su mensaje específico, bañado con el poder de Dios, siempre hallaba resonancia en alguna necesidad específica de cierto grupo o individuo en particular. Antes de comunicar, antes de aplicar el mensaje, ya sabía a qué lo iba a aplicar. Por eso dijo: “Siendo libre… me he hecho siervo de todos… Me he hecho a los judíos como judío… débil a los débiles… a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos” (1 Cor. 9:19, 20, 22).
Jesucristo también demostró esta verdad en su vida diaria y en su ministerio. Su vida misma era el mensaje. Nunca desperdició un solo paso, una sola palabra o mirada del hombre para aplicar su mensaje en forma específica. Cuando el leproso le rogó: “Si quieres, puedes limpiarme”, el Señor no le dijo:
“En la casa de mi Padre muchas moradas hay”. Le dijo: “Quiero, sé limpio”. Y cuando los discípulos estaban confundidos respecto del futuro y de la eternidad, Jesús no les dijo: “Sí, quiero, sean limpios”. Jesús les dijo: “En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros”. Cuando había hambre, el Señor daba de comer. Cuando había enfermedad, sanaba. Cuando había tristeza, consolaba. Cuando había arrepentimiento, perdonaba. El mensaje de Cristo se dirigía siempre a alguna necesidad específica de un grupo o individuo en particular. Así también, el predicador que conoce la necesidad de su congregación, y que con convicción aplica los principios fundamentales del cristianismo a esa necesidad particular, nunca predicará un sermón árido, sino que “ha de hablar a sus oyentes de aquellas cosas que más conciernan a su bienestar actual y eterno” (Obreros Evangélicos, pág. 153).
El Espíritu Santo espera utilizar hombres de valor como conductores de multitudes. Espera intérpretes que puedan dar al hombre un mensaje positivo, una orientación segura en medio de tantas voces caóticas que pretenden atraerlo. Saquemos todo lastre de nuestra vida y nuestra predicación, y el mensaje, regado por la lluvia del Espíritu Santo, germinará en el corazón de nuestros oyentes dando preciosos frutos para gloria de Dios. “Cuando el agente humano somete su voluntad a la voluntad de Dios, el Espíritu Santo impresionará el corazón de aquellos por los cuales trabaja” (Counsels on Health, pág. 437).
Sobre el autor: Pastor evangelista de Ambato, Ecuador