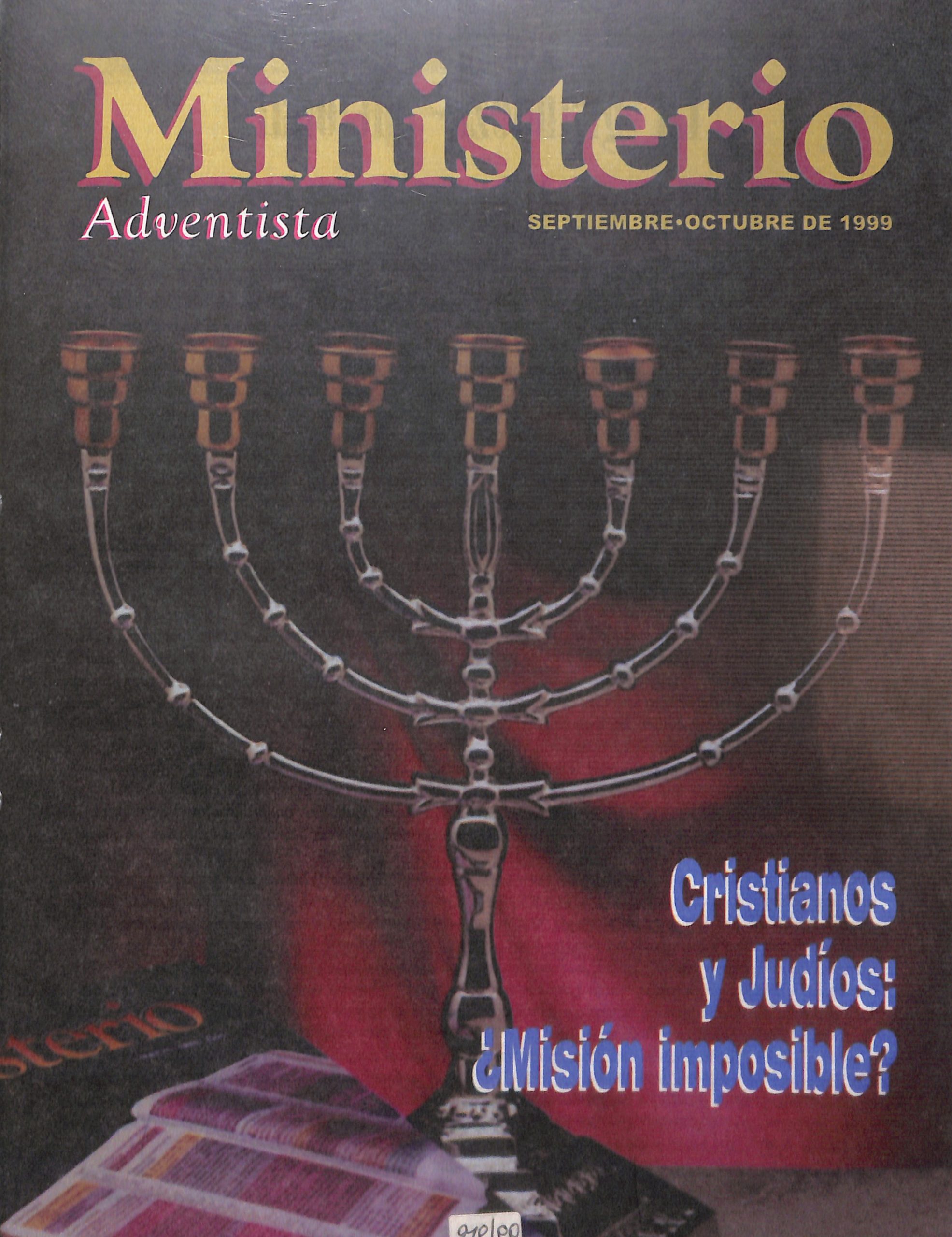Él entra con una sonrisa forzada a su primera reunión de obreros.
Me hace unas pocas preguntas acerca del ministerio: ¿cómo puedo planear mi calendario anual de predicación, estudios demográficos de mi comunidad u organizar comisiones?
Yo no me siento muy seguro de mis respuestas. Después de todos estos años, la mayor parte de mi ministerio lo he hecho intuitivamente. Sin embargo, he esperado durante largo tiempo que alguien me considerara lo suficientemente sabio como para pedirme consejos. Lo saboreé por un momento. Hago valientes intentos de contestar, salpicándolos de muchas muestras de humildad, de modo que no me tenga por responsable si pone en práctica mis consejos, y fracasa.
Luego me hace otra pregunta, que detiene mi tenedor lleno de comida a mitad de camino entre el plato y mi boca. “¿Qué es lo más importante que hay que saber con respecto al ministerio?”
Esta sí no la puedo evadir. Es de mayor peso e importancia que el rol de la comisión de música o el calendario anual de predicación. Me pregunto qué le contestaré.
Me esfuerzo por recordar los consejos que me dieron en mi primer año de ministerio. “Dios primero, la familia segundo, la iglesia tercero”. “Una hora de tranquila reflexión cada mañana al amanecer”. “Siempre pregunte a su presidente de asociación qué hacer, antes que él se lo diga”. “No descuide el ejercicio físico”.
Algunos consejos, he notado, son útiles si se los aplica, pero impotentes como ellos solos. Veo en sus ojos la anticipada provisión de proverbios espirituales y clichés administrativos. Quizá espera más de eso. Ese es el problema cuando se expresa lo que se espera: él lo espera. Si digo: “Una hora al día de tranquila contemplación de Cristo en la cruz”, asentirá vigorosamente con la cabeza, en señal de aceptación y comprensión. Estos clichés llegaron a ser parte del ruidoso fondo del ministerio. Son como el montón de papeles sobre el escritorio, al cual está acostumbrado: deben conservarse, pero son fáciles de ignorar.
Por primera vez noto que es un consejo narcisista. Se trata de nosotros mismos, no de otros.
Decido pasar por alto elevados principios que él conoce, en favor de un consejo práctico, que él nunca había ni recibido ni pensado, y que puede recordarlo por mucho tiempo.
-Primero -le dije-, no haga daño a nadie.
Él se queda mirándome como sorprendido. No es la fórmula que esperaba, y veo la duda reflejada en sus ojos. Pero, sea que lo sepa o no, le he dicho una verdad. No, quizá, la verdad, pero verdad de todos modos. Pienso en una madre joven que me dijo, bañada en lágrimas, que a la edad de catorce años, un pastor la había acariciado en la oficina de la iglesia, a donde ella había ido en busca de consejo.
¿Quién sabe qué paso en aquella oficina de iglesia? ¿Qué señales pensó el pastor que estaba recibiendo y cuáles envió ella? Pero eso no importa. Porque el pastor debe ser la única persona en el mundo que jamás debería aprovecharse de usted -ni siquiera de sus anomalías.
Ignoro lo que lleva aquel hombre en su conciencia. Todavía continúa en el ministerio. Pero si piensa que el mayor pecado que cometió aquel día fue el adulterio, está equivocado. Ese pecado, Jesús nos aseguró, ocurre con frecuencia en el corazón, y como tal, debe ser perdonado, con mucha frecuencia. Su mayor pecado fue enviar a una joven mujer al mundo sintiendo que nadie es digno de confianza. Las cicatrices se manifestaron en su matrimonio, en las relaciones con sus padres, en su vida emocional, e incluso en su apetito. Es posible que él haya buscado y recibido la paz; pero ella, tengo la fuerte sospecha, no la ha encontrado todavía.
Primero, no harás daño a nadie.
Pienso en un hombre cuya fe se forjó en el temor. El habla de un sinfín de sermones escuchados en su niñez, que deben de haberse sacado del libro Book of Marlyrs de John Fox: advertencias de sufrimientos, dolores y persecuciones, siempre con los adventistas como el objeto de odios y grotescas violaciones. Recuerda sermones forjados intrincada- mente con borbotones de sangre y sangre coagulada, cabezas cercenadas y cuerpos que arden en la hoguera.
Él es una persona muy espiritual de nacimiento, y profunda sensibilidad; pero el temor se integró a su fe en una edad impresionable. Hoy, él busca a Dios, pero también lo odia y le teme; y cuando hablamos, cuando tratamos de separar su fe del temor, me siento furioso contra un pastor que hace cuatro décadas, distorsionó la mente del niño que creció en este hombre.
Primero, no harás daño a nadie.
Recuerdo a una joven mujer cuya madre, empleada denominacional, tuvo un conflicto legal con los dirigentes de la denominación. Un pastor exasperado, pero falto de juicio, tomó a su cargo la causa y convenció a su congregación de que desfraternizaran a toda la familia, incluyendo a la hija mayor de 15 años.
Si bien la mujer fue vindicada legalmente, y eclesiásticamente recibida con apologías, ya era demasiado tarde para su hija. Hoy, ella ama la verdad del adventismo, pero se niega a unirse a la iglesia.
Primero, no harás daño a nadie.
Otra mujer me cuenta la historia de un ministro muy confiable que se acercó a su abuelo, ya en la época muy avanzada de su vida, pidiéndole un préstamo bastante sustancioso. El anciano le dio el dinero, convencido de que con “un apretón de manos es suficiente entre hermanos adventistas, ¿verdad?” Cuando el abuelo murió, un año después, el ministro parecía no recordar nada del préstamo.
Ella asiste a la iglesia, pero la desconfianza está al acecho muy debajo de la superficie y, a veces, es proyectada sobre un pastor que no tiene nada que ver con la deshonestidad de su predecesor.
Primero, no harás daño a nadie.
Los casos mencionados todavía están en contacto con la iglesia. Por cada uno de ellos debe de haber centenares que la han abandonado. No siempre fue una falta del ministro, pero cuando lo fue, ha sido diez veces más culpable. Es que él debería ser la única persona de quien se espera que actúe en nombre de Jesucristo y con la ayuda de su gracia; la única persona a quien se le debería tener confianza; la única persona que no debería aprovecharse de usted, la única persona que debería decirle la verdad acerca de Dios.
Escudriñé el rostro del joven pastor por un momento. Hay una expresión de tranquila sinceridad en sus ojos, que yo también tuve una vez; aquellos tiempos cuando creía que el ministerio sería un constante gozo y victorias sin fin. Pero él no necesita saber más: la vida real se desenvolverá delante de él muy pronto.
-Primero, no harás daño a nadie -le digo a él y a mí mismo… una vez más.
Sobre el autor: es pastor titular de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de Worthington, Ohio.