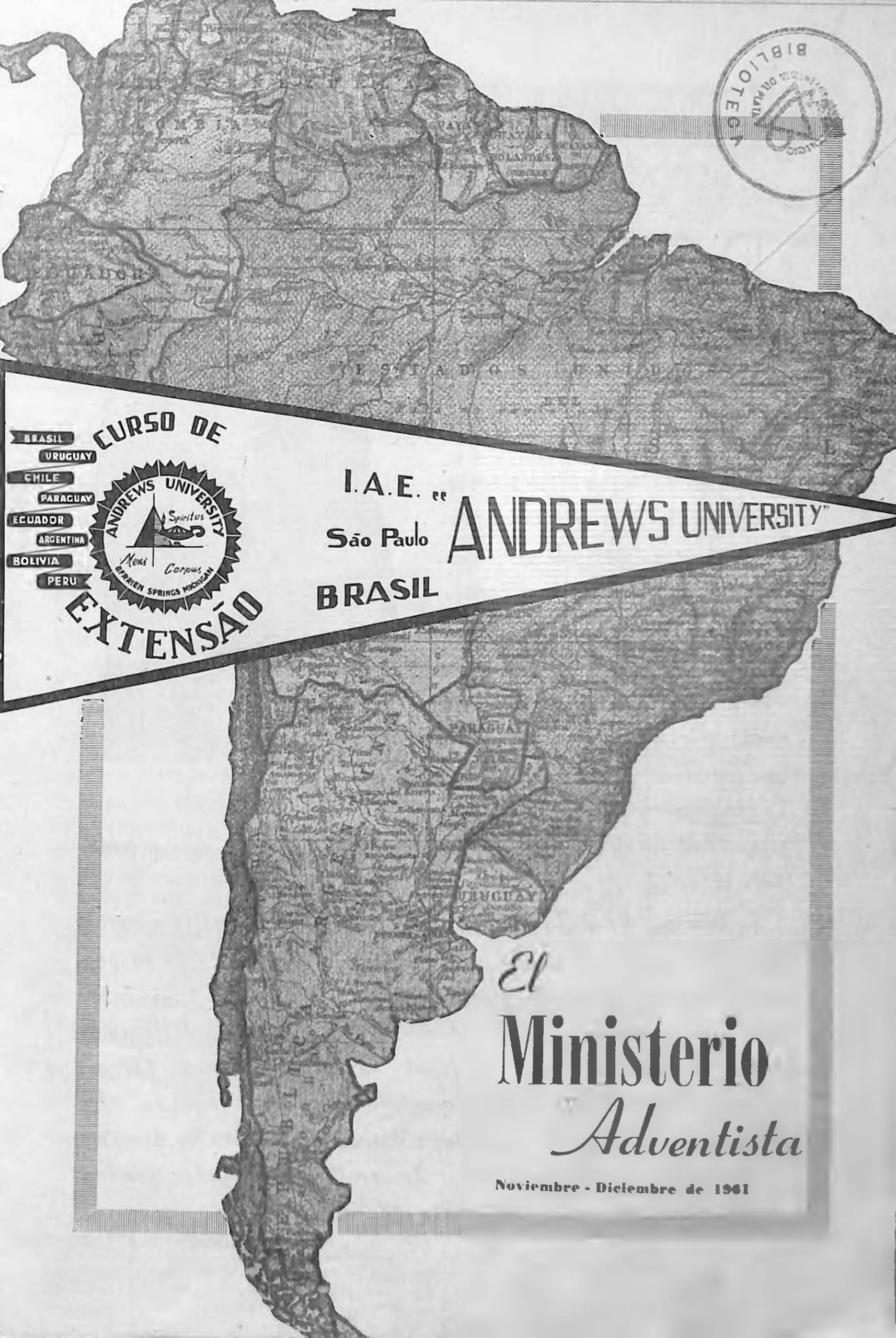¿Consideran los adventistas a los escritos de Elena G. de White en un mismo plano con los escritos de la Biblia? ¿La colocan en una misma clase profética con hombres como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel? ¿Consideran sus interpretaciones de la profecía bíblica como de autoridad indiscutible, y hacen de la creencia en estos escritos una prueba de discipulado en la Iglesia Adventista?
Cualquiera sea la intención de estas preguntas, queremos hacer notar lo siguiente, que se trata con mayor amplitud más adelante en este mismo capítulo:
1. Que no consideramos los escritos de Elena G. de White como una adición al canon sagrado de las Escrituras.
2. Que no pensamos que sean de aplicación universal, como la Biblia, sino particularmente para la Iglesia Adventista.
3. Que no los consideramos en el mismo sentido como las Sagradas Escrituras, que constituyen la única y sola norma mediante la cual han de juzgarse todos los demás escritos.
Los adventistas creemos uniformemente que el canon de las Escrituras se completó con el libro de Apocalipsis. Sostenemos que todos los demás escritos y enseñanzas, de cualquier fuente, deben ser juzgados por la Biblia y están sujetos a ella, la cual es la fuente y la norma de la fe cristiana. Probamos los escritos de Elena G. de White mediante la Biblia, pero en ningún sentido probamos la Biblia con sus escritos. Elena G. de White y otros de nuestros escritores han apoyado una vez y otra vez este punto.
En su primer libro, publicado en 1851, dijo acerca de la Biblia:
“Le recomiendo, querido lector, la Palabra de Dios como la norma de su fe y práctica. Hemos de ser juzgados por esa Palabra” (Early Writings, pág. 78).
Posteriormente escribió:
“El Espíritu no fué dado —ni puede jamás ser otorgado— para invalidar la Biblia; pues las Escrituras declaran explícitamente que la Palabra de Dios es la regla por la cual toda enseñanza y toda manifestación religiosa debe ser probada” (El Conflicto de los Siglos, págs. 9, 10).
Y en su última actuación ante los delegados reunidos en la sesión de la Asociación General en Washington, en 1909, después de dar su mensaje a la vasta congregación, levantó la Biblia con sus manos temblorosas por la edad, y dijo:
“Hermanos y hermanas, os recomiendo el Libro”. Esto fué característico en su actitud de toda la vida —siempre exaltando por encima de todo a las Sagradas Escrituras como el fundamento de nuestra fe.
Nunca hemos considerado a Elena G. de White en la misma categoría que los escritores del canon de las Escrituras. Sin embargo, fuera de los escritores elegidos de los libros canónicos de las Escrituras, Dios utilizó una sucesión de profetas o mensajeros que vivieron contemporáneamente con los escritores de ambos Testamentos, pero cuyas declaraciones nunca formaron parte del canon bíblico. Estos profetas o mensajeros fueron llamados por Dios para animar, aconsejar y amonestar al antiguo pueblo de Dios. Entre ellos figuraron personajes como Natán, Gad, Hernán, Asaf, Semeías, Azarías, Eliezer, Ahías, Iddo, y Obed, en el Antiguo Testamento, y Simeón, Juan el Bautista, Agabo y Silas, en el Nuevo. Esta sucesión también incluye a mujeres, como María, Débora y Huida, a las cuales se llamó profetisas en los tiempos antiguos, tanto como a Ana en los tiempos de Cristo, y las cuatro hijas de Felipe, “que profetizaban” (Hech. 21:9). Los mensajes dados mediante estos profetas, debería reconocerse, procedían del mismo Dios que habló a través de aquellos profetas cuyos escritos se incluyeron en el Canon Sagrado. Que algunos de estos profetas no sólo hablaron sino también escribieron sus mensajes inspirados es evidente por el testimonio de la
Biblia misma:
“Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel vidente, y en las crónicas del profeta Natán, y en las crónicas de Gad vidente” (1 Crón. 29: 29).
“Lo demás de los hechos de Salomón, primeros y postreros, ¿no está todo escrito en los libros de Natán profeta, y en la profecía de Ahías Silonita, y en las profecías del vidente Iddo contra Jeroboam hijo de Nabat?” (2 Crón. 9: 29).
Consideramos que Elena G. de White está en esta última categoría de mensajeros. Entre los adventistas era considerada comodona que poseía el don del espíritu de profecía aunque ella misma nunca adoptó el título de profetisa.
En 1906 explicó la razón de ello.Los miembros de iglesia que creían que había sido llamada al ministerio profético, quedaron desconcertados por una de sus declaraciones públicas. Aquí está su explicación:
“Algunos han tropezado en el hecho de que yo dije que no pretendía ser profeta… En los años de mi juventud me preguntaron muchas veces: ¿Es usted profeta? Siempre contesté: Soy la mensajera del Señor. Sé que muchos me han llamado profeta, pero no he pretendido tal título. ¿Por qué no he pretendido ser profeta? —Porque en estos últimos días muchos que pretenden atrevidamente ser profetas son un reproche para la causa de Cristo, y porque mi obra incluye mucho más de lo que la palabra “profeta” significa. Pretender ser una profetisa es algo que nunca he hecho.
Si otros me llaman por ese nombre, no discuto con ellos. Pero mi obra ha abarcado tantas líneas que no puedo llamarme a mí misma en otra forma que mensajera” (The Review and Herald, 26-7-1906).
Los adventistas consideramos sus escritos cernió algo que contiene consejo inspirado e instrucción concernientes a la religión personal y la conducta de nuestra obra denominacional. Bajo la misma inspiración ella también escribió mucho en el gran campo de la historia sagrada, abarcando las experiencias del pueblo de Dios desde la creación del mundo hasta el establecimiento final del reino de Dios, con un énfasis especial en la escatología. Sin embargo, la porción de sus escritos que podría clasificarse como predicciones realmente constituye una pequeña parte. Y aun cuando trata de lo que sobrevendrá en el mundo, sus declaraciones sólo son ampliaciones de la clara profecía bíblica.
Es significativo que, en sus consejos, o “testimonios”, se dirija constantemente la atención del lector hacia la autoridad de la Palabra de Dios como el único fundamento de la fe y la doctrina. En la introducción a uno de sus libros más grandes establece importantes principios:
“En su Palabra, Dios comunicó a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Constituyen la regla del carácter; nos revelan doctrinas y son la piedra de toque de la experiencia religiosa.
‘Toda la Escritura es inspirada por Dios; y es útil para enseñanza, para reprensión, para corrección, para instrucción en justicia; a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, estando cumplidamente instruido para toda obra buena’ (2 Tim. 3:16, 17, VM).