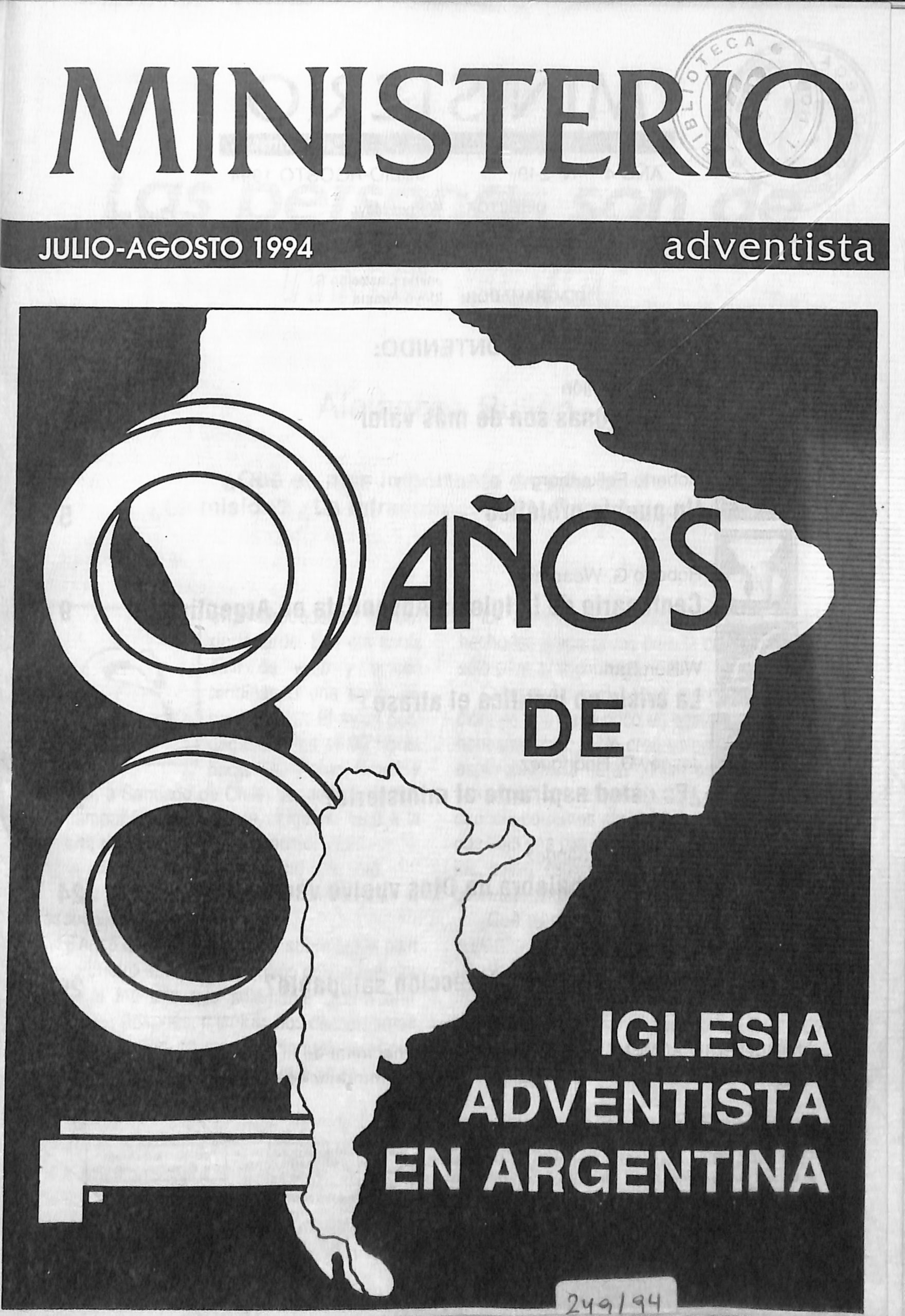Si Pedro pudiese reflexionar en el camino que condujo a su primer sermón, ¿qué diría?
Nadie que me hubiera conocido de niño habría imaginado jamás que yo llegaría a ser un predicador. Por cierto, no tenía ni las cualidades ni la motivación para esa clase de trabajo. Crecí en el rudo vecindario de una aldea de pescadores. Y mi vida era tan ruda como las olas del Mar de Galilea. Yo me dedicaba a la pesca. Olía a pescado. Era tosco, desaliñado. Con frecuencia hablaba primero y pensaba después. Era dado a proteger mi posición. Nadie pensaría jamás que yo llegaría a ser un predicador.
Luego un día Jesús de Nazaret me encontró. Había algo en él, algo extraño en sus ojos. Cuando miraba, la suya no era una mirada ordinaria; era tan penetrante, casi quirúrgica diría yo, que iba directo al corazón. Eso debe de haberme ocurrido a mí cuando dijo: “¡Simón, sígueme!”, enseguida dejé mis redes y lo seguí. Más tarde dije a mi esposa que en lo sucesivo sería pescador de hombres. Ella me miró seriamente, como si hubiera dicho que ella y los niños eran peces y no personas.
Incluso después de que llegué a ser su discípulo no estaba muy seguro de cómo cambiaría mi vida. Yo sentía una atracción particular hacia Jesús. Escuchaba sus enseñanzas, captaba cada una de las palabras que pronunciaba, observaba con asombro su compasión para con los pobres, su interés en los sufrientes, su ternura por los desperdigados escombros de la humanidad: la ira, la hipocresía y una implacable búsqueda de los pecadores. Sus milagros, sus parábolas, su vida, su amor, me impresionaron más allá de toda medida. Pero, ¿qué hizo que mis amigos y yo lo siguiéramos? ¿Fue la búsqueda del reino por causas totalmente ajenas al egoísmo que él tuvo en mente? O ¿fue una búsqueda egoísta de la gloria del reino que nosotros teníamos en mente?
Yo no estaba tan seguro. La vida nos juega con frecuencia jugadas peligrosas y dudas. Yo no era ajeno a ello. Me bamboleaba de vez en cuando entre la supremacía del yo y la entrega del corazón; entre ser el actor principal, y ser un humilde siervo. En cierto momento confesé que Jesús era el Cristo de Dios; y en otro, cuando más me necesitaba, negué incluso que lo conocía. Caminé sobre las aguas, pero mi fe cedió a la duda, y el milagro estuvo a punto de convertirse en desastre de no haber mediado su gracia salvadora. El compartió conmigo el Getsemaní: aquel crucial momento cuando el destino del universo estaba en la balanza, pero yo decidí dormir. Tuve valor de cortar una oreja, pero no supe cómo responder a la pregunta de una criada con respecto a Jesús. Vi la cruz. Entré corriendo en la tumba vacía. Yo era parte de ella.
Y, sin embargo, ¿podría llegar alguna vez a ser un predicador del reino? Durante muchos días después de que él resucitó de los muertos se reunió conmigo y con mis amigos y habló con cada uno de nosotros. Justamente antes de que ascendiera a su Padre, nos dijo que esperáramos, que esperáramos hasta estar listos para ir a hacer “discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado” (Mat. 28:19, 20).
Y esperamos. Pero repentinamente, el día de Pentecostés, cuando estábamos todos reunidos en un lugar (Hech. 2:2), ocurrió. El Espíritu de Dios, “como… un viento recio que corría’ (vers. 2) llenó la casa, y nos llenó a todos nosotros. Con la venida del Espíritu Santo, todo pareció aclararse. Todos los años que habíamos pasado al lado de Jesús, todas nuestras preguntas, la cruz, la tumba abierta, tuvieron una explicación. Recuerdo que Jesús dijo una vez que “cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda verdad” (Juan 16:13).
Esa fue la primera lección que tuve que aprender antes de llegar a ser un predicador. Sin el poder del Espíritu Santo ninguna predicación verdadera puede tener lugar. Es el poder del Espíritu quien me impulsó hacia el púlpito ese día y me ayudó a predicar mi primer sermón. Un predicador nace, no de la erudición, la elocuencia o la habilidad, sino del Espíritu. Un sermón es un milagro forjado por el Espíritu a través de los labios de arcilla.
El Dr. Lucas conservó un cuidadoso registro de mi primer sermón. Dice que yo me puse “de pie con los once” (Hech. 2:14) cuando comencé a predicar. Eso es cierto. La predicación evangélica no es un espectáculo presentado por una sola persona. No es entretenimiento. No es glorificación propia. La predicación es una ocasión cuando un representante del cuerpo de Cristo comparte las buenas nuevas del reino. Es posible compartir en nombre del reino, cuando se permanece unidos al pueblo del reino. La predicación fracasa cuando el cuerpo de Jesús se separa. Un predicador y el creyente comparten la plataforma común de la gracia de Dios y su comisión.
Mi sermón ese día no fue un incidente ordinario. Ningún sermón lo es. Toda mi vida parecía haberse estado preparando para él, aun cuando yo no había estado consciente de ello. El Espíritu Santo me capacitó para situar mi mensaje en la perspectiva y el contexto debidos. En primer lugar, la perspectiva de la Palabra de Dios. Prácticamente el cincuenta por ciento de mi sermón, como quedó registrado, está constituido por citas extraídas de la Biblia. Un sermón que no nace de la Palabra de Dios no logra que la Palabra viviente vivifique a la congregación. Sin la Palabra inspirada, ¿cómo podríamos hablar acerca de la Palabra encarnada? Un sermón debe comenzar con esa idea y estar firmemente arraigado en la Revelación divina. Es esa perspectiva bíblica, iluminada por el Espíritu Santo, la que nos mueve a conectar lo que está ocurriendo en ese día con la profecía de Joel: “Mas esto es lo dicho por el profeta” (vers. 16). La predicación debe poder unir el presente con el pasado y señalar al futuro. La vida de la gente en la actualidad debe reflejar la luz de las poderosas obras de Dios del pasado y sus promesas para el futuro. Cuando esa conexión se establece, el ministerio adquiere una nueva dimensión: llegamos a ser simples herramientas usadas por el Espíritu Santo para cambiar nuestras propias vidas.
En segundo lugar, el Espíritu Santo nos capacita para predicar dentro del contexto de una urgencia escatológica. Yo estaba decidido a señalar que estábamos viviendo en los últimos días, y que no había tiempo para distraemos en vanidades. La predicación siempre conlleva tal urgencia escatológica. No que debamos proyectar una visión utópica o un escenario terrorífico, sino presentar el anticipo profético de que nuestra esperanza en el reino es real, y que nuestro Señor’ volverá para llevarnos a nuestro hogar. La predicación auténtica es predicación profética: no tanto predecir cómo decir, sin temor y con valentía, que eleva a Cristo, que conduce a la confesión de los pecados y a la transformación de las vidas. Joel (3:28-32) vino en mi ayuda y situé su énfasis en el tiempo del fin para afirmar que “todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo” (Hech. 2:17-21).
¿Captó usted otro importante punto homilético aquí? Aun cuando un sermón corrobore la dimensión escatológica de la vida cristiana, no debería evadir los problemas de la vida en el presente. Debería hablar de la vida redentiva aquí y ahora: porque debemos “invocar el nombre del Señor” y ser salvos.
¿Cuál fue mi sermón ese día? En una palabra, Jesús.
El Jesús humano
Jesús debe ser el centro decisivo de cada sermón. Usted puede hablar sobre doctrina, estilo de vida, ética, parábolas, milagros o sobre cualquier pasaje bíblico en particular. Como estilo de su sermón podría elegir la narración, la exposición, la exégesis o la historia. Puede reflexionar en las expresiones personales del salmista o la penetración profética de Jeremías o los truenos apocalípticos de Juan, pero el centro decisivo debe ser siempre Jesús: ensalzarlo, alabarlo a él y atraer a los oyentes hacia él. De otro modo, lo que usted diga no podrá ser realmente un sermón.
En el día de Pentecostés no quería que mis oyentes tuvieran la menor duda acerca de mi tema. No quería que ellos pensaran que éramos borrachos balbucientes. Llamé su atención a “este Jesús” (vers. 23, 32, 36). Tres veces usé esa frase, para asegurarles que todavía no habían terminado con él. Es posible que pensaran haber quitado definitivamente a Jesús de en medio al crucificarlo en el Calvario, pero estaban equivocados. Jesús es un eterno perseguidor. Él vive. Cada día encuentra individuos. Y quiere que hagan una decisión.
Para que el significado sea aún más claro, lo identifiqué como Jesús de Nazaret. La predicación cristiana debe permitir que el Jesús histórico confronte a la congregación, y ésta lo vea como una persona humana real. Este Jesús que adoramos y predicamos no es una figura mitológica. No es un héroe de la ficción, creado por un gigante literario o un fanático religioso. Jesús es un personaje histórico y real. Él vivió en Nazaret, enseñó en Galilea, sufrió bajo Poncio Pilato y fue crucificado en Jerusalén. Caminó, habló, comió y sufrió con nosotros y fue tentado como lo somos nosotros. Jesús es real. Su divinidad es real. Su humanidad es real. Sin esa realidad de la que siempre debemos hablar, no hay cristianismo, no hay predicación cristiana. Jesús es Aquel a través del cual Dios penetró en nuestra esfera humana a fin de acabar de una vez por todas con el problema del pecado. “Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos” (Hech. 4:12).
Cuando hablamos de este Jesús, de su humanidad, su divinidad, hablamos de un gran misterio: nos colocamos en terreno sagrado. Incluso nosotros que lo vimos en carne y sangre y fuimos testigos presenciales de todo lo que era e hizo no podríamos comprender plenamente todo lo referente a él. El sigue siendo el eterno misterio de Dios. Él es Dios.
El Jesús divino
Este segundo punto deseaba que mis oyentes comprendieran cabalmente. Jesús provenía de Nazaret. Nosotros lo sabíamos. Ellos también lo sabían. Pero él no era un hombre ordinario. Lo que era y lo que hizo estaba en el “determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios” (Hech. 2:23). La misión de Jesús no fue producto de un autodescubrimiento o autorrealización. A lo largo de la historia ha habido grandes dirigentes religiosos que, por iniciativa propia, asumieron un papel, merced del cual, trataron de guiar a sus seguidores hacia un gran Everest social y moral. Jesús no es de esa clase de líderes. No es un gran maestro de esa categoría. Jesús es Dios, incursionando en la historia, el espacio y el tiempo, para ejecutar el plan diseñado “desde el principio del mundo” (Apoc. 13:8). Como puede ver, los jerosolimitanos (gente de Jerusalén), incluyendo los sacerdotes y rabinos, fariseos y saduceos, si bien trataban con un hombre —un maestro intruso, un milagrero, una persona vertical, o un profeta anunciador de juicios cuya vida los confrontaba moral y decisivamente—, ellos vieron en la cruz la forma de quitarlo de en medio, y cuando lo hicieron se fueron a sus casas satisfechos pensando que el problema de Jesús estaba resuelto. Ellos habrían estado en lo cierto. Podrían haber estado en lo cierto, pero, para mala fortuna suya, Jesús no era un hombre ordinario. Él era Dios. “Este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo resucitó de los muertos”. Yo clamé por encima de las ondas hertzianas de Jerusalén. La tumba no pudo retenerlo. Él se levantó como un poderoso conquistador del pecado, de la muerte y de Satanás.
Un sermón debe de haber sido una buena prueba, ¿y en qué se fundaba mi aseveración? Yo tenía dos pruebas que ofrecer. Primera, yo volví a laBiblia. No hay fundamento sólido para ninguna predicación a menos que surja de la Palabra de Dios y recurra continuamente a ella. Para los judíos la cruz era un símbolo de vergüenza. Argüían que el colgado en un madero ‘es maldito por Dios” (Deut. 21:23), y, por lo tanto, el Jesús crucificado no podía ser el Mesías. Pero yo quería que mis oyentes supieran que ellos habían permitido que sus conceptos errados dieran forma y limitaran a su Dios. Su autoengaño los había cegado, al grado de no poder percibir los propósitos divinos. Si tan sólo hubieran puesto a un lado los prejuicios y permitido que la Biblia fuera su única fuente de verdad, habrían sabido que la cruz no fue un accidente, estaba en el “determinado consejo (boule) de Dios” (Hech. 2:23). La cruz de Jesús es la boule de Dios, la irrevocable, la inexorable respuesta al problema del pecado. La palabra profética anunció no sólo la cruz, sino también la resurrección. Yo llamé la atención de ellos a los profetas que anunciaron a un Mesías que no sólo moriría, sino que también cuyo cuerpo no vería corrupción. Les referí a David, quien profetizó “la resurrección de Cristo” (vers. 25-31; véase Sal. 16:8- 11).
Mientras la gente bebía esta interpretación del salmista, les di mi segunda prueba de que Jesús es Dios: Yo fui un testigo presencial. Dondequiera que predicara, tenía la ventaja de haber conocido personalmente a Jesús. Podía hablar acerca de mi suegra, de la alimentación de los cinco mil, del paralítico junto al estanque de Betesda, de los diez leprosos, de Lázaro, de mi propia traición, del beso de Judas, y por sobre todo, de la cruz. Podía hablar también de la resurrección. Fui el primer testigo de ella, aunque debo reconocer que la fe de María Magdalena fue la que me impulsó a correr hacia la tumba. Pero en eso consiste la belleza de ver a Jesús: el hecho, no el orden, es lo que importa. Sólo un testigo presencial puede hablar con autoridad, y el Espíritu Santo puede convencer a sus oyentes. Si usted no ha visto a Jesús, si no lo ha tocado, si no le ha hablado hoy, ¡ni se le ocurra predicar un sermón! Durante mi predicación, ni una sola vez dije “es posible…”, “es razonable suponer…”, o “tengo una corazonada…”. ¡La proclamación no es un cúmulo de probabilidades: es compartir una certidumbre; es un testimonio de primera mano de lo que Dios hizo y puede hacer!
El Jesús viviente
Yo tenía otra importante verdad que transmitir en mi sermón. El Jesús resucitado ascendió a los cielos de donde había venido. Una vez más me volví a la Biblia y dije que eso era lo que David había predicho: “Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies” (Hech. 2:34, 35; véase Sal. 110:1). Mostré, según las Escrituras, cómo esta profecía se aplicaba a Jesús. Los habitantes de Jerusalén pensaron que se estaban deshaciendo de Jesús, al enterrar su cuerpo, su nombre y sus enseñanzas para siempre en una tumba sellada. Pilato incluso se había lavado las manos. Los sacerdotes volvieron a sus casas, con la seguridad de haber quitado de en medio a Aquel que tanto los había perturbado. El traidor Judas ni siquiera esperó para ver lo que ¡ría a ocurrir. Pero este Jesús no es un hombre ordinario. Ninguna tumba podía silenciarlo. Ningún poder político podía hacerlo a un lado. Ninguna jerarquía religiosa podía anular el poder de su presencia. Y, por lo tanto, ¿qué le ocurrió a Jesús?
Él se levantó, subió al trono de su Padre y se sentó a su mano derecha, y puso a sus enemigos por estrado de sus pies. La profecía está llena de imágenes simbólicas, y los predicadores deberían ser cautos al interpretar dichos símbolos. Yo no tuve dificultades con ellos. Tampoco debería tenerlas usted. El enemigo de Jesús es Satán. Él fue aplastado, derrotado y condenado en la cruz. Jesús llegó a ser el Vencedor definitivo en el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, y ha ocupado legítimamente la posición de poder y autoridad a la diestra del Padre.
¿Y ahora qué?
Estos, pienso yo, habrían sido los pensamientos que cruzaron por la mente de mi audiencia en Jerusalén. De modo que había llegado el momento de decirles acerca de Jesús: “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo” (Hech. 2:36).
Este fue un punto crítico en mi sermón. Los millares de personas que me escuchaban esa mañana habían venido de diferentes partes del Imperio Romano. Habían estado preocupados por dos factores durante toda su vida: una realidad presente y una esperanza futura. La realidad presente era que vivían bajo el dominio del César. César era el señor de su realidad diaria: señor vengativo y opresivo. La esperanza futura era la venida del Mesías, el Cristo. Yo sabía esto, y anhelaba tocar sus emociones y temores más íntimos. Les dije que “este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo”. Él es vuestro Señor: amante, interesado, precioso Señor. Él es vuestro Mesías. Él es vuestra realidad presente. Él es vuestra esperanza futura. Ese es Jesús”.
Cuando usted presenta a Jesús en estos penetrantes términos, la respuesta es inevitable. Ellos se “compungieron de corazón” (vers. 37). Un sermón, arraigado en la Palabra inspirada, que testifica de la cruz y habla de la resurrección, y que además está dotado de poder del Espíritu Santo, no puede menos que conducir a los oyentes a preguntarse, “¿qué haremos?” Ningún sermón debería terminar sin que alguien haga esa pregunta. Predicar no es entretener. No es divulgar información. No es actuar como maestro de ceremonias en una reunión. Es hablar acerca de “este Jesús”, es guiar a las personas a su cruz, mostrarles sus heridas, describirles su triunfo, ofrecerles su esperanza, e invitarles a aceptarlo como su Señor y Salvador. Un sermón que no da a sus oyentes la oportunidad de responder al amor de Jesús refleja, o timidez o falta de confianza del predicador en la dirección del Espíritu Santo sobre las vidas y los eventos.
El punto no es condescender legalistamente con una rutina o con aquella doctrina, o la institución o estilo de vida del más allá. Ello podrá ser importante, pero yo quería que mi congregación comprendiera claramente el punto crucial del cual dependía su destino eterno: “¿Qué haré con este hombre Jesús?”
El Jesús eterno
Recuerdo claramente con qué ansias mis oyentes hicieron esa pregunta. Sólo unos días antes algunas de esas mismas personas habían pedido a gritos su sangre. Habían clamado, “crucifícale, crucifícale”. Ahora querían saber qué hacer con el Jesús resucitado. Un predicador nunca debe perder la esperanza y la confianza en el pueblo. Es probable que hoy alguien de su congregación rechace su palabra; pero es posible que mañana la esperanza deje que el Señor entre en el corazón. Hay poder en la sangre de Jesús para constreñir, convencer y transformar. Todo lo que tenemos que hacer es escuchar las palabras de Jesús: “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo” (Juan 1232).
Eso es todo. Nosotros exaltamos a Jesús, y él hace el resto. En aquel día de Pentecostés, el Espíritu Santo me dio las palabras apropiadas para hacer mi llamamiento final: “Arrepentíos, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Hech. 2:38,39).
Un sermón efectivo debe conducir al arrepentimiento, a un cambio de vida. Debería traer al pecador a las aguas del bautismo en el nombre de Jesús. Debería consolidar a los santos en la recepción del Espíritu Santo. Debería proclamar la universalidad del evangelio, tanto a los judíos como a los gentiles, a los que están cerca como a los que están “lejos”, a todos los que claman al Señor.
¿Está usted sorprendido por los resultados que obtuvimos? ¡Un bautismo de tres mil personas el primer día de nuestra campaña evangelística enJerusalén! Donde está presente la Palabra, donde está la predicación de la cruz y la resurrección, y donde está el Espíritu, el crecimiento de la iglesia se da por hecho. ¡Maranata!