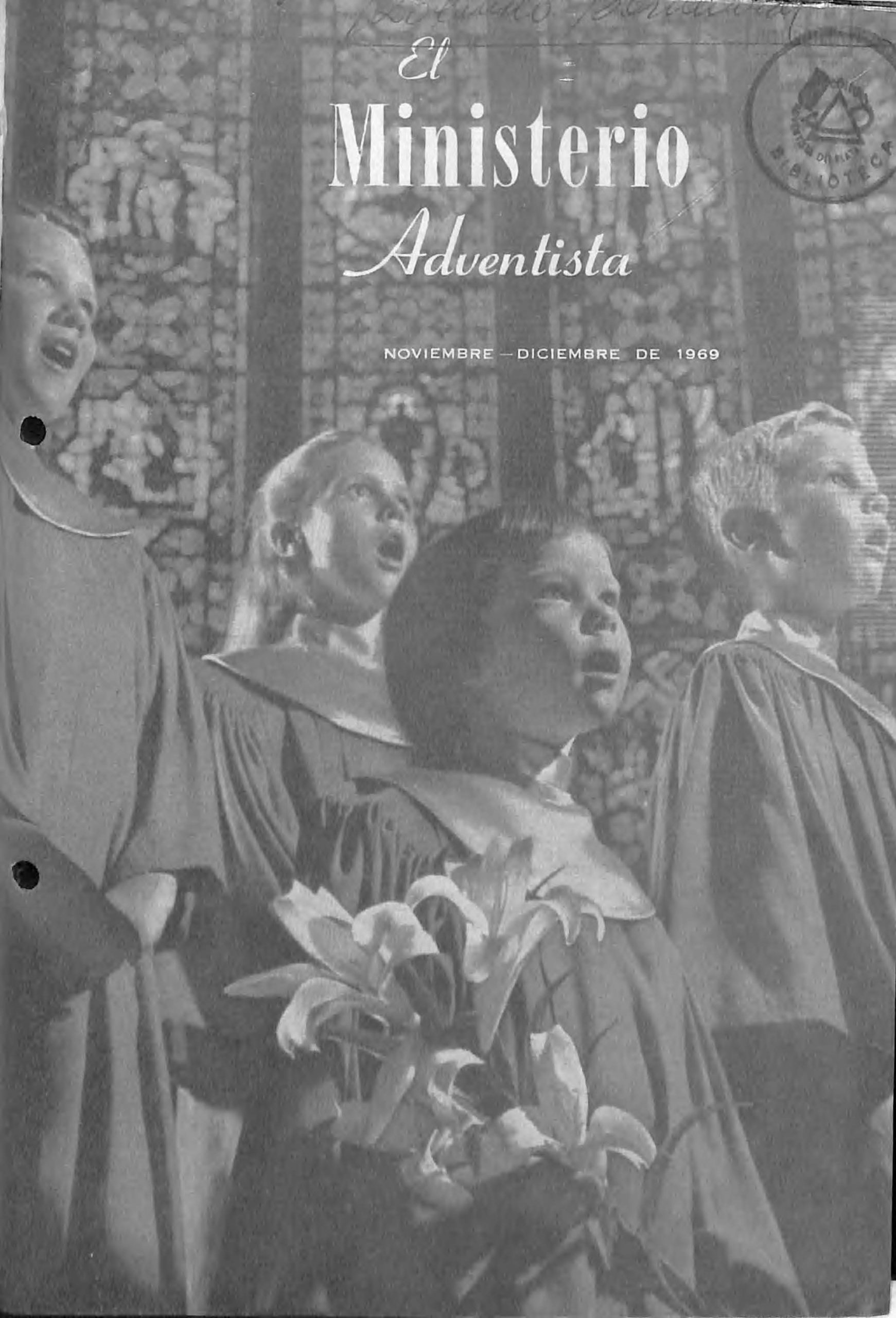En una noche inspiradora, salió el poeta a pasear por el campo y al encontrarse con un labrador que contemplaba la belleza de esa noche de clara luna, le dijo:
—¡Por lo visto eres amante de la belleza! ¡No sabes cuánto gusto me das! Sin duda ya habrás admirado también los dorados dedos de la aurora cuando tejen su filigrana de luz mientras Febo asoma su luminoso rostro tras el horizonte, o los islotes nacarados y bermejos que sobrenadan sobre el fuego de aquel lago cuando recibe lánguidamente el tierno beso de los rayos fúlgidos del sol poniente, o los blancos jirones de las nubes que persiguen a la luna esquiva en medio de la calma nocturnal, ¿no es cierto?
—Mire… no —le respondió el campesino—. La verdad… la verdad es que soy nuevo aquí… ¡así que no sé nada de eso!
El poeta trató de comunicarse con el indocto agricultor, pero su objetivo fracasó. Las formas literarias que empleó no estaban a la altura de la capacidad de comprensión del humilde campesino, y por eso el diálogo quedó interrumpido en forma brusca e inesperada.
Este incidente jocoso (evidentemente imaginario) se repite con frecuencia en nuestras iglesias. Cuántas veces como predicadores, fracasamos en nuestro esfuerzo de comunicar el mensaje de Dios.
En una pequeña iglesia rural predicaba cierta vez un joven aspirante al ministerio. En su elocuente disertación empleó neologismos y vocablos técnicos, analizó la semántica de algunas expresiones, en un esfuerzo censurable para lucir sus conocimientos de psicología. Uno de los oyentes, desilusionado con esa inoportuna exposición del predicador, dirigiéndose al anciano, le dijo:
—¡Este pasto es demasiado alto! ¡Las ovejas no lo pueden alcanzar!
¿Qué opinión tendríamos de un médico que al dirigirse a sus pacientes les hablase de patología psicosomática, síntomas escorbúticos o hiperplasia linfoide?
¿Qué impresión tendríamos como laicos si escuchásemos al pastor divagar durante media hora sobre las pruebas ontológicas de la existencia de Dios? ¿Qué bendiciones recibirían los pecadores de una exposición erudita de enseñanzas escatológicas de los profetas post-exílicos, de un análisis técnico de los aspectos legalistas de la justificación?
¡Ese pasto es demasiado alto! ¡Las ovejas no pueden alcanzarlo!
El púlpito, ya escribimos en otro editorial, no es el lugar apropiado para la exhibición pedante y sofisticada de una oratoria ornamental. Algunos predicadores, especialmente los jóvenes, con frecuencia ceden a la tentación de predicar valiéndose de términos rebuscados y expresiones altisonantes.
Nos resulta relevante el ejemplo de Pablo, el más erudito de los predicadores de la iglesia neotestamentaria:
“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui con altivez de palabra, o de sabiduría, a anunciaros el testimonio de Cristo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, mas con demostración del Espíritu y de poder” (1 Cor. 2:1, 4).
Escribiendo sobre la sencillez en la predicación, el Dr. T. de Witt Talmage se expresó de la siguiente manera: “Debemos presentarnos en el lenguaje común, si no el pueblo no nos recibirá ni nos entenderá… Todo joven que ingrese en el ministerio debe conocer la terminología teológica; sin embargo, no debe emplearla ante el pueblo. Después que ingresamos en el ministerio, pasamos los diez primeros años haciendo oír al pueblo lo que nosotros sabemos; los diez años siguientes, consiguiendo que ellos sepan tanto como nosotros; y otros diez años descubriendo que ni ellos ni nosotros sabemos lo suficiente”.
Uno de los factores importantes del gran poder de Spurgeon, el “príncipe de la predicación”, era el lenguaje conciso, agudo y sencillo que siempre usaba.
Como mensajeros de Dios, debemos presentar en forma clara y sencilla la verdad tal como es en Jesús. Debemos encaminar a los pecadores a Cristo como lo hizo el apóstol precursor, y con sencillez y fervor, anunciar: “¡He aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo!”