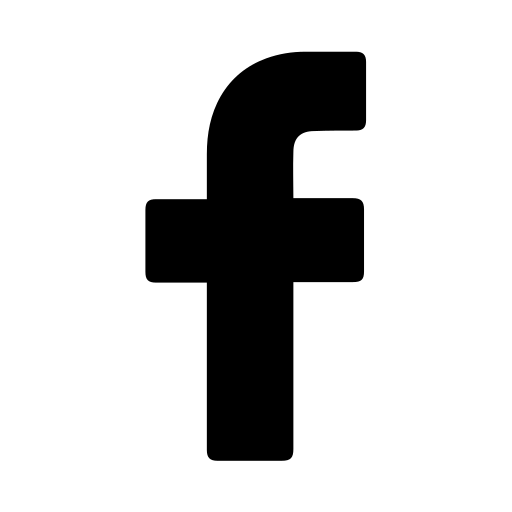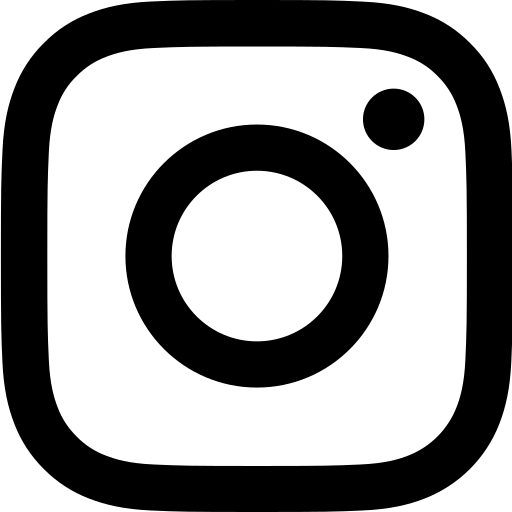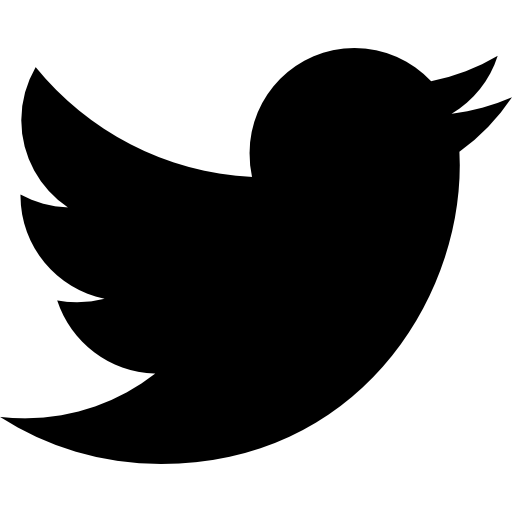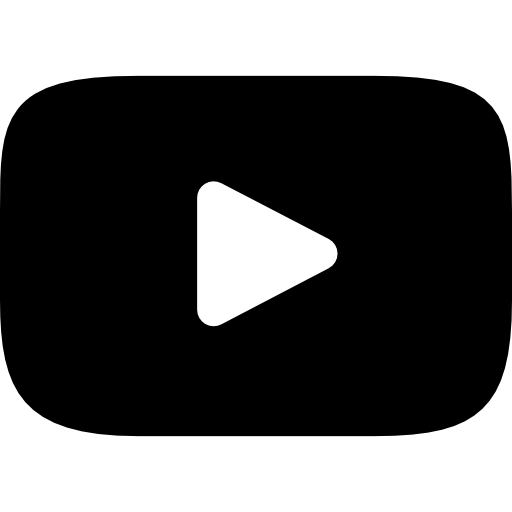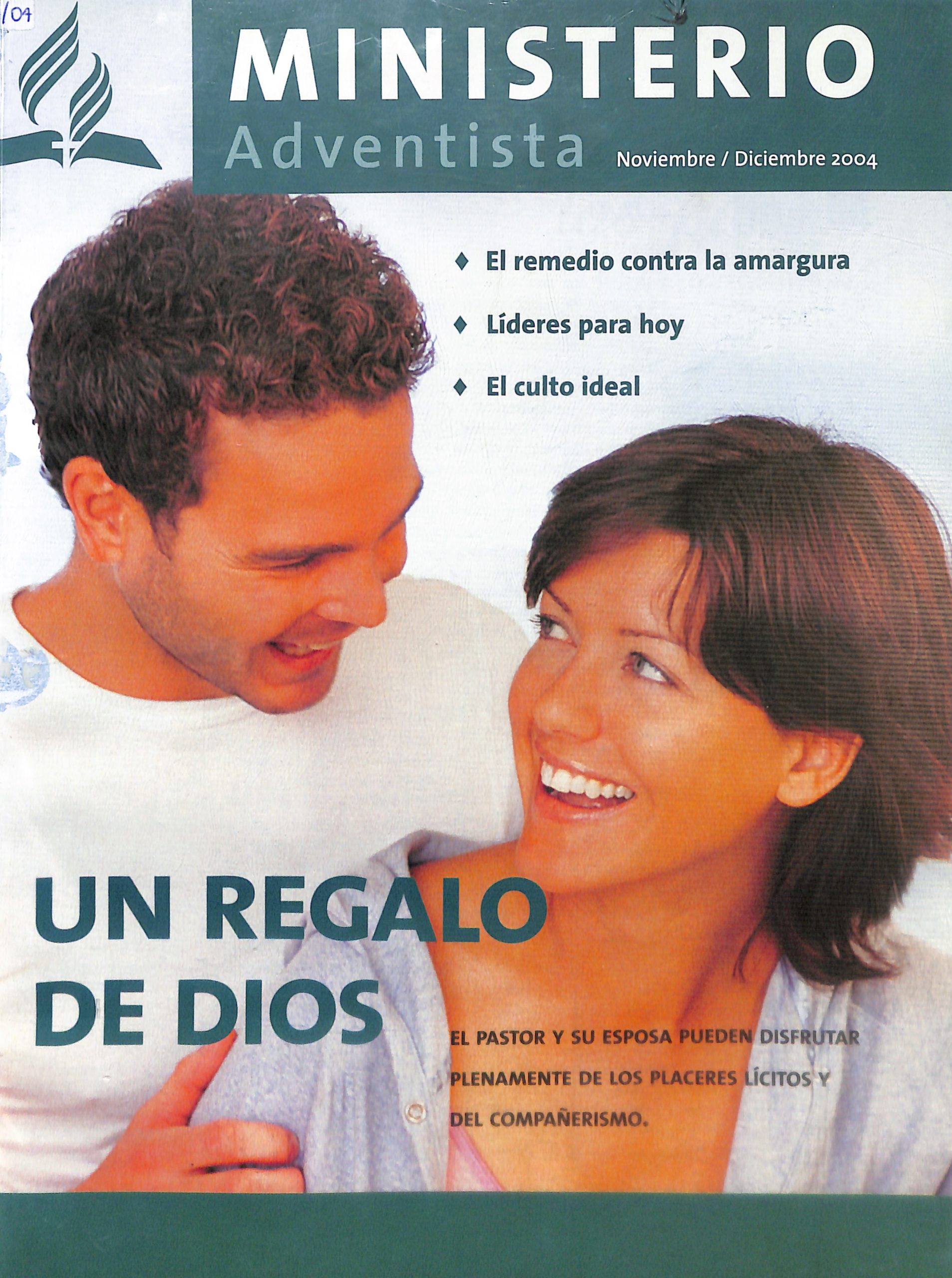En cada etapa del desarrollo del plan de salvación, se reafirmó el pacto eterno. En cada etapa, algo desapareció y algo nuevo apareció.
Durante siglos, los protestantes han alimentado una permanente discordancia con respecto al tema de los pactos bíblicos y, especialmente, su relación con la Ley. Jonathan Edwards, por ejemplo, observó que “es posible que no haya otro aspecto de la teología que sea tan complejo como éste, y en el que la ortodoxia teológica encuentre diferencias tan notables, como cuando trata de establecer una relación precisa entre las dos dispensaciones: la de Moisés y la de Cristo.[1]
Que ése sigue siendo el caso resulta evidente en el resultado de un estudio hecho por Brice L. Martin, en el que analiza la posición de algunos eruditos con respecto a la Ley.[2] La conclusión de ese estudio indica que, para muchos de ellos, entre los que se encuentran algunos “pesos pesados”, como Albert Schweitzer, H. J. Schoeps, Ernst Kasemann, F. F. Bruce y Walter Gutbrod, la ley ya no es válida para los creyentes.
Pero, hay otros estudiosos que asumen una posición opuesta, pues aceptan la vigencia de la Ley para los cristianos. Entre ellos, podemos citar a “pesos” no menos “pesados”, como C. E. B. Cranfield, George E. Hoard, Hans Conzelmann, George Eldon Ladd y Richard Longenecker. Esa divergencia verificada entre estudiosos de tan elevados quilates le posibilitó a un “erudito del jardín de infantes”, como yo, la oportunidad de volver a estudiar este asunto. Y, sobre un tema considerado como “piedra angular”, un pastor no puede dejar de dar su opinión. En este artículo presento la mía.
Los papeles de un pacto
En primer lugar, el objetivo de un pacto es dar seguridad a un proyecto o una relación en los que dos partes se comprometen. Por ejemplo, una pareja que no esté casada legalmente no dispone de la misma seguridad en su relación que la que posee una pareja unida en legítimo matrimonio. En el primer caso, la pasión se puede disipar, y las promesas corren el riesgo de caer en el olvido.
Que Dios quisiera tener alguna relación con nosotros, indignos como somos, ya es de por sí muy sorprendente; pero que, además, quiera comprometerse con nosotros mediante un pacto, es verdaderamente extraordinario.
Podemos definir un pacto como una concordancia formal, solemne y unificadora entre dos partes o dos personas, teniendo en vista el desarrollo de alguna acción conjunta, mutua y específica. En otras palabras, es un acuerdo para iniciar un proyecto y verlo desarrollarse hasta que se termine. A fin de que eso ocurra, debemos tener la voluntad de construir ese puente, formar esa compañía o permanecer unidos para toda la vida.
Un pacto trata de construir algo.
Es un mutuo acuerdo que posibilita el éxito de una empresa común. Recordar esto es importante para comprender la razón por la cual la discusión sobre los pactos en las Escrituras ha degenerado en una polémica que tiene que ver con condiciones y mandamientos, como si esas cosas fueran el pacto mismo. Es verdad que tiene que ver con condiciones que es necesario honrar, pero éstas sólo existen con el fin de proteger el proyecto.
Los apretones de manos, la circuncisión, los emblemas de la comunión, un arco iris en el cielo (en el caso de Dios con Noé) y otras señales aparecen en la Biblia como indicadores que expresan o confirman las resoluciones mutuas que hicieron las parles implicadas en la formulación de un pacto. Al referirse a cualesquiera de esas señales, una de las partes le está diciendo a la otra: “Estoy tomando muy en serio este compromiso. Cumpla usted también su parte”.
La gran promesa
¿Cuál ha sido exactamente la gran promesa que Dios se ha comprometido a cumplir en relación con nosotros? Nada menos que el establecimiento de un Reino, la creación de un espacio donde él pueda vivir con su pueblo y nosotros podamos unimos con su familia. La historia de Abraham (Gén. 12, 15, 17) confirma esta realidad. Abraham fue llamado por Dios para que dejara el lugar de su residencia y a sus familiares, a fin de aventurarse hacia una tierra extraña, en la que debía fundar un reino.
“He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti. Y te daré a ti, y a tu descendencia después de ti, la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua; y seré Dios de ellos” (Gén. 17:4-8).
¡Qué notable! Dios decide abrir una nueva instancia, en la que el corazón de Abraham se puede unir a su corazón y estar en paz. En realidad, la expresión “Reino de Dios” no aparece aquí ni en ningún otro lugar del Antiguo Testamento, pero la idea es clara. John Bright estaba en lo cierto cuando dijo que “es evidente que la idea (de un reino) es más visible que la expresión; y debemos aplicar la idea cuando la expresión no aparece”.[3]
El fabuloso sueño de un reino, un lugar donde la familia se puede reunir, abarca todos los aspectos del pacto eterno. Eso ocurrió con el pacto hecho con Abraham en medio de los edificios de adobe de Ur (Gén. 12), así como lo fue con el antiguo Israel entre las rocas del Monte Sinaí (Éxo. 23:20, 32; 25:8; 33:34; Deut. 7). También fue verdad cuando Jesús habló con los discípulos en torno de una rústica mesa (Mat. 26:27-29; Juan 14:1-3), tal como lo fue para las doce tribus de Israel y para los redimidos de todas las edades, que permanecen maravillados mientras la Nueva Jerusalén desciende suavemente desde el cielo (Apoc. 21:1-5, 9, 10).
Todos esos pactos son sólo desarrollos progresivos, en etapas, del pacto eterno hecho con Abraham.
Cambios en el pacto
Todo esto nos lleva a una pregunta: ¿Cuál es el paradigma que usa la Biblia para describir los cambios que se producen en los pactos? ¿Se trata, tal vez, de un paradigma revolucionario, de un cambio que deshace el statu quo y establece un orden completamente nuevo, como si fuera una revolución en la que los insurgentes asumen el poder, ignoran las reglas antiguas y establecen sus propias reglas? ¿O se trata de un paradigma evolutivo, en el que lo nuevo emerge progresivamente desde lo antiguo? ¿Se acuerda del huevo, del que sale una larva, que a su vez se convierte en crisálida y ésta, a su tiempo, llega a ser mariposa? Las Escrituras enseñan que el Reino se desarrolla progresivamente: primero hierba, después espiga y finalmente el fruto (Mar. 4:26- 29). Y la Ley y el pacto andan juntos.
Jesucristo unió el Reino y la Ley (Luc. 16:16, 17). Después, el anunciado cambio evolutivo se produjo en el mismo pacto hecho con Abraham (Gál. 3:8). La bendición prometida debía evolucionar, de la familia de Abraham debía pasar a la nación israelita, de Israel a una comunidad internacional; y debía alcanzar la plenitud de su madurez en el cielo, en la ciudad que aguardaba el patriarca (Heb. 11:10).
Continuidad y discontinuidad
En cada etapa de su desarrollo se reafirma el pacto eterno, y el proceso avanza. En cada etapa algo expira y algo nuevo aparece. El proceso abarca tanto continuidad como discontinuidad: la encina está en la bellota y la bellota en la encina, aunque la encina no sea la bellota.
Si el paradigma de los cambios progresivos en los pactos es el correcto, aparecen algunas observaciones importantes. La primera es que no podemos oponer una etapa de desarrollo a la otra, como si fueran inherentemente antagónicas. La realidad es que de las etapas más bajas surgen las más altas, y les transmiten su dinámica, su “ADN”.
Por lo tanto, no podemos poner el pacto del Sinaí, realizado con Moisés, en contra del pacto eterno hecho con Abraham, o del nuevo pacto hecho con los discípulos. Todos los pactos tienen como fundamento la promesa y la gracia. La gente no se salvaba por gracia en los días de Abraham, y por la Ley en los días de Moisés; tampoco se salvaba por gracia en los días de Pablo y por la Ley en los de Moisés, como lo afirman algunos. Que los tiempos de Moisés también eran tiempos de gracia está claro a partir de los siguientes hechos:
1. Dios no escogió a la nación de Israel para que fuera su propiedad exclusiva por causa de algún mérito que ella tuviera. La escogió porque la amaba y por el juramento que les había hecho a sus antepasados. Moisés se refiere al pacto del Sinaí como una alianza hecha por amor (Deut. 7:7-9; 4:32-39).
2. La introducción de los Diez Mandamientos recuerda a los israelitas que el único dador de la Ley es el Dios que los redimió y que les dio la Pascua como señal de ello (Éxo. 20). Israel fue salvo por gracia, antes de recibir la Ley (Gál. 3:15-18). Hasta las mismas condiciones del pacto eran, para Israel, un recuerdo lleno de gracia, de su redención (Deut. 6:20-25).
3. La relación entre la Ley y la gracia estaba representada por medio del mismo significado del arca del pacto. Allí, las tablas de la Ley estaban puestas debajo de la cobertura del propiciatorio (Éxo. 31:7).
4. Jesús transformó nada menos que la cena pascual en el símbolo del nuevo pacto (Mat. 26:17-30). La gracia se expande cada vez más ampliamente, a medida que el pacto iba madurando.
5. De acuerdo con la Epístola a los Hebreos, Israel no entró en el reposo de Dios, porque optó por las obras y no quiso vivir por la fe (Heb. 4:1-11). Los israelitas eran salvos por fe, tal como nosotros; y debían vivir por fe, tal como nosotros.
6. Moisés no es la antítesis de Jesucristo. Las Escrituras señalan que Moisés fue fiel como siervo “en toda la casa de Dios”, y dio testimonio “de lo que se iba a decir” (Heb. 3:1-6). Cristo mismo dijo: “Porque si creyeseis a Moisés me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras?” (Juan 5:46, 47).
7. Pablo exaltó la experiencia del pacto vivida por Israel como esencial para la historia de la salvación. Por medio de Israel -afirma él- ocurrió la encarnación de Jesús. El apóstol encontró esplendor en la historia de los israelitas bajo el antiguo pacto. “Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne; que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la Ley, el culto y las promesas; de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén” (Rom. 9:1-5). La salvación es de los judíos. No sólo nos llevan a Cristo (Gál. 3:24); nos lo dieron.
8. El pacto del Sinaí no era el de la salvación por la Ley, es decir, del legalismo. Dios jamás haría un pacto basado en la salvación por las obras. El legalismo siempre es como trapos inmundos. Pablo califica como glorioso el antiguo pacto. Cuando Moisés recibió la Ley, su rostro resplandeció con la gloria de Dios (2 Cor. 3:7-11; Éxo. 34:28-35). Si la comparamos con la gloria de Cristo, la de Moisés era menos impresionante; pero era impresionante de todos modos.
9. La vida victoriosa de los héroes del Antiguo Testamento da testimonio de la salvación únicamente por la gracia. Podemos recordar a Jacob, David, Mefiboset y Gomer, por mencionar sólo a unos pocos. Es interesante leer acerca de la galería de fieles que aparece en Hebreos 11.
Las dificultades de esta interpretación progresiva
El avance progresivo de los pactos no está necesariamente libre de problemas; siempre existe el peligro de una interrupción en ese proceso. Cuando eso ocurre, la etapa progresiva inicial, normal, puede sabotear la etapa posterior, con trágicas consecuencias. Ésa fue claramente la situación en muchas antiguas iglesias cristianas cuando Pablo escribió su carta a los Gálatas.
Lo que sucedió es que los cristianos de origen judío intentaron congelar el Reino, y lo redujeron a una estructura judaica y a un pacto legalista. Levantaron una barrera que impidió el progreso de la era escatológica del Espíritu Santo. De esa manera, crearon una tensión artificial entre la era de Moisés y la del Espíritu, entre la gracia y la Ley, entre la Ley y Cristo. Pero debemos insistir en que esa tensión fue creada; no existía de por sí. Los cristianos de origen judío insistían en que los gentiles sólo podían ser salvos si primero se convertían en judíos, sometiéndose al rito de la circuncisión, adoptado ciertas restricciones alimentarias y observando los días santos del calendario judío. La preservación de una identidad nacional es el tema central de las luchas que aparecen en la carta a los Gálatas.
Pablo trató de derribar esa barrera. Es importante que entendamos que, cuando escribió Gálatas, no estaba intentando escribir un tratado teológico acerca de la relación que existe entre la Ley y la gracia; por el contrario, sus argumentos se refieren a una extraña interrupción de algo que debería haber sido un proceso progresivo. Por eso, recrimina a los gálatas que habían decidido salir de la era escatológica del Espíritu, para entrar en el legalismo y el nacionalismo judíos (Gál. 3:1-5). Y les recordó que Dios siempre tuvo planes de que los gentiles formaran parte de su Reino cuando le dijo a Abraham que en él serían benditas todas las familias de la tierra (Gál. 3:6-9). Además, el apóstol advirtió que, si los gálatas insistían en quedarse donde estaban, quedarían bajo la maldición de la Ley, porque Israel no había obedecido a Dios (Gál. 3:10-14).
Más todavía la Ley no anula ni invalida las promesas hechas a Abraham, lo que significa que la promesa seguía en vigencia cuando él hizo su pacto con Moisés (Gál. 3:15-18). La bellota era sólo un brote entonces, pero, con el tiempo, debía llegar a convertirse en árbol. Pablo argumentó que la Ley nunca había sido un medio de justificación. Si la Ley pudiera salvar a los seres humanos, Dios le habría dado esa posibilidad. Pero no lo hizo, porque no era su propósito que así fuera (Gál. 3:21).
La era de la Ley tenía como propósito llevarnos a la era de Cristo (Gál. 3:24); no era un punto final, sino una etapa del progreso histórico. Permitía que las promesas realizadas a Abraham y a Moisés nos llevaran a Cristo.
El estatus de la Ley
A esta altura de nuestras consideraciones, debemos preguntarnos qué aspectos del pacto del Sinaí desaparecieron para dar lugar a la era cristiana. El propósito fundamental de Pablo, en la epístola a los Gálatas, era declarar que el Israel nacional ya no era el único pueblo especial de Dios: la era de su identidad exclusiva había pasado, y había sido reemplazada por una entidad espiritual internacional, constituida por gente de muchas razas. La bendición de la exclusividad (Éxo. 19:5, 6) había cedido su lugar a la bendición de la inclusividad (Gál. 3:26-29).
Todos los que tengan fe, incluso los gentiles (lo que parece un escándalo) son ahora candidatos entusiastas para entrar en una relación de pacto con Dios. Además, la vida espiritual de los creyentes […] se expresa por su relación con Jesús (Gál. 5:1-6). […] Al venir Jesús, se convirtió en el inspirador del pacto con su Padre.
Los Diez Mandamientos
Pero si la era de la ley ya terminó, ¿qué podemos decir de los Diez Mandamientos? ¿Conservan su autoridad moral? Evidentemente sí, pues también están en vigencia en la era espiritual. En la época del nuevo pacto, la Ley se universaliza; se aplica a Cristo y al Espíritu; aparece resumida como amor y se la preserva hasta que se inaugure el Reino de Dios. Analicemos un poco más a fondo este tema.
Podemos verificar que se despojó a la Ley de su carácter nacional cuando leemos las declaraciones de Pablo acerca del quinto Mandamiento, que requiere honrar a los padres, de modo que se lo pueda aplicar a una iglesia multinacional. En Efesios 6:1 al 3, el apóstol cita el Mandamiento, pero no textualmente: modifica la frase que contiene la promesa de la longevidad. Ahí, el mandamiento ya no promete longevidad “en la tierra que Jehová tu Dios te da” (Éxo. 20:12), sino en toda la tierra y el mundo. El Mandamiento ha sido universalizado, para incluir a los hijos de los gentiles obedientes, que viven más allá de los límites de Israel. La promesa de longevidad es para todos y en todo lugar.
Thielman nos presenta un dramático ejemplo de que la Ley sigue en vigencia durante la era escatológica del Espíritu;[4] lo percibe en la exhortación de Pablo a los tesalonicenses a que rompieran con su pasado. Esos creyentes debían mantenerse totalmente alejados de la idolatría y de la impureza sexual (1 Tes. 1:1-10; 4:1-8); si no lo hacían, estarían rechazando nada menos que al Espíritu. Pablo aplicó a esa situación la profecía de Ezequiel acerca del nuevo pacto. El profeta previó un momento en el que el pueblo de Dios sería limpio de impureza (akatharsía), no serviría más a los ídolos, su corazón de piedra se convertiría en un corazón de carne y guardaría los Mandamientos de Dios (Eze. 36:24-27).
Esa profecía es similar a las que se refieren al nuevo pacto y que aparecen en Jeremías e Isaías (Jer. 31:31-34; Isa. 59:20, 21). De ese modo, Pablo demuestra con toda claridad que los Mandamientos están en vigencia para los gentiles en la era del nuevo pacto; en la que están despojados, sin embargo, de todo vestigio de nacionalismo. Eso era necesario porque, en los tiempos del Antiguo Testamento, los Mandamientos también formaban parte de las leyes del país. Desobedecerlos, entonces, no sólo era inmoral, sino también ilegal: las infracciones flagrantes de la Ley merecían la pena de muerte. Un hijo incorregible, una mujer sorprendida en adulterio, un transgresor del sábado podía ser apedreados hasta la muerte.
Así como Israel dejó de ser la nación exclusiva de Dios, los aspectos penal y jurisdiccional de la Ley también dejaron de serlo. Cuando los fariseos llevaron a Cristo a una mujer sorprendida en adulterio, el Maestro no contestó los argumentos que se fundaban en la Ley mosaica, según los cuales debería haber sido apedreada. Reconoció la infracción moral de la mujer, pero rechazó la pena de muerte (Juan 8:3-11).
Además, el Nuevo Testamento adapta los Mandamientos a los nuevos tiempos y los resume en dos sencillos principios, a saber, el amor supremo a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo (Rom. 13:9, 10). El efecto de esto es una obediencia basada en una nueva motivación. Ya no es consecuencia de un deber, sino de una decisión voluntaria y positiva. Y ese resumen no anula los Mandamientos, por la sencilla razón de que un resumen no anula lo que se resumió.
Así se preserva la Ley: ni una jota ni una tilde se omitirán de la Ley hasta que todo se cumpla (Luc. 16:16, 17). Y, ¿cuándo se cumplirá todo? Cuando se inaugure el Reino en ocasión de la segunda venida de Cristo.[5]
La imagen de Cristo
Finalmente, el Nuevo Testamento da una nueva forma a los Mandamientos, de acuerdo con la imagen de Jesucristo. Ya no amedrentan con los truenos y los relámpagos del Sinaí, y se convierten en principios de relación mutua que revelan dónde estamos en Jesús. Nuestro cuerpo, por ejemplo, es una extensión del cuerpo de Cristo y, por lo tanto, no se lo debe unir al de una prostituta (1 Cor. 6:12-19). La inmoralidad sexual, entonces, es más que una infracción legal; pasa a ser un pecado que lesiona nuestra relación personal con Jesús.
Al mandamiento del sábado también se lo “cristianiza”. Su reposo enfoca nuestra entrada en el Santuario Celestial con Jesús, donde encontramos el Trono de la gracia, y entonces descansaremos en la obra que completó nuestro Salvador (Heb. 4; 6:16- 20). El reposo sabático consiste en “entrar en”, no sólo en “abstenerse de”. Jesús pasa a ser el centro de la obediencia cristiana. Él es el primero, el último y el mejor en todas las cosas; incluso, y muy especialmente, cuando se trata de la Ley.
¿Cómo deberíamos vivir, entonces? Aunque la Ley conserva su autoridad moral y sigue siendo necesaria, no debemos vivir por ella sino por Jesús. Sabemos que no podremos observarla a menos que vivamos en la gracia de Dios. Si permitimos que el amor de Jesús nos constriña, el Espíritu Santo nos dará la capacitación necesaria.
Los Mandamientos pueden servir de marcos indicadores de que hemos sido separados para Dios. Pero los marcos son como los cercos: no son la propiedad misma. Jesús es nuestra tierra. Nuestra alma florece en él, con él y para él. Crecemos en él. Sabemos que no podemos esperar que algo crezca por causa de una cerca. En lo íntimo de nuestro ser, sabemos que la Ley, por más valiosa que sea, no es nuestra gloria. “Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo” (2 Cor. 4:6).
Ésa es nuestra gloria.
Sobre el autor: Doctor en Teología. Pastor adventista en Duarte, California, EE. UU.
Referencias:
[1] W. A. van Gemeren, citado por Greg. L. Behnsen, Five Views on Law and Gospel [Cinco visiones acerca de la Ley y el evangelio] (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1993), p. 14.
[2] Brice L. Martin, Christ and the Law in Paul [Cristo y la Ley en Pablo] (Leiden: Brill, 1989), pp. 21-68.
[3] John Bright, The Kingdom of God [El reino de Dios] (Nueva York: Abingdon Press, 1953), p. 18.
[4] Frank Thielman, Paul and the Law [Pablo y la ley] (Downers Grove, Ill: InterVarsity Press, 1994), cap. 3.
[5] G. E. Ladd, The Theology of the New Testament [La teología del Nuevo Testamento] (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1974), pp. 495- 510.