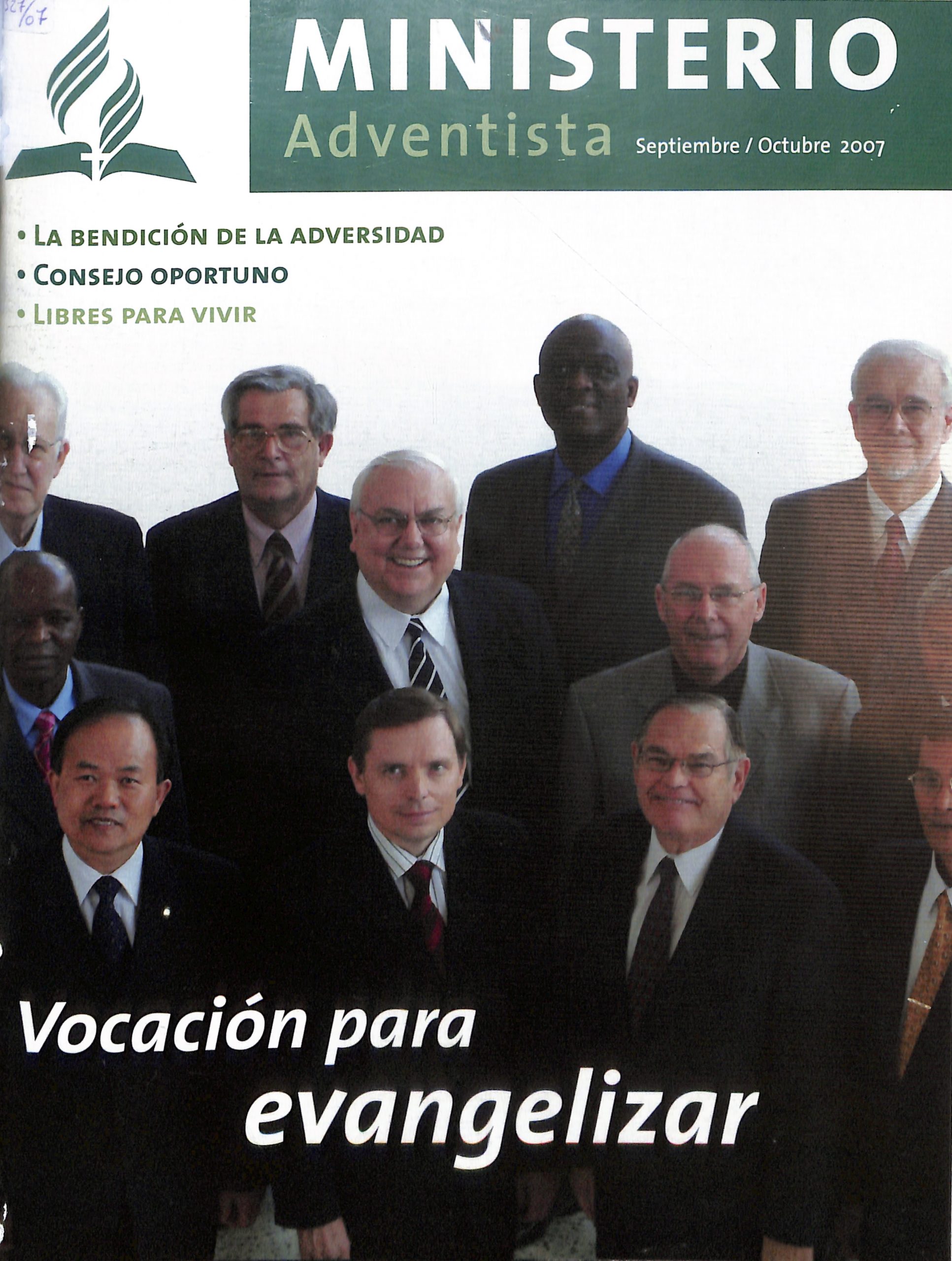Seguir el ejemplo de Pablo a un ministerio exitoso y fructífero.
Un gran misionero y gran instalador de iglesias. Así es como recordamos a Pablo. Estamos acostumbrados a escuchar de su heroísmo en favor del evangelio, de su firmeza en la defensa de los principios cristianos y de su coraje al enfrentar cualquier situación o persona en nombre de la verdad. En los círculos teológicos, es considerado el “padre de la teología y de la misiología”. En muchas ocasiones, estuvo frente a frente ante la muerte, pero no desistió de su misión.
Esa misión se le figuraba más abarcante que predicar, bautizar y volver a predicar. Se interesaba profundamente por la comunidad de fieles que nacía en respuesta a su predicación. No hay dudas de que ejerció el ministerio pastoral en toda su plenitud. A fin de cuentas, la llama que ardía en su corazón, el celo que consumía su alma, su mayor sueño era presentar a Cristo una iglesia redimida, inmaculada y pura, como una novia ataviada para su esposo.
Si en la lectura del libro de los Hechos sobresale Pablo el evangelista, en las epístolas lo encontramos como el pastor modelo. En las palabras de Elena de White: “Entre aquellos que fueron llamados a predicar el Evangelio de Cristo, descuella el apóstol Pablo, y es para cada ministro un ejemplo de lealtad, consagración y esfuerzo incansable”.[1] Vale la pena reflexionar en el legado de su ministerio.
Conciencia de llamado
Con frecuencia, Pablo deja en claro que era ministro no por la voluntad del hombre, sino por la expresa voluntad de Dios (Rom. 1:1; 1 Cor. 1:1; Gál. 1:1). Si no fuera por la certeza del llamado ciertamente habría desistido, ante las pruebas que fue llevado a soportar (2 Cor. 11:23-27). No obstante, ese llamado camino a Damasco cambió su corazón, su actitud, su propósito y su destino. Todo hombre que responde afirmativamente al llamado de Cristo es transformado por aquel que lo llamó.
Pablo tenía la certeza de que Dios no lo había llamado debido a sus muchas habilidades; por el contrario, encaraba su ministerio como un beneficio de la gracia (Gál. 1:15); un privilegio para el que se sentía indigno (1 Cor. 15:9); una responsabilidad de la que se sentía preso (1 Cor. 9:16). Mirándose, el apóstol se sentía frágil; pero estaba seguro de que el llamado se fundamentaba, no en la forma humana, sino en el poder, la capacidad, la inteligencia y la competencia de Dios (1 Tim. 1:12- 14; Efe. 3:8).
Jamás se olvidó de la visión gloriosa de Cristo, declaró con firme convicción: “No fui rebelde a la visión celestial” (Hech. 26:19). Es notable cómo la convicción del llamado de Dios ejerce influencia en la dedicación, en la fidelidad y en el compromiso pastoral. Cuando contrastamos a Pablo con Judas, queda en evidencia. Uno fue llamado por Dios; el otro se nominó al ministerio, deseando sacar alguna ventaja. El compromiso, la pasión, la disposición al sacrificio, la perseverancia, la fidelidad, los frutos y hasta los sentimientos cultivados a la hora del retiro de la vida pastoral tienen mucho que ver que el origen divino, o no, del llamado.
Crecimiento espiritual de los conversos
“Por encima de todas las cosas, anhelaba que fueran fieles”.[2] El apóstol Pablo tenía interés genuino en que las personas a las que encaminaba a Cristo permanecieran en la fe, crecieran espiritualmente y fueran santificadas. No la santificación ascética de los monjes que se aíslan en los monasterios distantes, sino la santidad práctica, que brilla con el testimonio diario en casa, en el trabajo, en la calle. Se empeñó en ese trabajo de conservación con ánimo no inferior al que lo motivaba a evangelizar.
El crecimiento en la gracia, el desarrollo de los dones, la victoria sobre el pecado y la muerte del viejo hombre son incentivados en todas las cartas: “El que hurtaba, no hurte más” (Efe. 4:28). “Huid de la fornicación” (1 Cor. 6:18). “Antes sed benignos unos con otros” (Efe. 4:32). “Maridos, amad a vuestras mujeres” (Efe. 5:25). “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres” (Efe. 6:1). “Gozaos en el Señor” (Fil. 3:1). “Orad sin cesar” (1 Tes. 5:17). “Procurad, pues, los dones mejores” (1 Cor. 12:31). “Sed llenos del Espíritu” (Efe. 5:18). “Vestíos de amor, que es el vínculo perfecto” (Col. 3:14).
La formación de una comunidad redimida, que crece en Cristo, en un mundo impío, era el sueño del gran apóstol. Por eso, dedicaba lo mejor de sí a la preparación de los creyentes, a fin de que estuvieran listos para el pronto regreso de Jesús. Como líder, no se eximía de su función como ejemplo (1 Cor. 11:1). Por otro lado, no se creía perfecto. Como ejemplo de todos los demás cristianos, estaba en la caminata ascendente, aproximándose más y más al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús (Fil. 3:14).
La iglesia no permanecía en la ignorancia acerca del ideal elevado que debía ser perseguido; mucho menos quedaba sin conocer la fuente de poder para alcanzarlo. La relación de fe con Cristo, con plena confianza en su amor y su gracia, fue presentada como la fórmula para que la comunidad llegara a ser “gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha” (Efe. 5:27).
Predicación aplicada a la vida
Pocos días después de su bautismo, Pablo se dedicó a predicar acerca de Cristo como Hijo de Dios (Hech. 9:20). Para él, predicar no era una opción de la que pudiese zafarse sin perjuicio para su conciencia ante Dios: “¡Ay de mí si no anunciare el evangelio!”, exclamó en cierta ocasión (1 Cor. 9:16). Y el tema de su mensaje no era otro sino “Jesucristo y […] este crucificado” (1 Cor. 2:2). Sus sermones giraban alrededor de los efectos del evangelio en la vida del creyente, la aplicación de los méritos de Cristo a la vida de los oyentes. Por esta razón, en sus epístolas, presenta la sumisión a Cristo como la solución para las tentaciones, los problemas en la relación conyugal y entre padres e hijos, la pureza, la relación entre amos y siervos, y otros temas del diario vivir.
Cuando Pablo predicaba, algunos hasta podían considerar débil su presencia física, y despreciable su oratoria (2 Cor. 10:10). Pero no podían negar la sinceridad con la que hablaba, la coherencia de su conducta, ni dudar de su voluntad de ver salvas a todas las personas que lo escuchaban. A veces, llegaba hasta las lágrimas (Hech. 20:31). Sus mensajes no volaban, en un nivel teológico, por sobre la realidad de los creyentes. Tenían un remitente: Cristo Jesús; y sus destinatarios: cada uno de los oyentes. No eran solo explicaciones teóricas, sino también una invitación a la evaluación de la vida personal ante el patrón divino, y un llamado a la decisión, al cambio de rumbo, a la acción. Las personas podían aceptar o rechazar, pero era imposible permanecer indiferentes. De hecho, pocas cosas son tan frustrantes para un predicador como hablar y que nadie entienda, no sienta nada, no decida nada ni cambie nada. ¡La Palabra de Dios no puede volver vacía!
Por otro lado, es decepcionante para el oyente tener que someterse durante un tiempo a un discurso insípido. Víctor Hugo describe muy bien esta decepción cuando, en uno de sus libros, cuenta la última visita de un sacerdote a un condenado a la guillotina: “El padre se volvió […] ¿por qué su voz no tiene nada que emocione o que deje percibir emoción? ¿Por qué no dice nada que haya tocado mi inteligencia o mi corazón? […] sus palabras me parecen inútiles, permanecí indiferente; se escurrieron como esta lluvia fría en el vidrio helado de la ventana […] ¿qué es lo que me dijo ese anciano? Nada sentido, nada enternecido, nada llorado, nada extraído del alma, nada que proviniese de su corazón para tocar el mío, nada que pasase de él a mí […]. Aquí y allí una cita latina […]. Después, parecía estar recitando una lección cien veces ya recitada, repasar un tema, obliterado en su memoria de tan conocido. En su mirada, en un acento de la voz, en un gesto de las manos. ¿Cómo podría ser diferente? […] envejeció llevando a los hombres a la muerte…”
“Oh, que manden a buscar, en vez de eso, un joven vicario […] y que digan: ‘Hay un hombre que va a morir y le cabe consolarlo. Tiene que estar presente cuando le aten las manos, cuando le corten el cabello. Tendrá que acompañarlo… sacudirse con él en los paralelepípedos… tendrá que atravesar con él la horrible multitud bebedora de sangre. Tendrá que besarlo al pie del cadalso y permanecer hasta que la cabeza esté aquí y el cuerpo allá.
“Que me lo traigan, entonces, todo palpitante, todo asustado de cabeza a pie. Que me arrojen en sus brazos… y él llorará y nosotros lloraremos, y será elocuente y estaré consolado, y mi corazón desaguará en el suyo, y él tomará mi alma y yo tomaré su Dios”.[3]
Relaciones saludables
La excelencia del ministerio pastoral de Pablo también es revelada a partir de su esfuerzo por mantener relaciones saludables con sus iglesias. La amistad era fundamental. Cuidaba de las iglesias que correspondían ampliamente a su cariño pastoral y valoraban tal actitud con inmensa alegría (Fil. 1:3-9). Sin embargo, también había iglesias problemáticas, como la de Corinto, que vivía con divisiones, y que parecía no entenderlo y mostrar cierta resistencia a su pastorado. Esa era justamente una iglesia tan agobiada por los ataques de Satanás, tan dividida y mundana, a la que ya en la primera carta el apóstol reprendió firmemente por causa de las divisiones, que temió que se profundizaran en las relaciones. Se llegó a poner ansioso, experimentó “depresión de espíritu”[4] y, por eso, lloró.
¿De qué manera intentó cambiar la situación? El grande y fuerte apóstol no cayó en la indiferencia, ni se aisló de los que no lo apreciaban. No argumentó que deberían amarlo, por ser apóstol, el mensajero que los libraba de la corrupción del mundo y les enseñaba el camino a la vida eterna. Sino que les recordó que los amaba y que deseaba alimentar una relación marcada por el amor fraternal, comenzando en la tierra para continuar por la eternidad. Pablo no se contentó con nada menos que tener el corazón de la iglesia. “Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo” (2 Cor. 2:4). “Admitidnos: a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado” (2 Cor. 7:2). Esas declaraciones ejemplifican su noble esfuerzo por conquistarlos.
No sé si Pablo lloró antes de su muerte; no sé si protestó ante Dios, alguna vez, frente a las prisiones, los azotes o los apedreamientos que sufrió. Aparentemente, enfrentó todas esas cosas con resignación. Lo que realmente le parecía insoportable, que lo llevaba a las lágrimas ante Dios y su iglesia, era la posibilidad del enfriamiento del afecto entre él y sus hermanos. Una relación indiferente, formal, meramente profesional, en la que, como pastor, se considerara y fuese considerado nada más que como un gerente, era vista como una tragedia por el apóstol Pablo. No sería feliz siendo pastor y no contando con el afecto de la gente.
Evangelización
Pablo fue un modelo de misionero. Su vida era predicar el evangelio, actuando como si tomara sobre sí la responsabilidad de evangelizar el mundo. Predicador incansable, alcanzó muchas ciudades, muchos países. Predicó durante toda su vida y murió como un soldado en combate, siendo envuelto por la bandera del Reino celestial.
La evangelización era muy importante para él, pero sus trece epístolas no fueron escritas exclusivamente acerca de los métodos de evangelización. Las escribió con el propósito de instruir a las iglesias para que sean organismos destinados a glorificar a Dios, en todos los aspectos, incluso en la evangelización. No cayó en la trampa de buscar el crecimiento numérico sin la correspondiente base espiritual. Se esforzó por llevar a la iglesia a vivir bajo la aprobación de Dios, avanzando de la conversión al testimonio, de la evangelización a la santificación. Con ese énfasis, las congregaciones crecían de manera rápida, saludable y equilibrada. De sus escritos, enumeramos algunos principios de evangelización:
Ejemplo. Daba el ejemplo. “El corazón del apóstol ardía de amor por los pecadores, y él dedicaba todas sus energías a la obra de ganar almas. Nunca vivió obrero más abnegado y perseverante”.[5] Predicaba en sinagogas, plazas y prisiones. Su ejemplo inflamaba a las iglesias.
Motivación. La fuerza motivadora para el compromiso misionero era el amor de Cristo (2 Cor. 5:14). La persona verdaderamente convertida, llena de amor y de lealtad hacia Cristo, automáticamente se convierte en misionera. Pablo concientizaba a sus conversos de que todo nuevo miembro “debería ser un agente más para el cumplimiento del plan de la redención”.[6] Para él, hay una relación de causa y efecto entre la creencia y la evangelización, la santificación y la misión, entre la salvación y el servicio. El deseo de testificar fluye naturalmente de una persona convertida, en cuyo corazón desborda el amor de Jesús.
Empleo de los dones. Cada miembro del cuerpo de Cristo era concientizado para que adquiriera una función específica, un ministerio que desempeñar, de acuerdo con la dotación recibida del Espíritu Santo, para el trabajo de edificar a la iglesia y llevar a los pecadores a Jesús (1 Cor. 3:28; Tito 2:14).
Énfasis espiritual. El interés primordial no se resumía en tener el mayor número de personas en la iglesia, sino en tener el mayor número posible de personas redimidas (Gal. 3:28; Tito 2:14). La iglesia era la comunidad de salvos, en la cual todos los que fueron perdonados y lavados por la sangre de Cristo y experimentaban la vida nueva, tenían participación. El énfasis en la salvación, no solo numérico, realza la calidad espiritual de los fieles.
Formación de misioneros. Es bien conocida la frase de acuerdo con la cual “el éxito sin sucesor es un fracaso”. Pues bien, “Pablo hacía del educar a los jóvenes para el ministerio evangélico una parte de su obra”.[7] Buscaba hacer discípulos, formando sucesivas generaciones misioneras.
Conservación. Aun cuando no se sepa con exactitud el tiempo que Pablo permaneció en cada iglesia, la Biblia registra algunos períodos. Un año en Antioquía (Hech. 11:25, 26); mucho tiempo en Iconio (Hech. 14:3); un año y seis meses en Corinto (Hech. 18:11); tres años en Éfeso (Hech. 20:31). A pesar de las persecuciones sufridas y de los riesgos que corría, permanecía el tiempo suficiente en cada iglesia, para que el mensaje echara raíces profundas y se estableciera allí un liderazgo fuerte. Cierta vez, el apóstol afirmó: “Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias” (2 Cor. 11:28). Esa preocupación le causaba cierto sufrimiento; pero eran “sufrimientos de un amor sin egoísmo. Llevaba sobre sí una carga constante de ansiedad con respecto al bienestar espiritual de las iglesias por él fundadas”.[8] Parece que no tenía descanso; pues mientras trabajaba día y noche para no cargar a nadie (2 Tes. 2:9), también no cesaba “de amonestar con lágrimas a cada uno” (Hech. 20:31).
Pablo se interesaba, sinceramente, por la comunidad de fieles nacida de su predicación. Mientras estaba en determinada ciudad, buscaba conocer a los hermanos por su nombre, predicaba en la sinagoga (Hech. 18:4), visitaba casa por casa (Hech. 20:20), se relacionaba con todos (Rom. 15:32), ministraba la Santa Cena (1 Cor. 11:23- 26), bautizaba (Hech. 18:8), escribía a otras congregaciones, otros líderes, personas en crisis, intentando atender la necesidad de cada uno. Cargaba el peso de muchos, y todavía trabajaba para el sustento propio (Hech. 18:3). No sabemos cómo cuidaba Pablo de un distrito con dimensiones continentales. Pero sabemos que sus iglesias no se sentían sin pastor. En el caso de que no se encontrara personalmente en alguna congregación, siempre había una carta pastoral que podía ser leída por los miembros que sabían que, en algún lugar, su pastor los recordaba y oraba por ellos (Fil. 1:4).
El deber cumplido
Si estamos acostumbrados a pensar en Pablo solo como evangelista itinerante, no nos olvidemos de que él también fue un pastor cuidadoso. En verdad, fue un pastor ejemplar, a pesar de trabajar en un campo tan extenso, soportando innumerables dificultades, enfrentando cruel oposición. En sus cartas pastorales, lo encontramos aconsejando, enseñando, orientando la resolución de conflictos, visitando, orando en favor de las personas, amonestando, corrigiendo, llorando; en fin, participando en alma y cuerpo en las actividades pastorales.
Indudablemente, su fuente de poder y las fuerzas para cumplir tareas tan gigantescas residía en Cristo Jesús. Así, al visualizar el momento en que depondría su vida, pudo afirmar con seguridad que había cumplido la misión que se le había confiado: “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida” (2 Tim. 4:6-8). Pablo tendrá muchos amigos en el cielo: personas a las que conoció y atrajo como evangelista, y amó como pastor. Personas a quienes reveló a Jesús y a quienes ayudó a crecer espiritualmente. Ese es el ejemplo de pastorado que debemos seguir.
Sobre el autor: Pastor de distrito de la Asociación Catarinense, Rep. del Brasil.
Referencias
[1] Elena G. de White, Obreros evangélicos, p. 44.
[2] Los hechos de los apóstoles, p. 168.
[3] Vítor Hugo, O Ultimo Día de Um Condenado a Morte [El último día de un condenado a muerte] (Newton Compton Brasil Ltda, 1995), pp. 76-79.
[4] White, Paulo o Apóstelo da Fe e da Coragem (Campiñas, SP: Certeza Editorial, 2004), pp. 170, 171.
[5] Obreros evangélicos, p. 60.
[6] Los hechos de los apóstoles, p. 169.
[7] Obreros evangélicos, p. 107.
[8] R. N. Champlin, O Novo Testamento Interpretado Versículo por Versículo (Editora Candeia), vers. 4, p. 408.