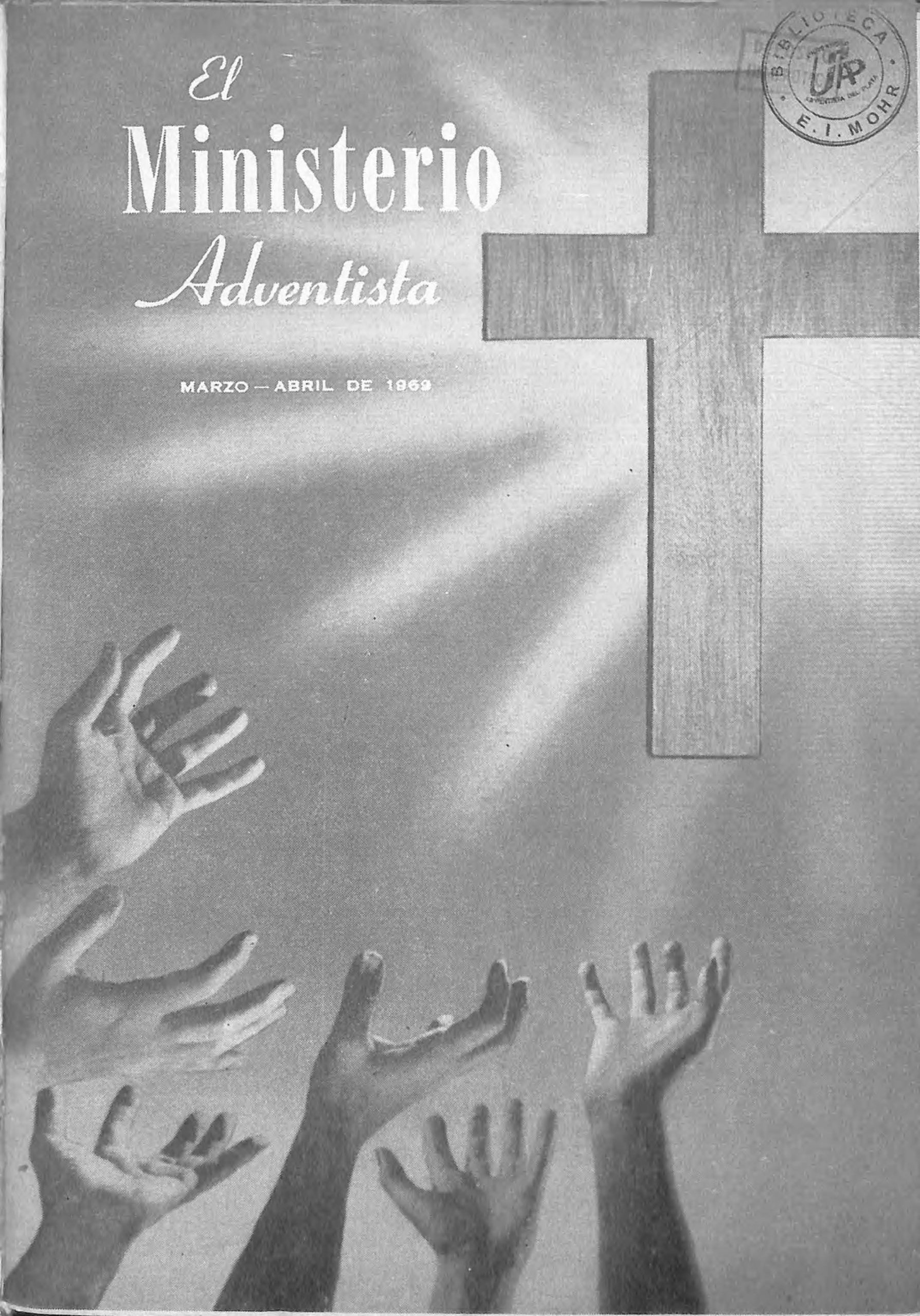Cuando Cristo dejó su pequeña familia de discípulos, les prometió que “otro Consolador” vendría como su sucesor. Pero junto con la promesa había palabras de advertencia: “He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros; pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto” (Luc. 24:49).
La promesa de “otro Consolador” significa que Jesús mismo era el primero, el Consolador original. Y por cierto que lo había sido. Había defendido y animado a sus discípulos. Había estado a su lado. Les había enseñado, y los había esclarecido. Les había dado ejemplos de abnegada devoción a una gran causa. Les había mostrado cómo debían vivir.
La promesa implicaba la necesidad de otro Consolador que tenían Pedro, Santiago, Juan, los otros discípulos, y tiene cada seguidor de Jesús hasta nuestros días. Existe en los hombres, inclinados a pecar, una necesidad que sólo el Espíritu morando en el interior puede suplir. Los seres humanos son débiles para resistir las tentaciones de su archienemigo, Satanás. No conocen sus engaños. ¡Cuán a menudo él los toma de sorpresa, desarmados, y caen víctimas de su sutileza!
¿CÓMO PUDIERON ALGUNOS SOPORTAR?
Un ejemplo de esto es la forma en que Satanás probó a Job. El patriarca estaría, quizá ofreciendo un holocausto en favor de sus hijos e hijas [Job 1:5] cuando un mensajero trajo la noticia que los sabeos habían robado bueyes y asnos. Siguió otro diciendo: “Fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas”. Inmediatamente llegó la noticia que los caldeos se habían llevado los camellos. Y por si eso fuera poco, vino otro diciendo que el viento había derribado la casa y todos sus hijos e hijas habían muerto. Más tarde Job perdió la salud, y el apoyo de su esposa.
Jesús sabía que hasta el mismo tiempo de su segunda venida, a medida que la persecución y las múltiples pruebas cayeran sobre el pueblo de Dios, sus hijos necesitarían la fuerza interior y el ánimo que da el Espíritu Santo. Su naturaleza humana flaca y débil debe ser fortalecida por ese poder divino que procede del Padre. ¿Cómo pudieron algunos hombres y mujeres soportar la mazmorra, el potro, la hoguera? Ciertamente, no con sólo la voluntad y fuerza humanas. Ese otro Consolador estuvo con ellos.
Los discípulos llegaron a experimentar los beneficios y bendiciones, así como el alto privilegio, de recibir el Espíritu prometido. Se dieron cuenta que no podían cumplir el gran cometido de proclamar el Evangelio en Jerusalén, Judea, Samaría y hasta lo último de la tierra sin la inspiración y el poder del Espíritu de Dios.
Nunca oí nada acerca de resoluciones de los apóstoles, pero sí mucho acerca de sus hechos. (H. Mann)
“El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos, y la sumisión de los hombres a este cautiverio satánico era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la Divinidad, que iba a venir no con energía modificada, sino en la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 625).
CRISTO LO PIDE
“Yo rogaré al Padre”, prometió Cristo, “y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos; vendré a vosotros” (Juan 14:16-18).
No había nada en todo el cielo —ni el templo ni los ángeles— que beneficiaría tanto a los discípulos como el Espíritu Santo. Cristo haría al Padre un pedido especial: que cuando fuese glorificado, el Espíritu fuese dado, derramado, en la plenitud del poder divino. Este era un pedido de un Hijo a su Padre, y la respuesta era la de un Padre a su Hijo. Era la oración de un Hijo en pie de igualdad con su Padre.
Sin embargo Jesús no hizo el pedido en ocasión de su incomparable oración sacerdotal (Juan 17). ¿Por qué? Porque su ministerio aún no había terminado, su muerte en la cruz todavía no era un hecho consumado. Todavía no había sido glorificado: “El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado” (Juan 7:38, 39).
Otra razón adicional por la cual Jesús no podía pedir el Espíritu Santo en esa ocasión, era que los discípulos no estaban preparados para recibirlo. Sus corazones no estaban subyugados por el amor divino. Estaban llenos de un espíritu de orgullo y suficiencia propia, como quedó de manifiesto esa última noche en el aposento alto. Sin embargo esos mismos discípulos llenos de animosidad, después de la ascensión volvieron al aposento alto y se unieron en oración por el cumplimiento de la promesa:
“Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres, y con María la madre de Jesús, y con sus hermanos” (Hech. 1:14).
“VENDRÉ A VOSOTROS”
Los discípulos pensaban que la muerte de Cristo los separaría para siempre de su Señor, pero no sería así. En otras palabras, Cristo les prometía: No os dejaré como huérfanos abandonados. Vendré a vosotros. ¿Cómo vendría? El Espíritu Santo, procedente del Padre, en nombre de Jesús traería la presencia del Padre y del Hijo a su pueblo. Juan 14: 23 nos dice: “El que me ama, mi palabra guardará; y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él”.
El Espíritu realmente traería la presencia y la influencia de Cristo más cerca de los discípulos que cuando estaba con ellos a orillas del Mar de Galilea. El Espíritu estaría “con” ellos y “en” ellos, y su influencia sería el factor predominante en la vida de ellos, como se vio en Pentecostés, cuando hablaron en lenguas y tres mil se convirtieron en un día.
Mediante la morada interior del Espíritu, cada discípulo de Cristo tendría el consuelo de su continua presencia. Los hombres del mundo no tendrían ese consuelo. Dijo Jesús: “Todavía un poco, y el mundo no me verá más; pero vosotros me veréis. Mientras el mundo no vería más a Jesús, sus discípulos sí podrían hacerlo: “Pero vosotros me veréis; porque yo vivo, vosotros también viviréis” (vers. 19).
Hablando nuevamente del Espíritu, esta vez como “el Espíritu de verdad”, Jesús declaró a sus discípulos un secreto que aún no conocían: “Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros” (vers. 17). El Espíritu llevaría a cada uno de ellos, a pesar de la separación, la durable presencia del Hombre de la cruz. Por este medio Cristo habitaría en ellos: en corazón y mente, en conciencia y voluntad.
“He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apoc. 3:20).
Decididamente, este es un gran misterio. Pero no hay razón para dudas o incredulidad. Estamos rodeados de misterios. ¿Quién puede comprender cómo el inanimado alimento comido hoy, mañana es cerebro viviente y tejido corporal, que anda y camina? ¿Quién puede explicar la germinación de la semilla? ¿De qué manera el ave migratoria halla infaliblemente su camino por sobre centenares y miles de kilómetros de selva impenetrable, de desierto y de océano?
SEIS O SIETE MILLONES DE CRISTIANOS
El Espíritu Santo cayó sobre los creyentes en Pentecostés con fuerza y poder hasta entonces desconocidos. Eso era algo nuevo debajo del sol. Pedro y el resto de los discípulos, incluyendo las mujeres piadosas, acababan de terminar un período de diez días pasados en oración, entre la ascensión y la fiesta de Pentecostés, durante los cuales habían suplicado ante el trono de Dios por el derramamiento del Espíritu.
De pronto la casa fue sacudida, y se oyó el sonido de un gran viento. Sus oraciones estaban siendo contestadas. La promesa de Jesús se cumplía. La manifestación visual fue como de lenguas de fuego que descansaban sobre cada uno de ellos. La manifestación audible fue que los judíos que procedían de muchas naciones diferentes oyeron el Evangelio en sus lenguas vernáculas.
La manifestación efectiva fue que tres mil personas fueron convencidas, convertidas y bautizadas ese día. Otros muchos miles fueron bautizados posteriormente. El Espíritu hizo tan bien su obra que se calcula que treinta años después de Pentecostés había entre, seis y siete millones de cristianos.
Sin embargo, el Pentecostés no fue el comienzo de la obra del Espíritu. Lo encontramos obrando en la creación de este mundo: “El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas” (Gén. 1:2). Antes del diluvio contendía con los hombres. Dijo Jehová: “No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre” (Gén. 6:3). Dio a Sansón su inigualada fortaleza física: “El Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como quien despedaza un cabrito” (Juec. 14:6). El Espíritu de Jehová estaba con Otoniel al juzgar a Israel, y cuando salía a la batalla (cap. 3:10). El Espíritu estaba sobre Gedeón (6:34). Josué era un hombre “en el cual hay espíritu” (Núm. 27:18).
“Durante la era patriarcal, la influencia del Espíritu Santo se había revelado a menudo en forma señalada, pero nunca en su plenitud. Ahora, en obediencia a la palabra del Salvador, los discípulos ofrecieron sus súplicas por este don, y en el cielo Cristo añadió su intercesión. Reclamó el don del Espíritu, para poderlo derramar sobre su pueblo” (Los Hechos de los Apóstoles, págs. 30, 31).
Es este don interior y poder de lo alto el que le da al caminante que desea ir al cielo la victoria sobre el pecado. El cielo no puede obtenerse sin victoria, y la victoria no puede lograrse sin el Espíritu. Así que vemos cuán indispensable es el Espíritu en el plan de Dios para salvar a los perdidos.
Cuando la vida es entregada por completo al dominio del Espíritu, él puede “salvar perpetuamente”.
¿Podemos asombrarnos, entonces, que el Señor nos haya dicho: “Pedid a Jehová lluvia [el Espíritu Santo] en la estación tardía” (Zac. 10:1)?
Sobre el autor: Director de la Escuela Bíblica por Correspondencia Lone Star de Huntsville, Alabanza