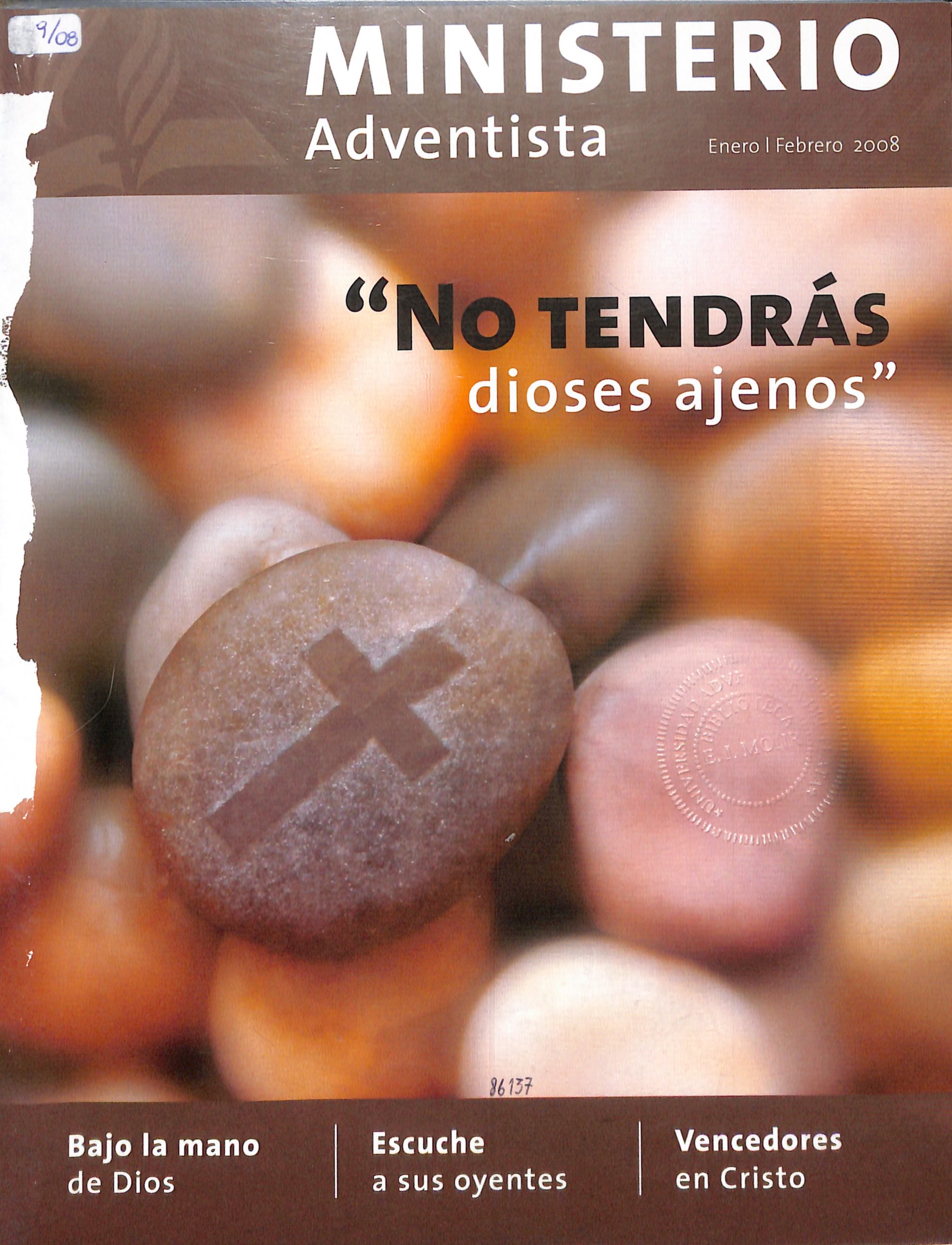En su núcleo, el gran conflicto no gira alrededor de reglas, leyes, códigos o decretos superficiales. Incluso en el cuarto Mandamiento de la Ley de Dios, tan perfecta y santa como perfecto y santo es su carácter, que representa “la piedra de toque”, cuya aceptación finalmente definirá de qué lado estarán hombres y mujeres en esa controversia milenaria, la cuestión es más profunda que pura y sencillamente la letra de la Ley. Podemos definirla en una palabra: ADORACIÓN. ¿A quién rendiremos culto? ¿A quién constituiremos como Señor de nuestra vida? ¿A qué soberanía nos entregaremos alegremente: a la de Dios o a la del archienemigo engañador, considerando que en esta guerra no existe neutralidad?
La Biblia, nuestra única regla de fe y práctica, revela la incuestionable supremacía del Dios creador de todas las cosas. En el primer Mandamiento de su Ley, declara: “No tendrás dioses ajenos delante de mí” (Éxo. 20:3). Dado que él es el único y verdadero Dios, requiere lealtad absoluta de todos los que lo aceptan como tal. La mera creencia en su existencia no basta; muchos menos la profesión superficial de reconocimiento. Le debemos absoluta y total lealtad, entrega de todo nuestro corazón. Nuestras perspectivas y expectativas de vida, nuestros pensamientos, sentimientos, valores y motivos deben ser dirigidos por su querer. Honrarlo en todos nuestros caminos ha de ser nuestra primera ocupación.
Toda actitud o modo de conducta que vaya en contra de esto caerá en la idolatría, aun cuando no represente la adopción de otras divinidades ni nos postremos ante sus imágenes representativas. Elena de White afirma: “Se prohíbe al hombre dar a cualquier otro objeto el primer lugar en sus afectos o en su servicio. Cualquier cosa que nos atraiga y que tienda a disminuir nuestro amor a Dios, o que impida que le rindamos el debido servicio, es para nosotros un dios” (Patriarcas y profetas, p. 313). Es peligroso depender de algo o de alguien que no sea Dios.
Desdichadamente, para muchos de nosotros, líderes cristianos, no siempre ha sido fácil luchar contra las seducciones del mundo, en esta era tan materialista. Aparentemente, es más fácil confiar en lo que es visible y temporal. Esto puede inducir a violar el principio del primer Mandamiento en nombre de alguna conveniencia o comodidad. Un ejemplo del que podemos extraer preciosas lecciones es el de Aarón y la confección del becerro de oro, en la base del Sinaí. Olvidado de la grandeza y la singularidad de Dios, que lo liberara del cautiverio egipcio, el pueblo anhelaba otros dioses. Queriendo sostener el favor del pueblo, Aarón transigió, y construyó el becerro para la satisfacción de todos. ¡Qué trágica experiencia!
Es oportuno reflexionar: ¿A quién damos prioridad en tributar la honra de nuestra más estricta lealtad: a Dios o a nosotros mismos, con nuestras pretensiones egoístas de fama, apego al poder, popularidad, riqueza y tantos otros “dioses” creados o manipulados por el “dios de este siglo”, con el fin de satisfacer el ego y alimentar el orgullo del ser humano?
Sobre el autor: Director de Ministerio, edición de la CPB.