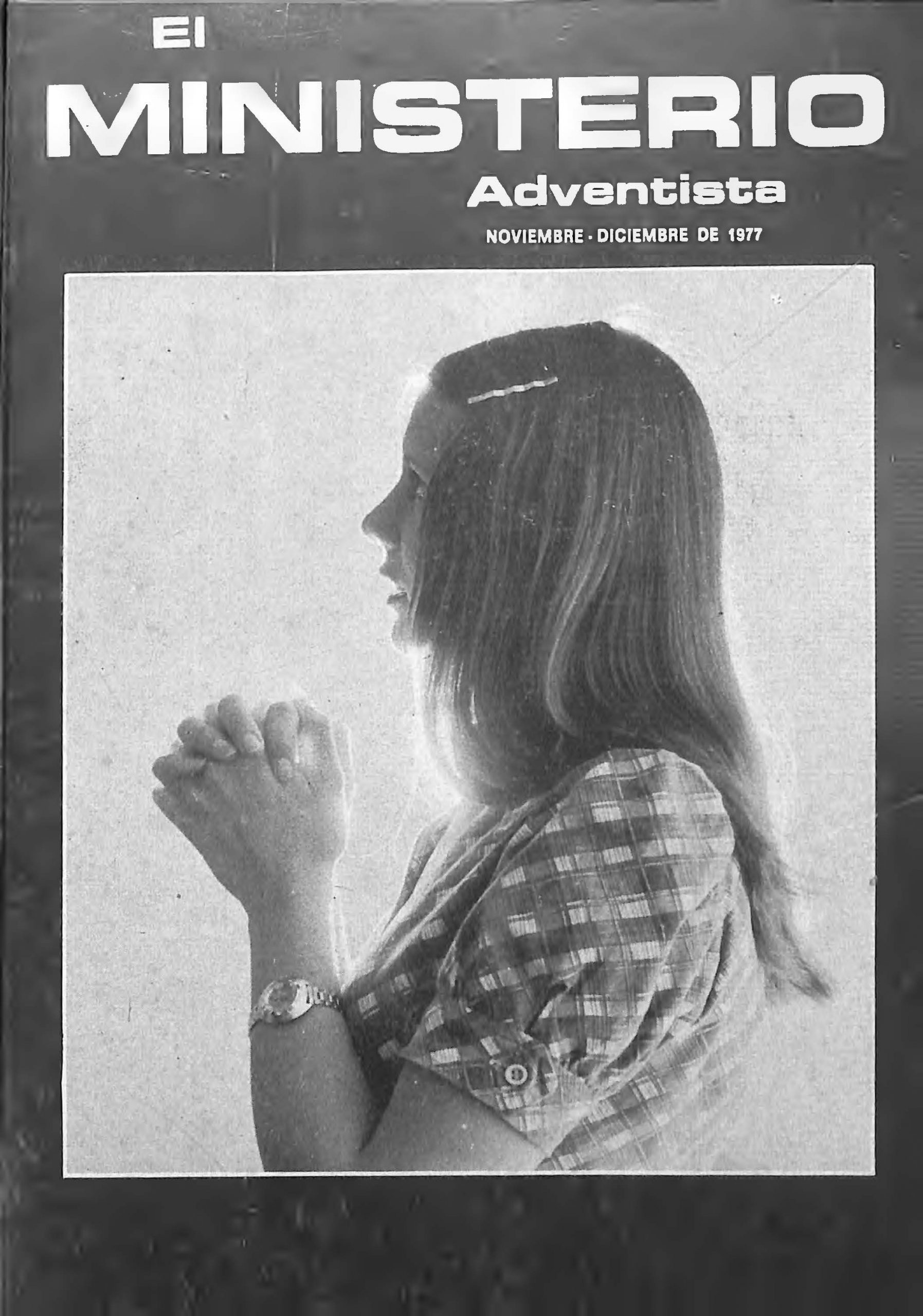La profusión de buganvillas florecidas en el jardín del vecino de enfrente, y el aroma del pan dulce que se estaba cocinando en el horno, eran los únicos indicios de la cercanía de la Navidad. La pena que sentía en mi corazón se reflejaba en los lentos movimientos de mis dedos que se resistían a colocar los adornos en el árbol navideño. “Después de todo —me dije—, ¿para qué habrá comprado mi esposo este árbol? Me hace sentir mucho más la soledad”.
El recuerdo de otras navidades, cuando un hijo entusiasta y dos hijas vivaces, con sus respectivos amigos, me ayudaban a decorar e1 árbol, a preparar las masitas y a envolver los regalos, intensificó mi tristeza. Los tres parecían dotados de la sorprendente capacidad de juntar condiscípulos que no tenían dónde pasar la Navidad, y tenían la misma sorprendente confianza en que mamá y papá proveerían un rincón para ellos y les darían la bienvenida.
Aunque algunas veces he experimentado una leve tendencia a sentirme mártir, como por ejemplo cuando una de mis hijas trajo a cuatro amigas y la otra a dos más, siempre he terminado gozando de la compañía de los jóvenes mucho más de lo que ellos podrían haber gozado de estar con nosotros. Nunca se quejaron, aunque el rincón que les pudimos ofrecer era sólo un lugarcito para tender la bolsa de dormir sobre la alfombra., Estaban dispuestos a ayudar en todo, apreciaban la comida casera y el buen tiempo que favorecía el proyecto de tener un pic-nic en la playa. Recuerdo sus rostros juveniles, sus pensativos ojos azules y sus traviesos ojos pardos. Pero los rizos rojos, los largos y lacios cabellos rubios y las onduladas cabelleras castañas se esfumaron en los rincones de la habitación cuando obligué a mi cerebro a volver al silencioso momento presente.
“Después de todo, ¿qué tiene de malo un poco de soledad? —comencé a sermonearme—. Tú sabes que estás contenta de que tu hijo sea pastor y piloto, y que trabaje en la selva; bueno… por lo menos porque es pastor. Y ciertamente te sientes feliz porque tiene una esposa que lo apoya y un hijito que te alegra la vida. Pero —mi sermón continuó—, aún si pudieras, no querrías que retrocediera a los años de su infancia la vida de tu hija que es escritora, profesora y doctora recién recibida, ¿no es cierto? Bien, tal vez no, pero…”
En ese mismo momento mi mano tomó automáticamente el adorno destinado al extremo superior del árbol, y recordé el día cuando mi hija menor me ayudó a elegirlo. En ese instante se derrumbó mi estoicismo y las lágrimas cayeron sobre ese adorno. Como reflejada en esas brillantes gotas pude ver a mi hija tal cual la vimos la última vez, hacía un año, mientras la contemplábamos a través de la ventanilla del avión que se alejaba del aeropuerto de Queenstown, en Nueva Zelandia. Aunque estábamos contentos de que se hubiera casado con un buen joven pastor, las noticias acerca de su delicado estado de salud en los últimos meses nos tenían muy preocupados, sobre todo porque Australia está literalmente en las antípodas.
Pero después de orar por cada uno de los tres, coloqué firmemente el adorno en el arbolito, bajé de la silla y me puse a ordenar la casa. Al mismo tiempo hacía planes mentalmente para la cena de Navidad del día siguiente.
Habíamos invitado a la amiga de una de nuestras hijas para que viniera con sus padres. Hacía poco que se había bautizado y le estaba resultando difícil explicar su nueva fe a sus padres. Después descubrimos a una pareja que por primera vez iba a pasar la Navidad sin sus hijos, de modo que también los invitamos.
Poco después, cuando se acercaba la hora de la cena, la casa tenía un aspecto acogedor y de la cocina provenían olores apetitosos. Sonó el teléfono. Cuando levanté el receptor oí la voz de mi esposo que decía: “Querida, lo que te voy a decir no te va a gustar, pero no sé qué hacer”.
Me explicó que mientras trabajaba solo en la oficina (ese día era feriado), recibió una llamada telefónica de una mujer joven que necesitaba ayuda desesperadamente. Varios años antes había estudiado en el colegio adventista local, donde llegó a ser adventista por convicción, pero no de corazón. Después se escapó del hogar para casarse, y ahora se encontraba alejada de su familia. Tenía un bebé de tres semanas. Su esposo y su hermano estaban sin trabajo y el día anterior los habían echado del departamento donde vivían porque no podían pagar el alquiler. Los tres adultos y el bebé de tres semanas habían pasado la noche anterior en un banco de la plaza. Estaban exhaustos y hambrientos.
“No pude hacer otra cosa, querida, sino decirles que iría a buscarlos. Sería bueno que prepararas alimentos porque hace tres días que no comen” añadió, y colgó.
Casi en estado de “shock” me quedé con el auricular en el oído por más de un minuto. Tenía la cabeza hecha un torbellino mientras ponía a hervir agua para cocinar fideos. Algunos de mis pensamientos eran de temor. “¿Es seguro en estos días traer extraños a la casa?” pensé. Pero en ese momento vinieron a mi mente algunos versículos: “Entonces les responderá diciendo: De cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis” (Mat. 25:45). “No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles” (Heb. 13:2).
En ese momento escuché el ruido del motor del auto que entraba por el portón del garaje y salí para abrir la puerta. Vi a una niña delgada y medio andrajosa que no tendría más de 18 años y que llevaba un hermoso bebé en los brazos.
Lo primero que me dijo fue: “¿Sabe usted preparar la ‘papa’ del bebé? Parece que no tengo más leche”. ¡Qué bien!
Pero hice lo mejor que pude con lo que tenía en casa y pronto el bebé estaba mamando satisfecho el contenido de un biberón.
Cuando nos sentamos a comer, el montón de tallarines desapareció rápidamente. “Ud. es una buena cocinera” dijo el hermano de la chica, añadiendo que había sido ayudante de un cocinero en un hotel de turismo. Y mientras yo iba a la cocina para poner más tallarines en la fuente, me detuve un instante para oír que el flamante papá, que era bastante mayor que su esposa, se refería al tiempo que había estado en la cárcel. También mencionó que sus padres tenían un pequeño negocio en otra ciudad. Cuando volví a la mesa le pregunté si le gustaría hablar por teléfono con ellos, pero me contestó: “No, no quieren saber nada de mí desde que estuve en la cárcel”.
Más tarde, cuando los inesperados huéspedes se bañaron y acostaron, mi esposo, dándose cuenta de que el problema era demasiado grande para nosotros, fue a la oficina y llamó al pastor de la iglesia a la cual asistíamos. Este le dijo que al día siguiente se pondría en contacto con una organización que se especializaba en atender estos casos.
Recién entonces nos dispusimos a dormir. No sé si fue falta de fe o si fue prudencia lo que me impulsó a cerrar con llave la puerta de nuestro dormitorio. Mucho después que mi esposo se durmió, yo seguía pensando, bien despierta, cómo poner en práctica las enseñanzas de Jesús en un mundo lleno de pecado y crimen.
En la mañana de la Navidad no había sillas vacías en la mesa. Nuestros tres huéspedes volvieron a comer con entusiasmo. Cuando el pastor vino para buscarlos, el esposo de la chica expresó su aprecio por los alimentos y la hospitalidad recibidos, y dijo que esto les había dado nuevo ánimo para enfrentar el futuro.
En la tarde de ese mismo día, durante la cena de Navidad, nos sentimos unidos con nuevos lazos de afecto con la otra pareja solitaria, y estrechamos la amistad que habíamos iniciado con los padres de la amiga de nuestra hija.
Cuando me arrodillé para orar aquella noche, me sorprendí al darme cuenta de que la temida Navidad solitaria había pasado, y de que no había tenido ni un solo minuto para compadecerme a mí misma. Las sillas vacías habían estado bien ocupadas.
Sobre el autor: Es secretaria de la Asociación General. Con su esposo regresaron recientemente a los Estados Unidos de la División Inter americana, donde trabajaron como misioneros durante 32 años.