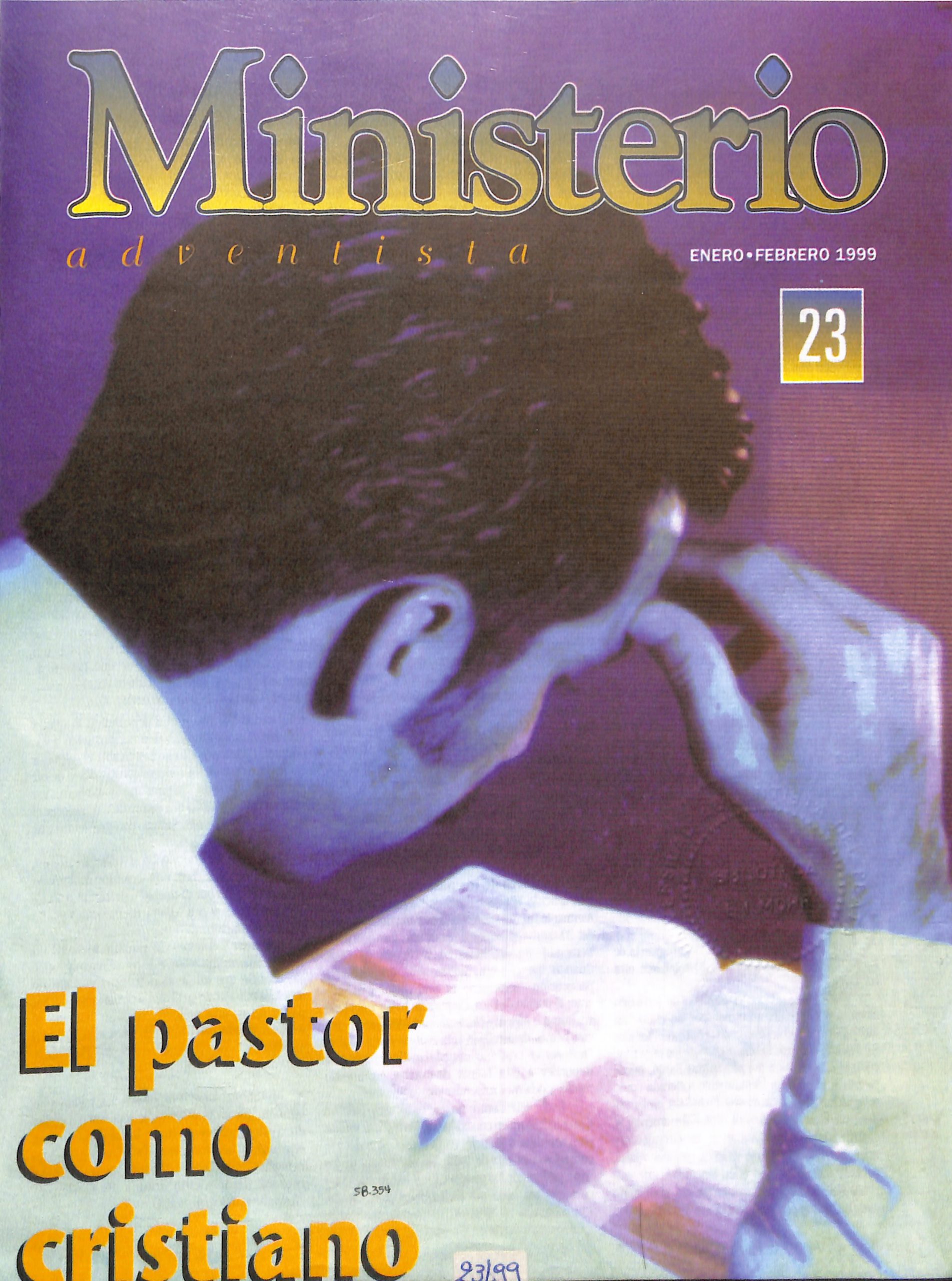Mamá, estoy asustada”. Las agónicas palabras salieron presurosas de los labios de Tara Lipinski poco antes de su participación en la serie de patinaje artístico en los juegos olímpicos de 1998 en Japón. Esta patinadora norteamericana de 15 años de edad necesitaba la reafirmación de su madre para triunfar.
-Es normal que te sientas temerosa -dijo su madre-, pero tú puedes triunfar.
Tara compitió y ganó la medalla de oro. Fue la campeona más joven en la historia del patinaje artístico olímpico.
Más tarde, cuando yo observaba una versión grabada de su última actuación, no estaba ansioso por su triunfo. Yo estaba experimentando la “emoción de la victoria” por ella, aun cuando sus padres y sus admiradores hubieran estado ansiosos e inseguros de su victoria durante el evento mismo. Yo ya sabía el resultado final, ellos no.
Triunfo asegurado
Como pastores, nosotros sabemos el resultado final de esta competencia espiritual en el gran conflicto. En la agonía, la angustia y las tinieblas, hay buenas nuevas para todos nosotros y nuestros miembros. La luz al final del túnel refulge de modo indescriptible. Nuestro Redentor ya ha efectuado la carrera y obtenido la victoria en nuestro favor. Ahora él está recorriendo el último tramo del camino de la vida juntamente con nosotros, y estará esperándonos al final con estas palabras: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor” (Mat. 25:21).
Ahora bien, nosotros, los subpastores, debemos unimos a los apóstoles Pedro y Pablo no sólo para saber definidamente lo que significa creer en Cristo, sino también lo que significa sufrir por Cristo: “Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no sólo que creáis en él, sino también que padezcáis por él” (Fil. 1:29). “Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría” (1 Ped. 4:13). Los peregrinos que caminan al cielo soportan el sufrimiento por el gozo que ha sido puesto delante de ellos, gozo que culmina en la gloria, porque sabemos el resultado del gran conflicto entre el bien y el mal; sabemos que el triunfo está asegurado; sabemos que al final de este áspero camino nos espera una rica recompensa.
Si la perspectiva de que un ser querido venga a visitamos nos llena de gozosa anticipación aun cuando sufrimos, cuánto más gozo deberíamos sentir por la anunciada visita de nuestro amado Señor. El sufrimiento debe verse siempre desde la perspectiva de su divino sostén. Nunca debemos permitir que la tensión y el estrés propios del ministerio eclipsen la gloria futura. “Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros hade manifestarse” (Rom. 8:18).
La rúbrica de Cristo
Brennan Manning describe el “escándalo de la cruz” como la rúbrica de Jesús. Ella está eternamente grabada en su sangre y guardada en su corazón. Está marcada indeleblemente en cada alma que procura seguirle. Es imperativo para nosotros, ministros del evangelio, ser como Cristo. Porque nosotros no meramente participamos de su salvación sino también de sus sufrimientos. Su condescendencia y crucifixión nos conducen a negamos a nosotros mismos diariamente, llevando nuestras cruces, y siguiéndole.
La cruz nos impulsa a experimentar un discipulado radical, que debe incluir la humillación por causa de Cristo. Este es un negocio arriesgado y peligroso, porque al hacerlo, la rúbrica sangrante de nuestro Señor estará trazada en el alma de cada uno de sus seguidores. Cuando el Señor crucificado y resucitado llega a convertirse en nuestra vida, compartimos con él, no sólo su gozo, su victoria y exaltación, sino también su tristeza, su lucha y humillación. La execrable participación de los sufrimientos de Cristo en este mundo culminará con la exaltación de su gloria en el mundo venidero. La hermosa corona que nos espera allá es el resultado de cargar la ensangrentada cruz aquí. Llevar la cruz tiene más honor que portar la corona aquí. “De todos los honores que el cielo puede conceder a los hombres, la comunión con Cristo en sus sufrimientos es el más grave cometido y el más alto honor”.[1] Sufrir con Cristo equivale a llevar su indeleble marca, broche de honor que debe portarse ante todo el universo por toda la eternidad.
Tener la rúbrica de Jesús nos libera de la esclavitud de la alabanza y el aplauso del mundo, y nos deja libres para fomentar la búsqueda del honor de Dios. En última instancia, su satisfacción y aprobación es lo único que importa. Son sus palabras “bien hecho”, lo que cuenta. Cuando somos golpeados por la dura realidad de que absolutamente nada ni nadie puede ayudamos, somos liberados por la inequívoca convicción de que Dios es suficiente.
Confiar en Cristo
¿Por qué nuestros amigos más cercanos o los miembros de la iglesia nos desilusionan a veces? ¿Será que nos estamos apoyando más sobre ellos que sobre Cristo? “Propendemos a buscar simpatía y aliento en nuestro prójimo, en vez de mirar a Jesús. En su misericordia y fidelidad, Dios permite muchas veces que aquellos en quienes ponemos nuestra confianza nos chasqueen, para que aprendamos cuán vano es confiar en el hombre y hacer de la carne nuestro brazo. Confiemos completa, humilde y abnegadamente en Dios”.[2]
Cuando pedimos a Dios que nos humille, tenemos que saber lo que decimos. Luego él permite circunstancias humillantes, para derribar cualquier residuo de orgullo en el polvo y romper en pedazos el telar de nuestra autosuficiencia, de modo que aprendamos finalmente a poner nuestra plena confianza en él. Cuando le pedimos que nos enseñe a orar, debemos ser reverentes. Entonces él permite que las pruebas nos obliguen a ponemos de rodillas en intensa oración, y no dejarlo, hasta que nos haya bendecido. Cuando le pedimos una fe firme y un carácter sobresaliente, debemos saber lo que pedimos. Entonces él procede a quitamos nuestros apoyos y muletas humanos para que, en la desesperación, podamos asirnos de su brazo todopoderoso, clamando “¡Señor, sálvame, que perezco!”
En esto consiste la verdadera tenacidad: aferrarse a Cristo, no por resignación, sino porque él es el Ganador. Si Jesús mismo se aferró a su Padre en medio de las tinieblas, ¿cuánto más necesitamos hacerlo nosotros en nuestras tinieblas? Él es capaz de simpatizar con nosotros porque él mismo fue confrontado con las fuerzas de las tinieblas. Pero él nunca nos abandona, porque sabe que su causa es justa y victoriosa. Para él perseverar es prevalecer. “Como Redentor del mundo, Cristo arrostraba constantemente el fracaso aparente. Parecía hacer poco de la obra que él anhelaba hacer para elevar y salvar. Los agentes satánicos trabajaban de continuo… Pero él no quena desalentarse. Sabía que la verdad iba a triunfar finalmente en la contienda con el mal”.[3]
Vivir por fe
Se ha dicho, “ver para creer”. Sabemos que en el reino espiritual suena mejor así: “Creer para ver”. Es por eso por lo que Jesús dijo a Tomás: “Bienaventurados los que no vieron y creyeron” (Juan 20:29). Cuando anhelamos vivir bajo el brillo de su luz, él permite que nos hundamos en las tinieblas de la noche para que aprendamos a vivir por fe y no por vista. Cuando nuestro camino está cercado de tinieblas, cuando nos encontramos en una noche sin luna y sin estrellas, cuando estamos envueltos por las negras nubes que ocultan la presencia de Dios de nosotros, es cuando finalmente aprendemos a testificar, “he aquí, aunque él me matare, en él esperaré” (Job. 13:15); y cantar, “cuando las tinieblas parecen velar su rostro, yo reposo en su inconmovible gracia”. Finalmente aprendemos, del modo más profundo, que el silencio de Dios es su respuesta.
Jesús experimentó el aterrador silencio de su Padre en la cruz. l no podía ver el rostro de su Padre. “Al sentir el Salvador que de él se retraía el semblante divino en esta hora de suprema angustia, atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre”. Además, “no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre”.[4] Pero él sabía en quien había creído, y por la fe, no por vista, ganó la victoria. En su agonía clamó con una gran voz para no oír ninguna respuesta: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mar. 15:34). Él fue abandonado para que nosotros nunca lo fuéramos. Y sin embargo, su confianza implícita en Dios prevaleció -a pesar de sentirse abandonado-, porque de nuevo clamó: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Luc. 23:46).
Nadie, sino el Hijo de Dios, penetró jamás en un abismo tal. A ningún mortal se le requirió jamás beber copa tan amarga, ni llegó tan cerca de un abandono semejante. Nosotros podemos ver una luz al final del túnel; él no pudo. Su perfecta fe es lo que necesitamos urgentemente para inspiramos y fortalecer nuestra vacilante fe. La nuestra, unida a su fe, atraviesa la más negra de las noches para discernir la luz que está más allá, aprender a confiar más y más en lo invisible, y cada vez menos en lo visible.
Tara Lipinski, al concentrarse de modo imperturbable en su último acto a fin de ganar una medalla olímpica, soportó indecibles angustias, y se sobrepuso a todo obstáculo que pudiera impedir su triunfo. Si esta niña soportó tan admirablemente los sufrimientos mentales con el propósito de ganar una medalla de oro perecedera, cuánto más hemos de sobreponemos nosotros para poder ganar la corona de vida inmortal. Somos llamados a correr “con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios” (Heb. 12:1,2).
Sobre el autor: es editor de las Lecciones de la Escuela Sabática para adultos, cuya oficina se encuentra en la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día.
Referencias
[1] Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Bogotá: Asociación Publicadora Interamericana, 1955), pág. 197.
[2] El ministerio de curación (Bogotá: Asociación Publicadora Interamericana, 1959), pág. 387.
[3] Obreros evangélicos (Buenos Aires: Asociación Casa Editora Sudamericana, 1974), pág. 531.
[4] El Deseado de todas las gentes (Bogotá: Asociación Publicadora Interamericana, 1955), pág. 701.