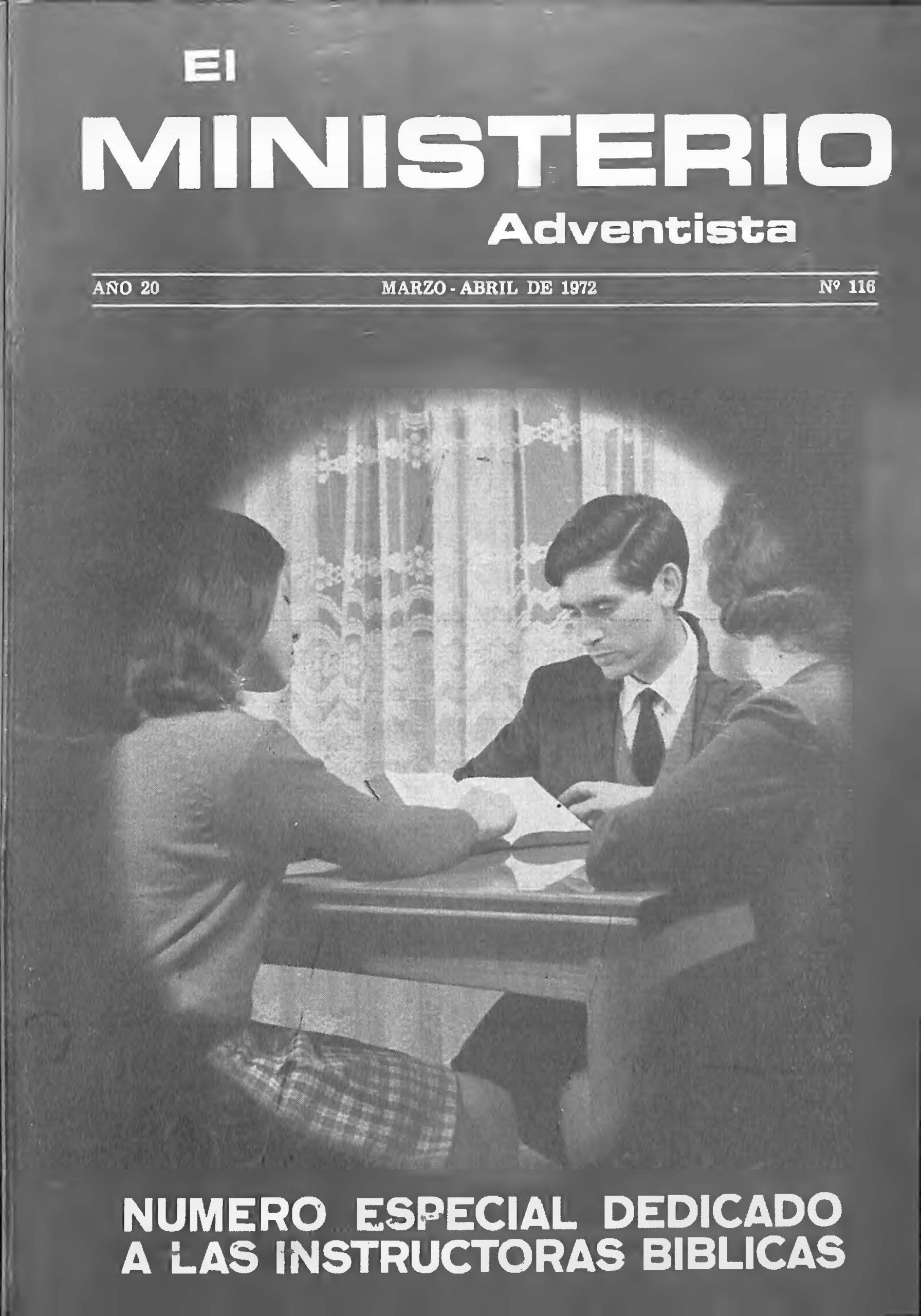Una católica sincera, íntegra, muy activa y vinculada con las actividades de su iglesia en la zona, y sobre todo, de mucha influencia, comenzó a asistir a las conferencias. Contaba en esa época con unos 45 años aproximadamente. Era culta, de buena presencia, incansable lectora, pintora, y con una gran simpatía personal. Según sus propias palabras, ella buscaba la verdad. Se nos ocurría a mi compañero de tareas y a mí que de convertirse, esta buena señora sería de gran ayuda para la iglesia que recién estaba naciendo.
Asistía a todas las reuniones con una inseparable amiga, también interesada. Amaba entrañablemente a su iglesia, a la Virgen María su intercesora, y no soportaba el tema de la resurrección de los muertos, sencillamente porque era una ardiente defensora de la doctrina de la inmortalidad del alma. Vez tras vez me repetía su desagrado al escuchar este tema en las conferencias y cultos. ¡Cómo era posible que esa doctrina tan hermosa, abrazada por los grandes poetas y filósofos de todos los tiempos no tuviera base bíblica! ¿Era posible que a través de los siglos tantos estudiosos y eruditos estuviesen equivocados? Esto me lo decía en reiteradas oportunidades y me citaba nombres de filósofos y escritores y títulos de libros leídos sobre ese tema.
En su casa se celebraban semanalmente reuniones, a las que asistía un selecto grupo de señoras, dirigidas por uno de los más destacados sacerdotes del lugar, hombre joven y muy estudioso. Según nuestra amiga, había en la presentación de esos temas mucha belleza, mucha forma, pero nada de contenido. Me comentaba que luego de esas reuniones se sentía vacía. Durante las mismas, nuestra amiga no perdía oportunidad de elogiar al conferenciante, a las conferencias adventistas, y comentaba lo mucho que aprendía cada vez. Notaba miradas frías cuando vertía esos conceptos, pero el joven sacerdote, muy listo, le decía que tenía razón, que esas reuniones eran muy buenas y que la Iglesia Católica sola no podía predicar el Evangelio, que también “necesita la colaboración” de los adventistas.
Ella continuaba asistiendo puntualmente a todas las conferencias y también a las reuniones de adoración los sábados por la mañana, siempre acompañada de su amiga. Pero nos dábamos cuenta de que todavía se sentía muy ligada a su iglesia, y de que no le sería fácil abandonarla.
Un día sentí que debía hablar con ella en forma diferente. Le pregunté qué pensaba de las doctrinas bíblicas. Por fin me contestó que la Biblia y los adventistas tenían la verdad. Le dije que Dios había puesto la Biblia en su camino porque ella buscaba sinceramente la verdad. Que ahora tendría que ser muy valiente para hacer frente a sus familiares y amigos, pero que no estaba sola, y que Dios le daría fuerzas para la batalla. Que la Iglesia Adventista era impopular —le expliqué— y contaba en todo el mundo con apenas 1.500.000 miembros, frente a millones de cristianos de otras denominaciones. Que éramos muy pocos, y que por eso teníamos que esforzarnos para presentar al mundo esta verdad tan impopular. Que Dios necesitaba de su fe, sinceridad y talento en ese momento. Quedó contemplándome un rato en silencio. Se me ocurre que esperaba que le hablase de las grandes cosas que la Iglesia Adventista estaba realizando en el mundo.
A los pocos días me dijo que había dejado de asistir a los cultos católicos, y que había decidido no celebrar más reuniones en su casa con el sacerdote. Fue visitada por los pastores y esas visitas fueron para ella y su amiga motivo de gran inspiración. Al mes y medio las dos eran bautizadas. Resultó tal como lo habíamos imaginado: un gran valor en la iglesia.
Hoy se deleitan enseñando a otros la verdad gloriosa que conocieron. ¡Gracias por el poder de Dios!