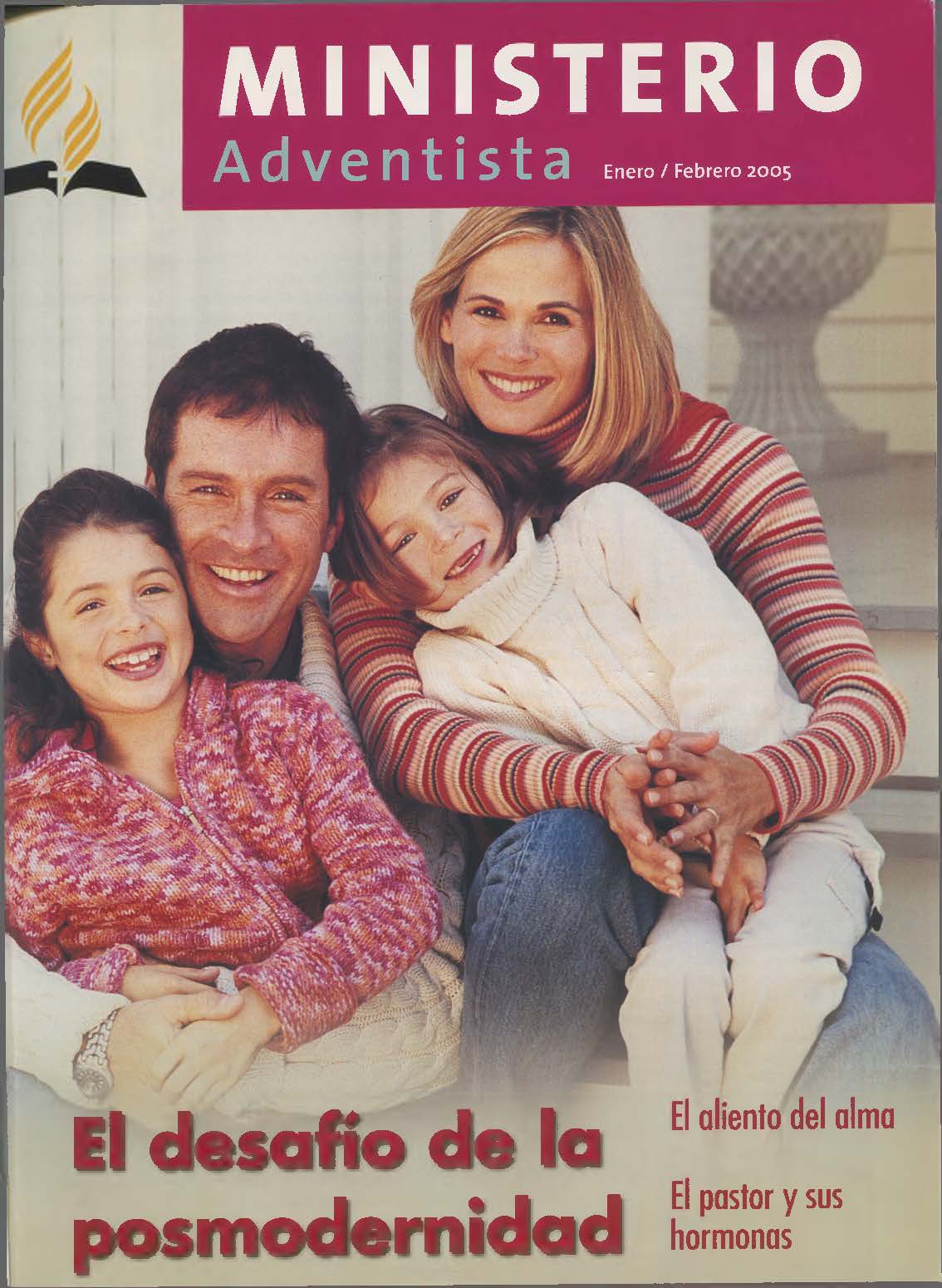Las muertes a las que se refiere el Antiguo Testamento se deben entender en el contexto de la soberanía de Dios, de su amoroso interés en proteger a su pueblo y como resultado de la rebeldía de algunos contra él.
Los relatos referidos a muertes, que aparecen en el Antiguo Testamento, han sido causa de preocupación para muchos lectores de la Biblia. ¿No habrá sido incoherente Dios al promover esas mortandades, por un lado, y prohibir al hombre que le quite la vida a su prójimo, por el otro (Éxo. 20:13)? Existen varias expresiones bíblicas que se refieren a esas muertes, a saber, ira, justicia, juicio, venganza, desolación, destrucción, día del Señor, entre otras.
Un aspecto que generalmente se relaciona con esas muertes es el castigo divino, que se presenta en forma de plagas, enfermedades, viento, sol, lluvia, cosechas perdidas, hambre, humillación y la muerte misma (Éxo. 7-10; Núm. 16:30-35; Deut. 28:15- 62; Jer. 14:1-6; Jon. 4:8). En estas circunstancias, mueren adultos, jóvenes y niños (1 Sam. 15:3; 2 Rey. 23, 24); mueren extranjeros y miembros del pueblo de Dios; mueren los de afuera y mueren los de adentro. La muerte alcanza por igual a la casa de Faraón que a la del sacerdote Eli (Éxo. 12:29; 1 Sam. 2:27-34; 4:11). También hay fallecimientos que son consecuencia de la acción directa de Dios, como en el Diluvio, por ejemplo; y hay otras muertes producidas por los seres humanos, como es el caso de algunas guerras. Los amalecitas y los cananeos, por ejemplo, fueron condenados a la pena capital; y, por medio de Sansón, murieron numerosos filisteos (Juec. 16:29, 30).
Hay muertes causadas por el fuego, el agua, la espada y los fenómenos naturales (Núm. 16:28-33; 1 Sam. 7:10). Grandes ciudades, como Sodoma y Gomorra, fueron destruidas, lo mismo que grupos menores de población: los cuatrocientos cincuenta profetas de Baal, la familia de Acán y hasta individuos como Belsasar. El castigo también podía afectar a los descendientes de los culpables y a sus bienes (Núm. 26:22; Deut. 13:15, 16; 32:25; 1 Sam. 15:3). Es posible que estas muertes hayan tenido un carácter preventivo, para un pueblo que apreciaba mucho a la familia (Éxo. 20:5, 6; 34:7; Núm. 14:18; Deut. 5:9; Jos. 7:24; Jer. 32:18).
Motivos para castigar
Un estudio minucioso de las Escrituras nos permite descubrir, en el Antiguo Testamento, dos clases de motivaciones para castigar a los individuos y a las personas: una general y otra por casos específicos. Como motivo general, recordemos la depravación total del ser humano (Gen. 6:5; Sal. 14:2, 3; Rom. 1:29; Efe. 4:18, 19).
Entre los motivos específicos, podemos enumerar algunos pecados: la hechicería (Éxo. 22:18; Deut. 18:11, 12); la idolatría (Núm. 25:1-9; 1 Rey. 18:22-40); la burla (2 Rey. 2:23, 24); la murmuración (Núm. 14:26-45; 21:5, 6); la rebeldía (Núm. 16:1-33) y la irreverencia (1 Sam 2:12-17; Núm. 16:35). En Ezequiel 18:10 al 12, los motivos de muerte podrían incluir el robo, el crimen, el adulterio, la opresión, la idolatría y la codicia. En Levítico 20:9 al 17, encontramos una lista de actos inmorales que merecen la pena de muerte. Se añade, además, como motivo de muerte, la persecución del pueblo de Dios. El caso del ejército de Faraón, destruido en el Mar Rojo, es un ejemplo.
Por lo tanto, las causas de muerte son: una que es mediata y otras inmediatas. La mediata es la caída inicial y general de la humanidad. Las inmediatas son la manifestación de esa caída mediante diversas expresiones concretas de perversidad y ofensa a un Dios santo y justo.
Base bíblica
Hay dos fundamentos bíblicos, a partir del Antiguo Testamento, que nos explican esa extraña obra divina (Isa. 28:21). El primero es el pacto de Dios con su pueblo escogido. Al organizado como una nación santa, estaba instaurando una representación de sí mismo en la tierra por medio de ese pueblo; se trataba de un régimen teocrático, en el que él mismo gobernaba directamente.
Israel debía representar tanto la persona como el carácter de Jehová. Puesto que el Señor le había asegurado a Abraham que sus descendientes poseerían la Tierra Prometida, cualquier obstáculo a esa conquista debía ser eliminado, aunque se tratara de la muerte de sus enemigos (Éxo. 14:27, 32, 33). De este modo, el concepto de justicia se aproxima al del amor: para preservar al pueblo elegido es lícito eliminar a los adversarios rebeldes.
La destrucción de Madián y Jericó son dos buenos ejemplos de esta realidad. En Números 32 encontramos la destrucción total de los madianitas, que habían conspirado para seducir a los israelitas, e inducirlos a la fornicación y la idolatría, en el incidente de Baal-Peor (Núm. 25:1-9). El resultado fue una plaga que cayó sobre los hebreos y les causó 24 mil muertos; además del hecho de que Dios se apartó de ellos. Lo horrendo del pecado de los madianitas contra el pueblo elegido, además de su plan de incitarlos a la apostasía, los sometió al juicio divino. Se formó un ejército de doce mil soldados, mil de cada tribu, a las órdenes de Finees, nieto de Aarón (vers. 6).
El ataque tuvo tanto éxito que, sin siquiera una baja (vers. 49), los israelitas derrotaron y dieron muerte a cinco reyes de los madianitas, como también a todos sus soldados. Balaam, el instigador de la apostasía de Baal-Peor, murió en esa batalla. Todas las mujeres y las jóvenes sexual mente activas recibieron la sentencia de muerte (vers. 15-18), después de que Moisés se manifestó en ese sentido. Sólo se perdonó a las vírgenes, que fueron recibidas como siervas en las casas de los israelitas.
¿Tenía justificación moral esta acción militar? Los que aseveran que fue una actitud cruel e innecesaria tendrían que discutir el caso con el mismo Dios, que comandó la operación. Pero, a la luz de las circunstancias y el contexto de esa crisis, es evidente que la integridad de toda la nación estaba en peligro. Si la terrible amenaza que gravitaba sobre la existencia de Israel como pueblo del pacto se hubiera tratado de manera menos rigurosa, habría sido muy difícil que los israelitas conquistaran Canaán o que exigieran de sus habitantes la devolución de la Tierra Prometida como herencia sagrada de Dios.
Acerca de la destrucción de Jericó, Josué declara: “Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había; hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos” (Jos. 6:21).
“La destrucción total de los habitantes de Jericó no fue sino el cumplimiento de las órdenes dadas previamente por medio de Moisés con respecto a las naciones y los habitantes de Canaán: “Del todo las destruirás”. “De las ciudades de estos pueblos, ninguna persona dejarás con vida” (Deut. 7:2; 20:16). Muchos consideran estos mandamientos como contrarios al espíritu de amor y de misericordia ordenados en otras partes de la Biblia; pero eran en verdad dictados por la sabiduría y la bondad infinitas. Dios estaba por establecer a Israel en Canaán, para desarrollarlo como una nación y un gobierno que fueran una manifestación de su Reino en la tierra. No sólo habían de ser, los israelitas, herederos de la religión verdadera, sino también habían de difundir sus principios por todos los ámbitos del mundo. Los cananeos se habían entregado al paganismo más vil y degradante; y era necesario limpiar la tierra de lo que, con toda seguridad, habría de impedir que se cumplieran los bondadosos propósitos de Dios.
“A los habitantes de Canaán se les había otorgado amplias oportunidades de arrepentirse. […] Como los antediluvianos, los cananeos vivían sólo para blasfemar contra el Cielo y corromper la tierra. Tanto el amor como la justicia exigían la pronta ejecución de estos rebeldes contra Dios y enemigos del hombre” (Patriarcas y profetas, p. 525).
Dios es soberano
No sólo el pacto justifica estas drásticas determinaciones: la soberanía de Dios se debe respetar. De principio a fin, la Biblia está llena de las declaraciones y las acciones de un Dios soberano, ante quien no tenemos derecho a réplica (Rom. 9:20). “Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos” (Sal. 103:19).
Como el Altísimo, Dios “gobierna el reino de los hombres, y a quien él quiere lo da” (Dan. 4:17, 25, 34; 5:21; 7:14). David, rey de Israel, reconoció: “Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor; porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas” (1 Crón. 29:11). Dios es el “solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores” (1 Tim. 6:15; Apoc. 19:6). Por lo tanto, la soberanía de Dios refleja su propia naturaleza: omnisapiente, todopoderosa, capaz de cumplir sus propósitos y su voluntad, y de honrar sus promesas.
Los informes de muerte que aparecen en el Antiguo Testamento no anulan las inconfundibles pruebas del amor de Dios. No hay contradicción en él: el Dios que castiga es el mismo que ama (Deut. 7:7, 8; 23:5; 1 Rey. 10:9; Ose. 6:1). El carácter divino mantiene su unidad en la diversidad de sus atributos.
Sobre el autor: Pastor de la iglesia central de Joinville, Santa Catarina, Rep. del Brasil.