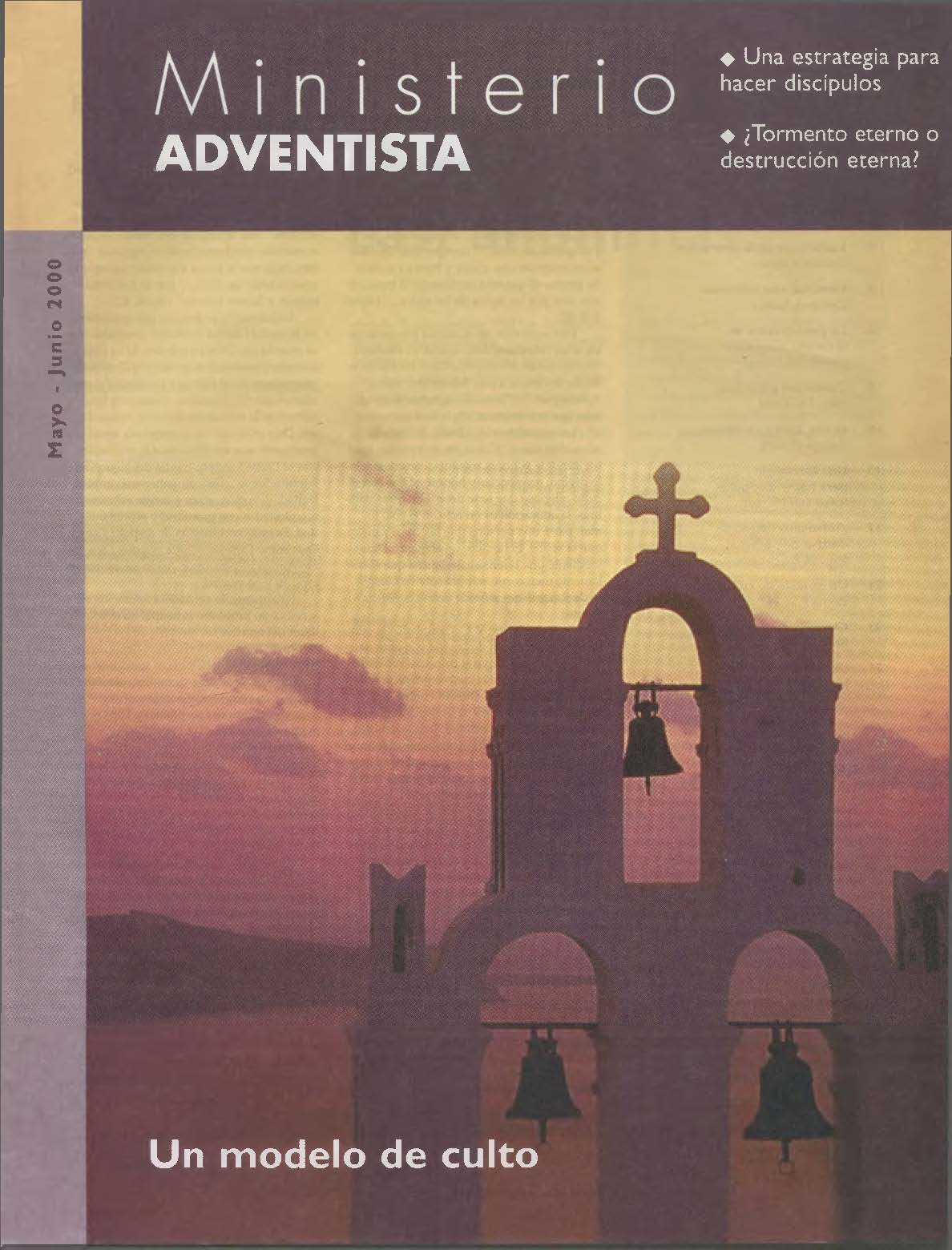“Los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos…” (Apoc. 4:8-10).
Esta explosión de alabanza por parte de los seres celestiales dice mucho en cuanto a nuestro deber de adorar a Dios. En efecto, la Biblia nos invita a eso. Salmo 95:6; 96:9 y Apocalipsis 14:7 son sólo algunos de los pasajes que nos inducen a la adoración.
Los expertos en el idioma definen la adoración como “el acto de reverenciar a un ser dándole la honra máxima, considerándolo divino; reverenciar y honrar a Dios con el culto religioso que se le debe”. En otras palabras, la adoración es un acto en el cual toman parte una persona que la ofrece y otra que la recibe. El hombre reverencia a Dios mediante una ceremonia religiosa que él solamente merece; no se trata sólo de liturgia ni de formalismo, sino de una experiencia viviente.
De acuerdo con V. C. Campbell, “la adoración es el corazón de la vida y la obra de una iglesia; constituye el principal recurso y la inspiración sobre la cual se proyecta todo su programa. En ella Dios se vuelve real, y los valores de su reino pasan a ser supremos. Por consiguiente, la calidad de la adoración influirá, más que cualquier otra cosa, sobre el desarrollo y el ambiente espiritual de la iglesia”. W. T. Conner dice que “el primer deber de la iglesia no es la evangelización, las misiones o la beneficencia, sino la adoración”.
Podemos considerar que la adoración es una manera de relacionarse. Por su intermedio el espíritu se vincula con su Creador, y sirve de nexo comunitario entre él y la criatura, y une con lazos estrechos lo finito con lo infinito. La verdadera adoración también es reconocimiento. Por medio de ella se obtiene un concepto correcto de lo que es y representa Dios. De este modo se lo reverencia y se lo venera en alto grado por su santidad, dignidad, majestad y poder. Se lo exalta, honra y enaltece por ser “el Alto y Sublime, el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo” (Isa. 57:15). De este modo llegamos a entender con Juan que él es digno de “recibir… la gloria, la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas” (Apoc. 4:11).
La adoración es además compañerismo, en el sentido de esa comunión amigable que se entabla con Dios en nombre de su Hijo Jesucristo y mediante el poder y la obra del Espíritu Santo en el corazón. Santiago Crane afirma que “la adoración cristiana es esencialmente la comunión del alma redimida con Dios en Cristo. Es la respuesta sensible e inteligente que esa alma da a la revelación que el Padre hace por medio del Hijo y del Espíritu Santo”. Ese compañerismo implica lealtad, devoción, amor y fervor religioso, manifestados con prontitud y espontaneidad. Es una combinación de respeto y amor. Dios como Creador inspira respeto. Dios como Amigo inspira amor. Así lo adoramos en espíritu y en verdad.
Finalmente, la verdadera adoración es servicio. Su propósito principal no es sólo hacer del hombre un receptor de las bendiciones de Dios, sino inducirlo a rendirle tributo. El hombre debe ofrecer sus dones al Creador con fe sincera y obediencia total. El pastor y su congregación deben ofrecer “sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo” (1 Ped. 2:5). Por eso le ofrecemos nuestra vida junto con nuestro intelecto, nuestros sentimientos, nuestras actitudes y nuestras posesiones. La expresión más elevada del servicio como adoración es la entrega del ser. La presentación de nuestro cuerpo “en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios” (Rom. 12:1).
La verdadera adoración no está completa con la entrega de nuestra vida al Señor, puesto que implica también una dedicación al servicio de nuestros semejantes. La congregación que adora como se debe se convierte en una gran red lanzada al inmenso mar de la humanidad. Sus resultados se revelan con toda claridad en los miembros de la iglesia, en su relación mutua y con el mundo. Como lo dice Santiago Black: “La iglesia que obra debe ser la iglesia que trabaja. El culto sólo se perfecciona mediante el trabajo”.