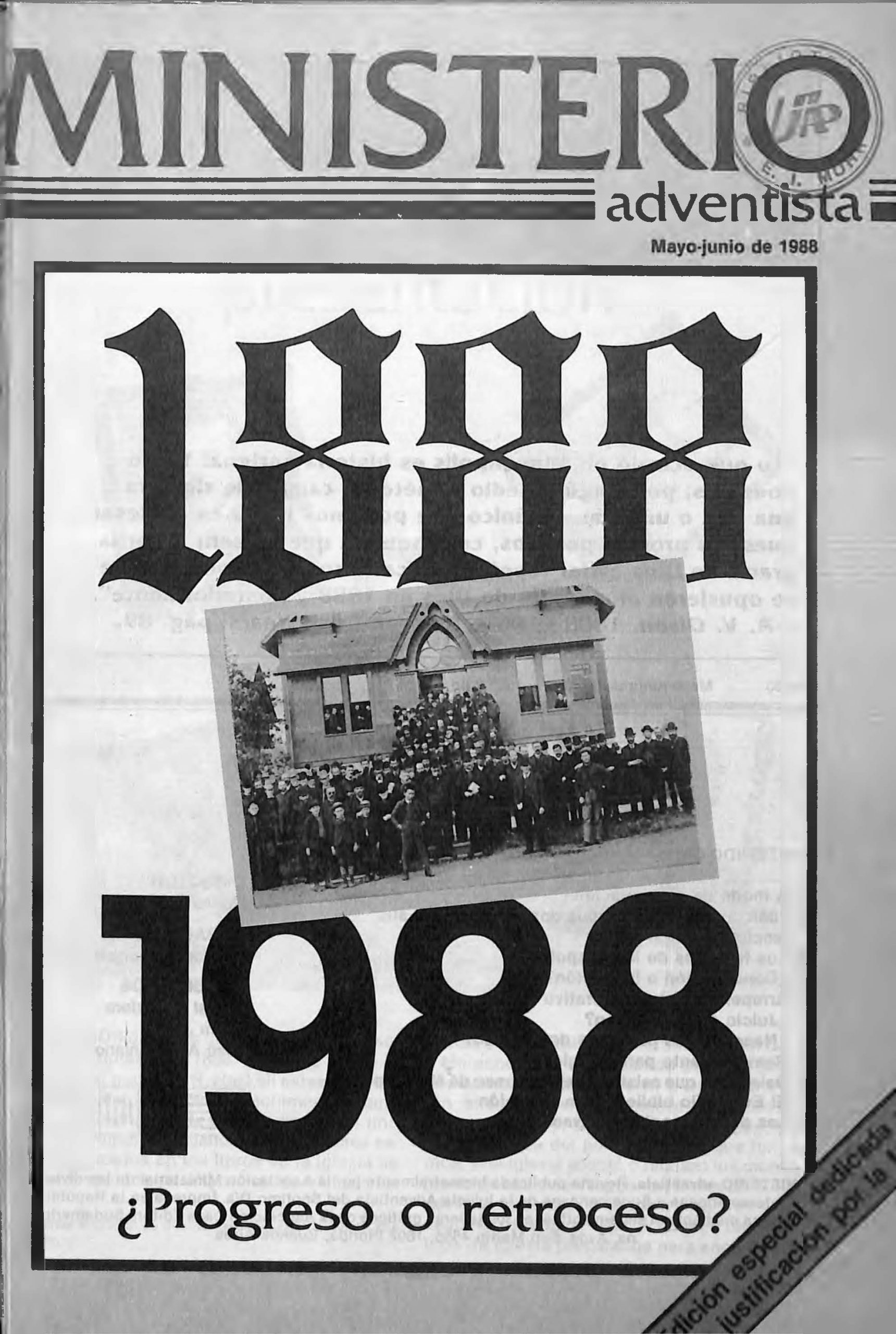La historia de nuestra salvación es inagotable. Nos presenta el misterio del mal y abre ante nosotros el misterio de la cruz por medio de la que el amor divino vence el mal. Nos habla de la condición desesperada de la familia humana y del plan y del poder de Dios para restaurarnos a la imagen divina. Es la increíble buena nueva de lo que Dios hizo por nosotros y hace en nosotros, lo que no podríamos hacer por nosotros mismos y que ni siquiera merecemos.
Esta historia será nuestro estudio y nuestro cántico por la eternidad. Nuestras mentes continuarán expandiéndose al contemplar “el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos” (Col. 1: 26), y podremos discernir los ricos tesoros del amor y la sabiduría divinos.
Estas buenas nuevas son para todos. Aunque su profundidad abruma al intelecto más agudo, son lo suficientemente sencillas como para que un niño las pueda comprender. Dios las hizo sencillas como para que cada miembro de la familia humana pueda escucharlas y maravillarse, y al maravillarse pueda ser conquistado por la historia de la salvación. El Señor quiere que lleguemos a comprender que en Jesucristo somos aceptados, redimidos y adoptados en la familia de Dios de la tierra y el cielo. Esta certeza transforma la desesperación en esperanza, y la desolación en gozo; porque el poder transformador del amor de Dios nos hace nuevos hombres y mujeres en Cristo.
Los adventistas del séptimo día creemos en el Evangelio en un marco particular. Lo consideramos a la luz del triple mensaje angélico del tiempo del fin como aparece en
Apocalipsis 14:6-12. Nuestra tarea es completar la proclamación del “evangelio eterno” en todo el mundo antes del regreso del Señor. Esa historia, la eterna historia, es la única historia entre Génesis y el Apocalipsis — se nos dice que el mensaje del tercer ángel se centra en la doctrina de la justificación por la fe (Elena de White, El evangelismo, pág. 142, 143)— pero se la proclama en el contexto de los eventos finales de la historia de la tierra y del ministerio de Cristo en el cielo (Dan. 7: 8; Apoc. 3, 4; Heb. 8-10).
También vemos una dimensión cósmica en la historia de nuestra salvación. El plan divino reconcilia todas las cosas en el cielo y la tierra por medio de la cruz de Cristo (Col. 1: 20). El conflicto de los siglos entre el bien y el mal se originó en el cielo con la rebelión de Lucifer contra Dios. Se extendió a la tierra cuando nuestros primeros padres sucumbieron ante la tentación; de este modo el pecado llegó a formar parte de nosotros, y nuestro mundo se transformó en la arena en la que Cristo lucha contra Satanás para lograr nuestra adhesión.
La ley de Dios, que es la expresión de su carácter, desempeña un papel central en esta controversia. Lucifer ha negado la justicia y la bondad de la ley, rechazó su autoridad, y afirmó que no puede ser obedecida; él y sus subordinados continúan oponiéndose a ella. Por lo tanto, al salvar a los hombres y a las mujeres de la rebelión y del pecado, Dios permanece fiel a su carácter y a su ley; su misericordiosa actividad nos salva y al mismo tiempo vindica su carácter y su ley, y reconcilia al mundo consigo (2 Cor. 5:19; Patriarcas y profetas, pág. 54, 55).
Este estudio se concentra en las dinámicas de la salvación. No intenta abarcar todos los aspectos del plan de la salvación, tampoco pretende sondear todas las profundidades de sus misterios. Se concentra en los hombres y las mujeres, aquí y ahora; se esfuerza en transmitir plenamente las buenas nuevas que Dios tiene para nosotros. Estas buenas nuevas, el Evangelio, son tan diferentes a los modos humanos de pensar que sorprenden. Fácilmente se las puede distorsionar, perder u oscurecer —incluso por medio del debate teológico. Por lo tanto, se las debe contar y volver a contar, se las debe probar profundamente, y escuchar una y otra vez.
Primera sección —La desesperada necesidad de la humanidad
Antes de que aceptemos las buenas nuevas, debemos reconocer nuestra desesperante necesidad. Es necesario que veamos que no podemos hacer nada para restaurarnos a nosotros mismos ante Dios, como tampoco sanean nuestra naturaleza maligna; nuestra condición es irremediable. Pero, en medio de esa pobreza —mental, física y espiritual— llega la salvación divina.
- Estamos condenados ante Dios. (Rom. 3:19, 20). Somos rebeldes en nuestro corazón y también en nuestros actos; estamos separados de Dios y de los demás. Hasta nuestra “justicia” es como “trapo de inmundicia” (Isa. 64:6), porque hasta nuestros mejores motivos tienen dobleces: nos gloriamos en nuestra reputación; nos enorgullecemos de nuestras buenas obras; nos comparamos con los demás. Cuando nos vemos como Dios nos ve, comprendemos que somos una mezcla de bien y de mal; un atado de deseos, de emociones y de aspiraciones conflictivos. En lo más profundo de nuestro ser somos corruptos: “Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga; no están curados ni vendados, ni suavizados con aceite” (Isa. 1: 5, 6).
Tampoco podemos cambiar nuestra condición ante Dios. No hay sacrificio, ni don, ni acto de devoción —ni ningún tipo de obra— que pueda restaurar la relación rota. Nuestros primeros padres fueron creados a la imagen de Dios, pero esa imagen se desvirtuó (Gén. 1:27; Testimonies for the Church, t. 4, pág. 294); luego de la caída, Adán y Eva huyeron de la presencia de Dios. “El pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre” (Patriarcas y profetas, pág. 646), y nosotros aún estamos huyendo del Señor.
2 Nos hemos separado de nosotros mismos. Estamos desgarrados por las dudas y los conflictos; estamos atemorizados por la profundidad del pecado que vemos en los otros; y sentimos dentro de nosotros mismos el impulso del mismo mal. Estamos sobrecargados por la culpa, pues caímos de la gloria de Dios (Rom. 3: 23). Proclamamos nuestra libertad, pero estamos sujetos al yugo de la esclavitud (Gál. 5:1) y somos esclavos de la corrupción (2 Ped. 2:19).
3. También nos hemos separado de los demás. Buscamos acumular riquezas, y que nuestra reputación crezca a expensas de otros; por lo que somos celosos y suspicaces, envidiosos y taimados, insensibles y crueles (Jer. 17: 9). La red de las relaciones humanas establecidas por Dios el Creador se convierte en andrajos (Rom. 1: 28-32); buscamos remendarlos por aquí y por allá, pero todos nuestros esfuerzos son fragmentarios e insuficientes.
4. Nos hemos separado de la creación. Dios dispuso que tuviéramos “señorío” sobre el mundo (Gén. 1:26; Sal. 8:6), pero transformamos a la mayordomía en explotación. Hemos destruido los recursos de la tierra, consumiéndolos ávidamente, y transformando todo lo que encontramos en beneficio de nuestros propios intereses egoístas (Apoc. 11:18).
Por lo tanto, la humanidad se encuentra en una condición sin salida. Todos nuestros planes, esperanzas y esfuerzos están corrompidos por nuestra pecaminosidad. Individual y colectivamente, estamos condenados por lo que hicimos y por lo que somos; porque el espíritu de rebelión contra Dios se encarnó en nosotros, por nuestra total enajenación y por nuestro pecado (Rom. 5:18; El camino a Cristo, págs. 19-25).
Estamos perdidos, llenos de ansiedad y de soledad. Y somos incapaces de ayudarnos a nosotros mismos.
Segunda sección —La iniciativa divina
Las buenas nuevas de la Biblia son que Dios ha tomado la iniciativa para salvarnos. Vino hasta nosotros en nuestra condición perdida, y nos ofreció la salvación en toda su abundancia.
El Evangelio se encarga de invertir todo el conocimiento y el esfuerzo humano. Por naturaleza operamos sobre los principios de los logros; creemos que el galardón debiera ser proporcional a lo que hemos realizado.
Pero la buena nueva es que “la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro” (Rom. 6: 23). Porque “cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia” (Rom. 5: 20). Dios es generoso en su amor, mucho más de lo que podemos comprender.
A lo largo de la Biblia, Dios toma la iniciativa para salvarnos. Junto con el primer pecado se inició la búsqueda; y su llamamiento, “¿Dónde estás tú?” (Gén. 3:9), resuena por las edades. Dios llamó a Abrahán e hizo de él el padre de la fe (Gén. 12:1-3; 15:6-21; Heb. 11:8-10). En Egipto el Señor inició el rescate de las tribus hebreas cautivas (Exo. 3:6-10), y en Babilonia intervino nuevamente para proporcionarles un hogar a los exiliados (2 Crón. 36:22, 23).
Las actividades salvadora de Dios se expresa por la palabra justificación. La Biblia demuestra la justicia de Dios por medio de los actos divinos; la justicia no es meramente una condición o un estado, más bien, se manifiesta en la actividad salvadora. Y en esa actividad es donde Israel encuentra la esperanza. Por esta razón el salmista exclamó: “Guíame, Jehová, en tu justicia” (Sal. 5:8) y “líbrame en tu justicia” (Sal. 31:1; 71:2), en tanto que Dios anuncia: “Haré que se acerque mi justicia; no se alejará, y mi salvación no se detendrá” (Isa. 46:13; 51:5; 56:1). Por todo esto, podemos decir que es la justicia de Dios la que trae la salvación; por esta razón a Dios se lo llama “Jehová, justicia nuestra” (Jer. 23: 6)
La justicia salvadora de Dios no está en conflicto con la eterna ley divina. En el Sinaí el Señor entregó la ley en forma escrita como parte del acto salvador de Dios, para definir los conceptos de la relación de pacto entre Dios y sus hijos terrenales, pero no como un medio de salvación. La ley advierte que Dios no justificará “al impío” (Exo. 23: 7), y delante de Dios no se justificará ningún ser humano (Sal. 143: 2). Y como Dios, que es el “Juez de toda la tierra” (Gén. 18: 25), no puede actuar injustamente, cada persona debe esperar una sentencia de condenación basada en sus actos. Al comprender esto, el salmista imploró: “No entres en juicio con tu siervo” (Sal. 143: 2). Porque la ley, otorgada por iniciativa de Dios, les dice a los hombres y a las mujeres lo que deben hacer, pero no con el propósito de ganar la salvación; sólo Dios puede crear un corazón limpio (Sal. 51:10), y el profeta anuncia que el elegido de Dios “por su conocimiento justificará… a muchos, y llevará las iniquidades de ellos…
Habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores” (Isa. 53:11, 12).
En Jesucristo, la iniciativa divina alcanza un clímax singular. Dios ha intervenido continuamente para traer la salvación; ahora en un acto de suprema abnegación, Dios el Hijo llega a encarnarse en Cristo. “Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros” (Juan 1:14). Se hizo uno con nosotros, compartió nuestra suerte para demostrarnos cómo es la verdadera humanidad —la humanidad creada a la imagen de Dios. Luchó y fue probado en la contienda con el tentador (Heb. 2:14,17; 5: 7-9). El “fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado” (Heb. 4:15). Gracias a su palabra y a su vida, a la muerte y a la resurrección, el Dios hombre, Jesucristo, nos trajo las buenas nuevas del amor de Dios y de la salvación divina (Juan 3:16).
Vez tras vez, la vida y las enseñanzas de Jesús revelan el carácter de Dios (Juan 1:18). En vez de manifestar terror o rebelión hacia el Señor, debemos llamarlo “Padre nuestro” (Mat. 6:9). Toda la bondad, el cuidado y la provisión amorosa que vemos en la paternidad humana no es más que un pálido reflejo del amor del Padre celestial. Él es el Sustentador divino, que hasta se interesa por los pájaros y por los lirios (Mat. 6: 25-34); es el Amante divino, que a todos los que están en la tierra considera sus hijos, aun cuando estos no reconozcan su paternidad (Mat. 5: 43-48); es el Dador divino; que se deleita en derramar sus bendiciones sobre sus hijos (Mat. 7: 7-12).
La generosidad divina nos sorprende. El Señor ofrece ampliamente su salvación; no podemos hacer nada para ganarla. No es un soberano irritado, ni un juez que formula una demanda. Más bien, nos entrega libremente lo que necesitamos. Nuestra única condición es nuestra necesidad (Mat. 18: 23-25; 20:1-16; Luc. 18:9-14).
La gracia de Dios siempre sorprende al que es justo según su parecer. Fueron los autodenominados “justos’ los que desafiaron las enseñanzas de Jesús; ellos no podían comprender que la salvación fuera totalmente libre. Se aferraban a algún vestigio de actividad humana meritoria, un remanente de sus propios logros en los que podían encontrar una satisfacción secreta (Mat. 21:31; Luc. 14:11).
La misión de Jesús concuerda con esta revelación de Dios. Vino como Enviado del Padre (Juan 5: 36, 37), la encarnación viviente del amor por el mundo perdido. Jesús no vino para condenarnos, sino para salvarnos (Juan 3:16-21; Mat. 1:21).
Esta misión ejemplifica la liberación (Luc. 4:16-21). Nos libera del cautiverio del maligno, de la muerte eterna (Heb. 2:14, 15), y de la culpa. Proclama “el año agradable del Señor” (Luc. 4:19), ofreciendo el perdón a todos los que creen. Acudimos al Señor cabizbajos, cargados, esclavizados; y nos vamos llenos de gozo, hechos nuevos para vivir como hijos e hijas del Dios que perdona.
La misión de liberación de Jesús nos conduce inevitablemente a la cruz. El la predijo, intentó evitarla, pero la aceptó conforme con la voluntad divina. Durante toda su vida la señaló y fue tan importante para El vivir entre nosotros y por nosotros, que únicamente por su muerte Dios pudo salvarnos. (Rom. 3:21-26; Fundamentáis of Christian Education, pág. 382).
Él era el “Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo” (Rom. 13: 8). Antes de la creación del mundo, Dios hizo un pacto para enfrentar la crisis del pecado y la muerte (El Deseado de todas las gentes, pág. 13; Ellen G. White Comments, The Seventh- day Adventist Bible Commentary, t. 5, pág. 1149). El pecado no es algo insignificante, y Dios no lo pasó por alto; la iniciativa divina afrontó las demandas de la ley quebrantada. Dios es justo, y el justificador del que cree en Jesús (Rom. 3: 26), por medio de la cruz. Dios no sólo se hizo carne y luchó contra la tentación sin sucumbir a ella (Heb. 4:15), sino que en el pináculo de cada increíble serie de iniciativas divinas hubo de morir en una despreciada cruz sustituyéndonos. “Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2: 8).
Jesús murió por cada persona de cada lugar de todos los tiempos. Este era el evento hacia el que señalaban los sacrificios del Antiguo Testamento. Fue el instrumento que reconcilió al mundo con Dios (2 Cor. 5:19); libró a la humanidad del poder de Satanás; abrió la puerta a una vida de unión con Dios. Como cristianos no estamos avergonzados de la cruz; es la garantía de nuestro perdón, el fundamento de nuestra certeza, y la prenda de nuestra vida eterna en Dios. “Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo” (Gál. 6:14; Testimonios para los ministros, pág. 161, 162).
En tanto que la cruz y la resurrección de Cristo son el punto focal de las edades (Heb 9: 26), la iniciativa divina no concluye con ellos. Cristo resucitado, que ascendió a la diestra del Padre, reclama que se envíe al espíritu Santo al mundo (Juan 14:16, 26). El Espíritu siempre alentó a los hombres y a las mujeres a seguir a Dios, y ahora se presenta de una nueva manera. Sin El nuestra voluntad es débil y está tan inclinada al mal que por nosotros mismos no podemos elegir el bien. Pero El estimula la voluntad para que podamos responder a las buenas nuevas y aceptemos el don de la salvación (Juan 3:5-8; 7:17; Fil. 2:13). De esta forma, el ministerio de Jesús se perpetúa: el Espíritu convence al mundo de pecado, de justicia y juicio (Juan 16: 8).
De este modo la historia de la salvación es la historia de la gracia y del amor. El Dios que se deleita en perdonar redimió al mundo por medio de Jesucristo. Dios ha tomado la iniciativa en cada momento de la historia.
Tercera sección —La respuesta humana a la gracia
Si bien Cristo, por medio de su muerte, ha redimido al mundo y ha pagado la pena por cada pecado, no todas las personas experimentan la salvación. ¿Por qué ocurre esto? Porque Dios no nos presiona, ni aún para que aceptemos lo que nos conviene. Nos ha proporcionado la salvación como un don, pero no coloca a presión ese don en nosotros. Dios operó la reconciliación, pero debemos aceptar ser reconciliados.
La respuesta humana a la gracia se centra en la fe, y la esencia de la fe es la confianza en la palabra de Dios (Rom. 14: 23; Heb. 11:1). En la Biblia encontramos un notable ejemplo de fe en Abrahán, de quién Pablo cita del Antiguo Testamento que “creyó… a Dios, y le fue contado por justicia” (Rom. 4: 3; Gén. 15:6). Aquí, en el contexto de un pacto con Dios, la fe de Abrahán no es solamente un acto de aceptación intelectual, sino una respuesta de confianza en las promesas de la Palabra de Dios. Es la disposición a someterse enteramente a Dios y aceptar su Palabra. En este acto de fe, Abrahán está en una correcta relación con Dios y la obediencia es la consecuencia natural (Heb. 11:8). El patriarca obedeció a Dios y fue circuncidado (Gén. 17: 22-27). La fe en el sentido bíblico nunca es meramente un acto intelectual, sino siempre es una relación de “fe que obra por el amor” (Gál. 5:6; Ellen G. White Comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 6, pág. 1111; Mensajes selectos, t. 1, pág. 465).
No hay ningún mérito en la fe sola. No somos salvos por la fe, sino por la gracia: “Porque por gracia sois salvos por medio de la fe” (Efe. 2: 8). “No hay nada en la fe que la transforma en nuestro medio de salvación” (Ellen G. White Comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 6, pág. 1071). La fe es el medio, el instrumento por el que reclamamos el don de la salvación (Mensajes selectos, 1.1, pág. 425). Sólo la cruz es nuestra salvación; la fe es nuestra aceptación personal de la cruz como el acto decisivo de Dios en nuestro favor.
Sin la iniciativa divina, ninguna persona puede llegar hasta Él (Juan 6: 44; ibíd., pág. 457). Nuestros rostros se apartaron del Señor y hasta nos falta el deseo de regresar. Nuestra voluntad está tan debilitada que lo único que elegimos es el mal (Jer. 13:23). Pero el Espíritu Santo fortalece nuestras voluntades, despertando en nosotros el anhelo por Dios. Nos conduce al arrepentimiento: sentimos dolor por el pecado y nos apartamos de él a medida que avanzamos con fe para recibir el don de Dios (Ellen G. White Comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 6, pág. 1073; El Deseado de todas las gentes, pág. 147). De este modo, la fe es un don de Dios que se nos ofrece a todos (Efe. 2: 8; Mensajes selectos, t. 2, pág. 440) por medio de las Escrituras.
No podemos comprender completamente la manera en la que el Espíritu Santo vigoriza nuestras voluntades para producir la fe. Podemos decir que recibimos la salvación porque elegimos hacerlo, pero debemos afirmar también que sea lo que fuere la fe, sólo es posible por causa de la iniciativa divina en la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no debiera haber ninguna “jactancia” en nuestra fe (Rom. 3: 27).
Con respecto a ella, también se encuentra la posibilidad de que se la rechace. Podemos resistir las invitaciones del Espíritu y desdeñar el don ofrecido por Dios. Al hacerlo, nos condenamos a nosotros mismos, porque hemos despreciado la gracia y el amor divinos (Juan 3:18, 19).
Los resultados de la salvación, apropiados por la fe, lo abarcan todo: fundamentalmente, se nos reorienta; tenemos tanto un nuevo estatus como una nueva vida. En las siguientes secciones de este trabajo nos referiremos a la nueva condición y la nueva vida en Cristo. Debemos comprender, sin embargo, que, si bien se puede diferenciar estos aspectos para clarificar su comprensión, nunca se los puede separar de la experiencia. La actividad salvadora de Dios por la que se afirma que somos hijos e hijas de Dios es, al mismo tiempo, una relación transformadora (Rom. 5: 1-5; Tito 3: 5; Heb. 10: 16, 17; El discurso maestro de Jesucristo, pág. 97).
Cuarta sección —La nueva condición en Cristo
El nuevo estatus en Cristo es muy amplio como para que pueda ser abarcado por un vocablo. Entre las muchas expresiones utilizadas en la Biblia para describir esta realidad, las principales son: justificación, reconciliación, perdón, adopción y santificación. Cada uno de estos vocablos, si bien ha sido utilizado comúnmente por los cristianos, tiene un empleo y un significado bíblico definido.
- Justificación. Esta palabra surge del ámbito de las cortes de justicia. Somos considerados como criminales, citados ante el tribunal de la justicia de Dios. Cuando se nos lee la ley de Dios, comprendemos que somos culpables. Aunque nos podamos declarar inocentes en términos de sumisión externa, la ley prueba nuestros motivos y nuestros deseos, y desbarata nuestras defensas: “La ley es espiritual; mas yo soy carnal, vendido al pecado” (Rom. 7:14). Pero, ahora hay agitación en la corte. Nuestro Abogado se levanta para defendernos. En vez de aceptar nuestra muerte, presenta su propia muerte; si bien reconoce nuestra desobediencia, señala su propia obediencia. En vez de reclamar nuestra justicia, nos cubre con su propia justicia (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 252). De esta manera se presenta como nuestro Representante (El Deseado de todas las gentes, pág. 324; Ellen G. White Comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 7, pág. 925) y Sustituto (Mensajes selectos, t. 1, págs. 300, 302). Gracias a Él se pronuncia el veredicto: “¡Exculpado!” Y nos vamos libres de las acusaciones de la ley que anteriormente nos había condenado. Este es el significado de la justicia por la gracia por medio de la fe (Rom. 3: 21-26).
- Reconciliación. En este caso la descripción se extrae de las relaciones humanas. Unos amigos cayeron; fueron atrapados por agrios sentimientos de separación. Sin embargo, un sector ya actuó para restablecer la relación; ha hecho todo lo posible, y ha ido más allá de la expectativa, la reflexión y la actividad humanas con el propósito de arreglar dicha situación. Nuevamente Dios ha tomado la iniciativa; Dios “nos reconcilió consigo mismo por Cristo” (2 Cor. 5:18). En la medida en que lo afecta, toda causa de voluntad enferma ha sido removida. Pero la otra parte, permanece separada. Alberga sentimientos de culpa por las actividades que lo condujeron a la fractura de la relación; alimenta su propia hostilidad. Sin embargo, un día lo desesperado de su situación y la magnanimidad de la otra parte tocan su corazón. Entonces cambia y se reconcilia (2 Cor. 5:20; Rom. 5:10; El discurso maestro de Jesucristo, pág. 98, 99).
- Perdón. Esta palabra está relacionada con el mundo de las transacciones financieras. Según la parábola de Jesús sobre los dos deudores, somos confrontados con una deuda que nunca podremos devolver. Es tan grande que nunca alcanzaremos a cubrirla (Mat. 18:25-35). Esta deuda representa nuestro pecado. Sin embargo, en medio de esta condición desesperada, Dios cancela libremente la deuda por medio de Jesucristo. “Cristo murió por nuestros pecados” (1 Cor. 15: 3). Todas nuestras cuentas han sido totalmente canceladas; gozamos del estatus de los que no tienen más deudas por el pecado, por lo que somos capaces de perdonar a nuestros deudores (Mat. 18: 32, 33).
- Adopción. Este modelo surge de las relaciones familiares. Nos encontramos en una condición lamentable, somos huérfanos en un mundo hostil. Buscamos un hogar, un lugar donde ser adoptados, un lugar donde estar. Estamos “alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Efe. 2:12). Entonces un día somos adoptados. Nuestro Padre completa todas las formalidades y paga todo el precio de la adopción, y así nos hace hijos suyos. Nos da la bienvenida a su hogar y nos otorga todos sus derechos y privilegios. Recibimos la plena condición de ser sus hijos e hijas. “Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos” (Gál. 4: 4, 5; Rom. 8:15; Palabras de vida del gran Maestro, pág. 195).
- Santificación. Estevocablo es generalmente utilizado por los cristianos para describir crecimiento hacia el ideal divino. Sin embargo, en la Biblia tiene un espectro de significado mayor, a menudo se refiere a una nueva condición. De este modo, con frecuencia significa “dedicación” o “consagración”, como cuando Pablo dirige sus cartas a los “santos” (Rom. 1: 7; 1 Cor. 1: 2; 2 Cor. 1:1; Efe. 1:1). Así también se dirige a los corintios. “Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados” (1 Cor. 6:11). El significado se extrae del ámbito del santuario. En Israel todo lo que estaba asociado con el santuario debía ser puesto aparte del uso profano y “consagrado” al servicio de Dios. Por lo tanto, en un mundo en conmoción, Dios tiene a aquellos que le pertenecen, que fueron apartados del mundo y dedicados a Él. En virtud de que aceptaron la gracia divina por medio de la fe, ya no pertenecen más al príncipe de las tinieblas. Fueron señalados con la propia identidad de la marca divina; son propiedad del Señor, son aquellos a los que Dios ama en medio de la confusión de este mundo (Fil. 2:15; Testimonios para los ministros, pág. 49, 50).
Estos vocablos —justificación, reconciliación, perdón, adopción y santificación- junto con los conceptos asociados a ellos, apuntan a nuestra nueva condición como cristianos. Nos dicen cuán elevados son nuestros privilegios y cuán santo es el nombre que recibimos (Ellen G. White Comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 6, pág. 1070).
Estas palabras también sugieren responsabilidad. Porque somos hijos e hijas del Rey del cielo, debemos vivir de una manera acorde con nuestro estatus real. A causa de que fuimos exculpados en la corte porque Jesús ha tomado nuestro lugar, demostraremos nuestra gratitud por medio de la forma como vivimos. A causa de que hemos sido conscientes de las medidas divinas, incluida la muerte de Cristo en la cruz, que nos conduce hacia la reconciliación, ya no podremos tomar livianamente el tema del conocimiento de Dios. Con la abrumadora carga de nuestra culpa ya removida, debemos cuidarnos para no caer nuevamente bajo la esclavitud de la deuda. Ahora que no estamos más solos y enajenados, nos regocijaremos en nuestra nueva familia y buscaremos honrar su nombre. Por cuanto Dios nos llamó a apartarnos del mundo, ya no podremos mantener el estilo de vida mundanal ni perseguir sus ideales y ambiciones (2 Cor. 6:16-18).
Ahora tenemos una nueva actitud hacia el pecado y el acto de pecar. El señorío del pecado se ha roto en nuestras vidas; somos siervos de Cristo, y hemos entregado nuestros miembros “como instrumentos de justicia” (Rom. 6:12-19). Podemos hacer todas las cosas por medio de Cristo que nos fortalece (Fil. 4:13). Dios desea que tengamos la victoria sobre cada pecado. “Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis” (1 Juan 2:1). Pero si acaso resbalamos y caemos, nuestros pecados no son enteramente como los de los que no tienen redención. Desde una perspectiva externa los actos pueden parecer idénticos, pero la actitud íntima hacia ellos es radicalmente diferente. El incrédulo se siente cómodo viviendo en pecado, y no piensa en las consecuencias ni en Dios, y a menudo está en abierta rebelión contra la ley divina. Cuando el creyente peca, odia su pecado y el acto pecaminoso, porque sabe que fue la causa de la muerte del Salvador, y no quiere crucificar nuevamente al Hijo de Dios (1 Juan 3:4-10; Heb. 6: 6; El conflicto de los siglos, pág. 562).
A medida que estamos en una relación de fe con Dios, retenemos nuestro nuevo estatus como hijos e hijas de Dios. Aunque a veces sucumbimos a la tentación, no somos abandonados, porque todavía tenernos un Abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo (1 Juan 2:1), que es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia (1 Juan 1:9). Seguimos siendo miembros de la familia divina. No es la buena acción ocasional o la transgresión, sino la tendencia general de la vida lo que indica la dirección en la que nos estamos moviendo —sea que hayamos sido rebeldes o aún estemos en una relación de fe (El camino a Cristo, pág. 57, 58; El ministerio de curación, pág. 192).
El nuevo estatus involucra una nueva relación. No se puede divorciar el uno del otro. Gracias a que recibimos el don de salvación de Dios, comenzamos a vivir por la fe. Por esta razón, necesitamos dirigirnos a Dios cada día con amante confianza, debemos apartarnos del orgullo que existe en nosotros mismos y confiar enteramente en El. Esta relación crecerá y se fortalecerá; si esto no ocurre, se debilitará y morirá. Dios puede favorecer lo primero, pero no puede impedir lo segundo. El no violará el elemento de libertad humana que está en la fe. Si permitimos que la nueva relación muera, ya no podremos reclamar los beneficios de la nueva condición de salvación (Heb. 6:4-8; Juan 15:4-8; Mensajes selectos, t. 1, pág. 429).
Quinta sección —La nueva vida en Cristo
La nueva condición en Cristo está inseparablemente relacionada con la nueva vida. El don de la salvación, recibido por la fe, hace que seamos nuevas personas. La iniciativa divina de amor hace que respondamos con amor, y comencemos a ser progresivamente transformados a semejanza de Dios. Este cambio tiene varias dimensiones relacionadas.
- El nuevo nacimiento. Ninguno puede desentrañar plenamente el misterio del nuevo nacimiento. El Espíritu Santo obra en nosotros, por lo que “nacemos de nuevo” o somos “regenerados” (Juan 3:4-8). Hay un cambio fundamental en la dirección de nuestra vida, de nuestras actitudes, de nuestros valores. Retenemos nuestra individualidad, pero ya no está más centrada en nosotros mismos; hemos dejado de alimentar nuestro ego y nos disponemos a servir a Dios y a los demás hombres. “Lo que es nacido de la carne, carne es; y lo que es nacido del Espíritu, espíritu es” (Juan 3: 6).
- Restauración. Bajo el poder del Espíritu, la imagen casi borrada de Dios en nosotros está en proceso de restauración continua.
Hay una restauración de la mente, del físico, y del espíritu del individuo (1 Tes. 5: 23). En vez de ansiedad y conflicto interior, tenemos “la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento” (Fil. 4: 7). Tenemos el permanente gozo del Señor, y la disposición de hacer su buena voluntad (Fil. 2:13) y vivir para su gloria. Lo honramos en nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo, presentándolo como un “sacrificio vivo” en el servicio (1 Cor. 6:19, 20; Rom. 12:1, 2).
Hay una restauración de las relaciones interpersonales. Vemos a todas las personas como Dios las ve sin orgullo racial, clase social, sexo, o religión. Todos son uno en Jesucristo (Gál. 3:28). Amamos a los demás, los apreciamos por lo que son; buscamos entender las circunstancias que modelaron sus vidas y nos preocupamos por ellos con interés cristiano.
Hay una restauración de las relaciones con el mundo físico. En medio del pecado, el dominio sobre la tierra otorgado a nuestros primeros padres (Gén. 1:26) se transformó en explotación; pero ahora, gracias a la dirección de Cristo, se restaura la mayordomía responsable. Comenzamos a considerar los recursos de este mundo como dones de Dios para nosotros.
- Crecimiento. La nueva vida es una vida de crecimiento en Cristo. La imagen divina en nosotros se ha ido restaurando en nosotros; al contemplar a nuestro Señor, somos transformados por el Espíritu (2 Cor. 3:18). A este proceso se lo denomina comúnmente santificación, aunque la Biblia se refiere a él de diferentes maneras. “Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios” (2 Cor. 7:1), para que de este modo “crezcamos en todo” (Efe. 4:15; Profetas y reyes, pág. 175; Testimonies for the Church, t. 6, pág. 350; Ellen G. White Comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 5, pág. 1146, 1147).
El crecimiento espiritual se refleja en nuestras palabras y acciones. Sin embargo, estas “obras” son el resultado de nuestra salvación y no un medio para alcanzarla. Por la permanencia del Espíritu llevamos el fruto del “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gál. 5: 22, 23). Este fruto es la evidencia de que hemos llegado a ser hijos e hijas de Dios (Ellen G. White Comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 6, pág. 1111).
La vida cristiana involucra una nueva relación con la ley de Dios. En vez de agraviar la instrucción divina y de buscar evadirla, nos deleitamos en el conocimiento y la obediencia de la voluntad de Dios (Sal. 40:8). Ponemos nuestra voluntad junto a la voluntad de Dios y evitamos todo pecado conocido; de este modo llegamos a cumplir la ley divina en nuestras vidas (Rom. 8:1-4; 13:8-10; Gál. 5:14).
El sendero de la obediencia nos conduce a una comprensión creciente de la voluntad de Dios para nosotros (Prov. 4:18). A partir de su magnificación en la vida y las enseñanzas de Jesús, vemos que es mucho más que un conjunto de reglas que reclaman acatamiento externo. Vemos que escudriña incluso nuestros pensamientos y nuestros motivos, y también los deseos e intenciones del corazón. Además, la obediencia no es meramente la ausencia de transgresión; es una vida de bondad positiva. Se centra en la actividad amante y no ficticia hacia cada persona con la que nos ponemos en contacto. Es una vida que, en su propia esfera, refleja la vida de Dios en la suya, pues “el impulso a ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro” (Palabras de vida del gran Maestro, pág. 317; Mat. 5: 20-48; El discurso maestro de Jesucristo, pág. 66-68)
Al comprender esto, no podemos intentar enumerar nuestra obediencia a la ley de Dios. Aun cuando fuéramos capaces de hacer una lista de los actos de maldad que hemos evitado y de las obras de bondad que hemos concretado, no estaríamos en condiciones de contar los secretos de nuestros corazones. Ni tampoco podríamos decir que hemos amado como Dios ama.
La vida de obediencia se mide por el grado de entrega a Cristo. Al consagrarnos a Dios ya hemos abandonado la confianza en nosotros mismos. Cuanto más semejantes a Cristo seamos, menos confiaremos en nosotros mismos y tanto más comprenderemos cuán lejos estamos del ideal divino. Pero por la fe estamos investidos con la perfecta justicia de Cristo, quien cumplió todos los requerimientos de la ley. “No dependemos de lo que el hombre puede hacer, sino de lo que Dios puede hacer por el hombre mediante Cristo. Cuando nos entregamos enteramente a Dios, y creemos con plenitud, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La conciencia puede ser liberada de condenación. Mediante la fe en su sangre, todos pueden encontrar la perfección en Cristo Jesús. Gracias a Dios porque no estamos tratando con imposibilidades. Podemos pedir la santificación” (Mensajes selectos, t. 2, pág. 37).
- Gracia y fe. No vivimos la vida cristiana de una manera diferente que cuando aceptamos la salvación. Al aceptarla por medio de la fe, no confiamos más en las realizaciones humanas (Gál. 3:1-5). En cada aspecto de la nueva vida, desde el comienzo hasta la glorificación final, dependemos enteramente de la gracia recibida por medio de la fe. “De la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él” (Col. 2:6; El camino a Cristo, pág. 69). Por el Espíritu Santo, Dios obra en nosotros “así el querer como el hacer por su buena voluntad” (Fil. 2:13). Es la iniciativa divina lo que sustenta nuestra vida en Cristo, del mismo modo que la que la trajo a la existencia (Ellen G. White Comments, The Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 6, pág. 1071).
Debemos alimentar la fe. El crecimiento no es algo automático; la obediencia no es algo mecánico. Dios quiere recrear en nosotros su imagen, pero no estamos dispuestos a estimular nuestra relación con El (Juan 15:1-8). Debemos alimentarnos en su Palabra, tener comunión con El en oración, y dar testimonio de lo que hizo por nosotros (2 Tim. 3:16, 17; 1 Tes. 5:17; Mar. 5:19). Día a día debemos comprender más plenamente su voluntad, y experimentar nuevas dimensiones de consagración.
- Certeza. La nueva vida involucra certeza (Heb. 10:19-22). Nuestra salvación fue asegurada por el acto divino más decisivo de la historia: la muerte y la resurrección de Cristo. Sabemos que el que ha comenzado su buena obra en nosotros no permitirá que luchemos solos. Sabemos que, mientras pongamos nuestra confianza en El, nos sostendrá con una mano que nunca nos abandonará (El ministerio de curación, pág. 137). Dios es capaz de completar su propósito en nosotros, presentándonos sin mancha delante de su presencia y llenos de gozo (Fil. 1:6; 1 Cor. 1:8; 1 Tes. 5:23). Ahora hemos pasado de muerte a vida; ahora el Espíritu da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos e hijas de Dios (1 Juan 3:14; 5:18-20; Rom. 8:16). Nos da su paz en medio de la lucha, y su poder es suficiente para cada una de nuestras necesidades (Juan 14:27; 2 Cor. 12: 9). Dios en Cristo no sólo hizo un sacrificio una vez y para siempre por nuestros pecados, sino que ahora tenemos un grandioso Sumo Sacerdote en el Santuario celestial, que vive siempre para Interceder por nosotros y enviarnos el oportuno socorro desde el trono de la gracia (Heb. 7: 25; 4:16; Mensajes selectos, t. 2, pág. 37, 38).
- Alabanza. Por esto nos regocijamos en el Señor (Sal. 20: 5; Fil. 4: 4). En cada experiencia de la vida, en la oscuridad como en la luz, el Señor está con nosotros (Heb. 13:5). Su yugo es fácil; Él nos da descanso (Mat. 11: 28-30). “Arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe” abundamos en acciones de gracias (Col. 2: 7). En cada aspecto de la vida el Señor está trabajando para nuestro bien; “somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó” (Rom. 8: 28, 37). El sábado es la celebración de la creación, de la salvación y de la liberadora presencia divina. En realidad, cada uno de los deberes de la vida lo consagramos al Señor de amor que nos liberó. Por medio de la fiel realización de las tareas más humildes y por el amoroso acto de compartir las buenas nuevas de la salvación, buscamos glorificar a nuestro Padre celestial (Mat. 5:13-16; El colportor evangélico, pág. 108, 109).
Sexta sección —La consumación
“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él; porque le veremos tal como él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro” (1 Juan 3: 2, 3). Este es el objetivo de una vida en Cristo.
Ahora nuestra devoción es defectuosa, nuestros deseos están confusos. Ahora conocemos en parte. Ahora somos asaltados por las dudas en medio de la paz, por las frustraciones en medio de la alegría. Ahora nuestra obediencia está dificultada por nuestra fragilidad. Sin embargo, un día seremos como Él es. “Más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo; el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas” (Fil. 3:20, 21).
El tiempo se dirige hacia la consumación. Estamos viviendo en la época del fin. El reloj del tiempo profético ha señalado que en 1844 comenzó la etapa final del gran conflicto entre Cristo y Satanás con el juicio anterior al advenimiento. El pueblo de Dios de todas las edades ha estado esperando el juicio de Dios (Apoc. 5). Lo esperaron con expectación pues sería el tiempo de la vindicación de los fieles de Dios y el universo sería restaurado al inmaculado estado de perfección. Por lo tanto, en esta hora de juicio (Apoc. 14:6-12) agradecemos a Dios por Cristo nuestro Abogado, únicamente por medio de quien podemos estar en el juicio, pues su amor nos motiva a vivir santamente, y sabemos que El pronto entregará todas las cosas al Padre (1 Cor. 15: 24-28).
La consumación final está cerca. Es la Iniciativa final de Dios en su actividad salvadora.
Es así que las dinámicas de la salvación se concentran para siempre en la justicia de Dios y en su Hijo. La justicia de Dios abarca todo el marco de nuestras necesidades. Nos conduce de la culpa a la justificación, de la pecaminosidad a la santificación, de la alienación a la restauración y a la glorificación. Produce los cambios decisivos de la esclavitud del pecado a la nueva vida en Cristo, del cautiverio del temor al gozo en el Espíritu. La salvación es del Señor; ¡el Señor es nuestra justicia! (Jon. 2: 9; Jer. 23:6).
Sobre el autor: J. R. Spangler es el editor de The Ministry.