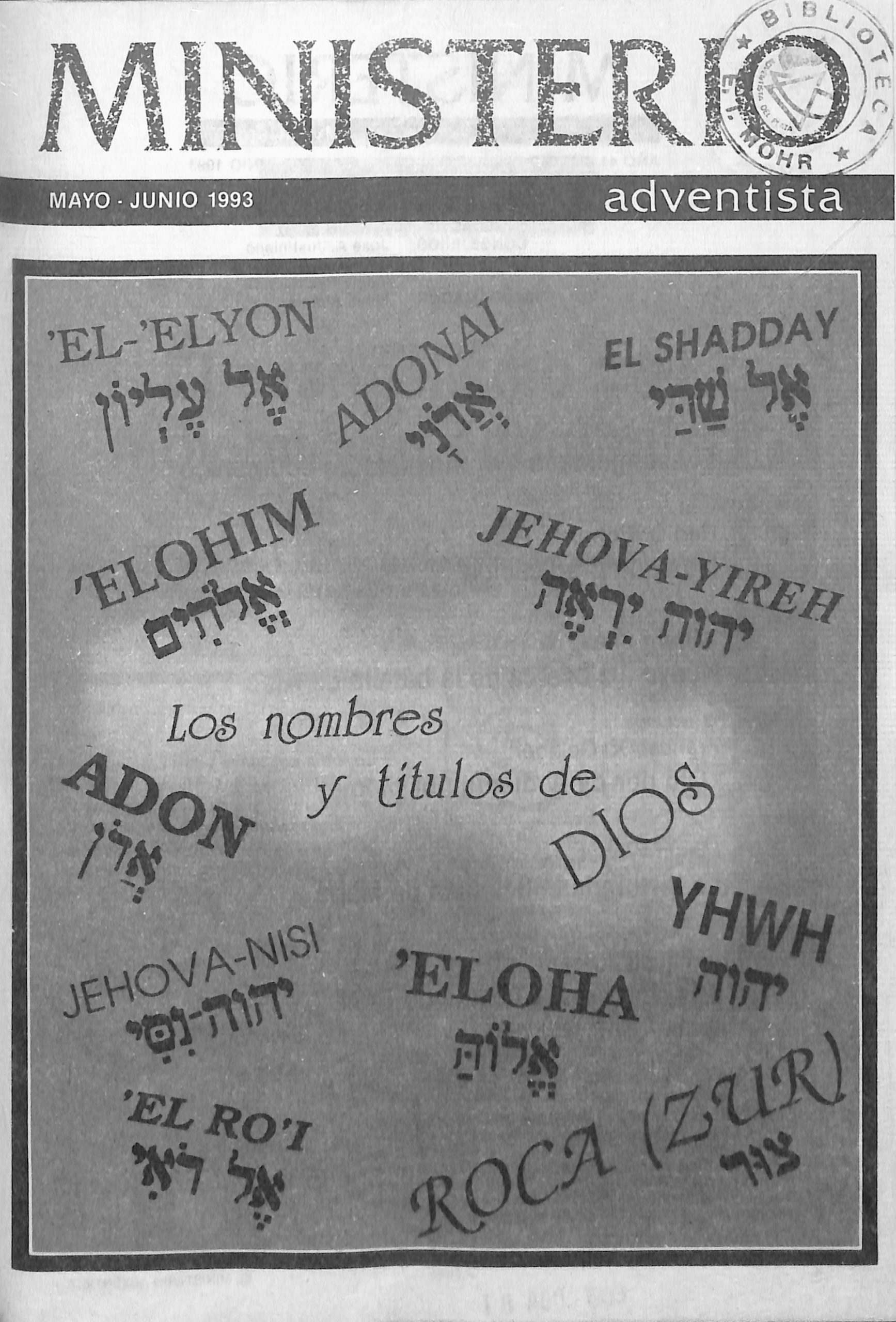Y del mismo modo en que la fe obró milagros en la vida de Abrahán y Sara, la fe en Cristo producirá el milagro de lograr vidas transformadas hoy
Ella había entregado su corazón a Dios hacía 12 años. Mientras María se regocijaba en su salvación recién encontrada, el poder para vencer el pecado surgió en su vida. María pensaba que al cabo de unas semanas podría ser perfecta —como Jesús—, merced a la fortaleza que él le daba.
Pero, por alguna razón, eso no ocurrió, y las dudas mezcladas con un sentimiento de culpabilidad comenzaron a perturbar su conciencia: “Siendo que todavía no estoy ni siquiera cerca de la perfección, me pregunto si seré digna del cielo… Supongo que ni siquiera estoy salva”.
María le confió su problema a un amigo, quien le dio este rápido consejo:
—¡Estás tratando de hacer todo por ti misma! ¡Simplemente sigue adelante y permite que Jesús viva su vida perfecta en ti!
Pero María continuaba perpleja.
—¿Cómo puedo hacer eso?
—¿Aún no lo entiendes? ¡Él lo hace!
—Pero él no lo hará sin mi. Debe de haber algo que me toca hacer.
—Bueno, tú sabes, es cuestión de rendir tu voluntad a Jesús cada mañana y alimentar esa relación con él. Entonces, cuando vengan las tentaciones, Cristo obtendrá naturalmente su victoria dentro de ti —mientras tú no te resistas.
Aquello sonaba razonable, pero ella ya había estado rindiendo su vida a Jesús en sincera oración cada día. Ahora aumentó el tiempo que dedicaba a su devoción personal para estudiar el carácter de Cristo con la intensidad con que un graduando universitario se prepara para su examen final.
Pero todavía no se sentía satisfecha espiritualmente. De hecho, sus sentimientos de culpabilidad se habían agravado. Usted sabe, mientras más conocía a Jesús, más consciente se volvía de su desemejanza con él. Eso la desesperaba aún más. Con frecuencia se levantaba de sus rodillas más angustiada que cuando había comenzado a orar.
María también se desanimaba cuando se comparaba con otras damas de su grupo de oración que parecían disfrutar de una relación más estrecha con Jesús que ella. Se gozaban por estar llenas del Espíritu Santo y hablaban de toda clase de respuestas asombrosas a sus oraciones. Pero la pobrecita
de María no podía recordar ninguna respuesta a sus oraciones. Por lo menos, nada extraordinario.
Intimidada por aquellas supersantas, se consolaba contrastando su sobrio estilo de vida con otros miembros de iglesia que, al parecer, no eran consagrados. Aquellos que no se unían a los grupos de oración, no tenían sus devociones cotidianas, o ni siquiera enviaban a sus niños a las escuelas cristianas.
Aunque María se odiaba a sí misma por albergar aquella actitud de “más santa que tú”, no podía detenerse. Parecía que la justicia propia era su único refugio contra una conciencia torturada.
Sus amigos la consideraban como una de las más colaboradoras y humildes cristianas que jamás habían conocido. Es cierto que no era muy feliz, pero sus pías convicciones los impresionaban. Pero aun asi, la culpabilidad, como un insistente dolor de muelas, la acosaba constantemente. A María no le gustaba admitirlo, y sin embargo era verdad: ¡En realidad había sido más feliz antes de ser cristiana!
No pasó mucho tiempo, y empezó a resentirse secretamente contra la religión porque estaba arruinando su vida (la cual la hacía sentirse todavía más culpable). ¿Para qué seguir adelante tratando de agradar a Dios? ¿Qué caso tenía?
Finalmente decidió discutir sus frustraciones con su pastor. Allí, en la oficina pastoral, ella abrió la conversación:
—Siempre lo he admirado pastor. Parece que sabe la Biblia al revés y al derecho. Ojalá yo pudiera conocer al Señor como usted lo conoce.
—Y yo admiro muchas de sus cualidades, María
—respondió el pastor—, —Pero ambos tenemos un serio problema. El apóstol Pablo lo expone aquí en Romanos 3. Note los versículos 22 y 23: “Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios”.
—Mire, ninguno de nosotros es perfecto. De modo que no hay diferencia, no hay distinción. Ninguno es mejor ni peor que los demás miembros de la iglesia. Todos merecemos la condenación.
Ella parecía sorprendida, mientras él continuó:
—En realidad, ninguno de nosotros es más digno que el criminal más desesperado que se arrastra en la fila de la muerte hacia su ejecución. No merecemos ni siquiera el aire contaminado que respiramos. Cuando usted exalta mi vida, o su vida, o la de cualquier otro, comparándola con el carácter de Cristo, todos somos hallados faltos. Es evidente que no hay lugar para las comparaciones. Todos por igual somos indignos.
María observaba con una tímida sonrisa.
—En otras palabras, yo no estoy bien, ¡pero usted tampoco lo está! Esto no es ningún consuelo, ¿verdad?
—Pero podemos estar contentos de que la historia no termine aquí. Escuche ahora estas buenas nuevas: “Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois salvos) (Efe. 2:4,5).
—¿Comprende lo que ha pasado ahora? Estamos vivos juntos en nuestro Señor Jesucristo. Antes estábamos condenados juntos. Pero ahora en Cristo Jesús somos redimidos juntos. De modo que somos iguales de nuevo. María se sintió mejor cuando el pastor añadió.
—Permítame hablarle de Luisa, que era nueva creyente en una iglesia donde fui pastor. Ella se comparaba con otros cristianos más antiguos y se desanimaba. Ellos parecían tener un mejor vocabulario que ella cuando oraban. Y tampoco parecían perturbados por las dudas y luchas que ella afrontaba. Pronto Luisa desarrolló un complejo de inferioridad espiritual.
—Pero se habría asombrado si se hubiera dado cuenta que muchos de los cristianos más antiguos la envidiaban —los mismos que ella había colocado en un pedestal. Su nueva fe y su ferviente entusiasmo por el Señor los ponía nerviosos. Se sentían amenazados por ella. Buscando la manera de elevarse ellos mismos, trataron de rebajarla, hallando en su naciente vida espiritual muchas cosas que criticar. Luisa, al sentirse condenada, se deprimió tanto que casi abandonó la iglesia.
—Yo sé lo que se siente —dijo María interrumpiéndolo—, también estuve a punto de darme por vencida.
—¡Pero eso es trágico! ¡Cuán pocos conocemos en realidad el Evangelio! El Evangelio que nos hace a todos ¡guales: igualmente perdidos sin Jesús, igualmente salvos en Cristo. No importa cuál sea nuestro nivel de crecimiento cristiano, todos compartimos el mismo registro perfecto de Jesucristo. Todos debemos acercarnos a Dios a través de su misericordia, no sobre la base del desarrollo de nuestro carácter. Nuestra esperanza, como puede ver ahora, nunca reside en nuestros logros espirituales, sino en el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Y nuestra seguridad de salvación no se basa en nuestro débil amor por Dios, sino en su grande amor para con nosotros en Cristo Jesús.
—Las comparaciones son torpes —continuó diciendo el pastor, moviendo su cabeza—. Siempre crean barreras de inferioridad, hipocresía, intolerancia, barreras que Jesús derribó en la cruz. Ahora no hay diferencia entre los creyentes. O estamos salvos o perdidos, no hay cristianos de segunda clase. Y tampoco hay supersantos que son más aceptables delante de Dios que el creyente más débil y humilde que lucha para seguir adelante. María se sentía realmente emocionada.
—Este es un concepto tan maravilloso que resulta difícil creerlo. Permítame ponerlo en mis propias palabras. Cuando acepto a Jesús como mi Salvador, Dios me considera tan perfecta como él es, aun siendo yo muy imperfecta. ¿Así es? Y siendo que usted también ha aceptado a Jesús, es contado como igualmente perfecto. Todos compartimos la perfección de Jesús ¡No hay diferencia ahora! ¡Eso significa que no tengo por qué sentirme intimidada por nadie!
—Bien —concluyó— Me imagino que ya no tengo por qué tratar de probar que soy buena ante otros cristianos. ¡Ni siquiera ante Dios! El me ama y me acepta completamente en Cristo Jesús.
—Amén —dijo el pastor, coincidiendo con ella.
—María, confíe día a día en la misericordia de Dios y obedezca su voluntad. Cuando usted caiga, confiese su pecado y pida a Dios que la ayude la próxima vez que la misma tentación le asalte. Y mientras se consagra a él, continuará considerándola perfecta en Cristo Jesús. Continúe reposando en su amor, y él desarrollará silenciosamente en usted un carácter que lo honrará a él y hará de usted una bendición en este mundo.
María reflexionó toda esa semana en lo que había aprendido de las palabras del pastor. Y todo era claro y razonable. Por primera vez, en muchos años, comenzaron a iluminar su vida los rayos de la esperanza y la paz.
El siguiente sábado el pastor predicó acerca de la vida de Abrahán. El nombre original del antiguo patriarca, llamado en la Escritura “el padre de los fieles”, era Abram, y el de su esposa, Sarai. Vivían en la ciudad de Ur, situada actualmente dentro de los límites de Irak en la región del Golfo Pérsico. Dios los llamó a salir de su tierra natal con la promesa de hacerlos padres de una gran nación.
Abram y Saraí aceptaron por fe la invitación del Señor, y peregrinaron obedientemente de lugar en lugar, antes de establecerse finalmente en el área que ahora conocemos como Israel. Por fin llegó el tiempo cuando Dios cumpliría su promesa. Esa fue la noche cuando Dios sorprendió a Abram fuera de su tienda y le instó a mirar hacia arriba, a las estrellas. “Mira las estrellas, ¿las puedes contar? Pues así será el número de tu descendencia”, le dijo Dios.
Una promesa extraordinaria en verdad, especialmente para una pareja de ancianos sin hijos. Luego Dios les dio otra sorpresa. Los invitó a considerarse inmediatamente padres de una gran nación. Incluso les cambió sus nombres para reflejar su paternidad:
“Y no se llamará más tu nombre Abram, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes” (Gén. 17:5). A Sarai Dios le cambió su nombre por el de Sara, que significa “madre de muchas naciones”.
Abrahán y Sara tuvieron que ejercer mucha fe para aceptar sus nuevos nombres. ¿Cómo podría un hombre de 100 años de edad y su esposa estéril de 90 considerarse todavía capaces de ser padres de muchas naciones? Humanamente hablando la idea era necia. Tan ridícula, que “Abraham se rió” allí mismo, en la presencia de Dios.
Eventualmente Abrahán y Sara aceptaron las promesas de Dios y él les contó su fe por justicia. Recuérdese que Dios ya los había declarado padres, cosa que no eran. Algo de lo cual se consideraban completamente indignos. Pero, por la fe, aceptaron sus nuevos nombres.
De la experiencia de Abrahán y Sara podemos aprender acerca de la fe por la cual somos salvos. Debemos aceptar la declaración de Dios acerca de lo que no somos: Dios ‘justifica (perdona) al impío”, según Romanos 4:5. Cuando nos arrepentimos y creemos, Dios nos considera perfectos por medio de la sangre de Cristo, aun cuando somos totalmente indignos.
Sin embargo, Dios no nos deja indefensamente atrapados en el fracaso. Los alcohólicos se vuelven sobrios a través de la gracia de Dios. Los adúlteros se convierten en cónyuges dignos de confianza. Perdonamos a los demás como Dios nos ha perdonado.
La fe transformó también las vidas de Abrahán y Sara. Ella dio a luz a Isaac, el niño milagro de la promesa. Y del mismo modo en que la fe obró milagros en la vida de Abrahán y Sara, la fe en Cristo producirá el milagro de lograr vidas transformadas hoy.
No, la salvación por la gracia no nos da permiso para andar por allí coqueteando con el pecado. Dios nos ofrece todo el poder que necesitamos para no ceder a la tentación.
Pero seamos cuidadosos aquí. La victoria sobre el pecado nunca es la base de nuestra salvación. El milagro de una vida transformada nunca se convierte en el boleto que nos dará derecho a la vida eterna y al cielo.
Recuerde a Isaac, el hijo milagro de Abrahán. Cuando Isaac creció, maduró y tuvo sus propios hijos, ¿fue más digno Abrahán de ser llamado “padre de muchas naciones”? No, en primera y última instancia se debió sólo a la misericordia de Dios; no fue ese milagro en la vida de Abrahán lo que lo calificó para ser acepto. Lo mismo ocurre con nosotros. La fe sincera producirá victorias sobre el pecado, pero tales milagros nunca se convierten en la base para la aceptación de Dios. Sólo a través de la sangre de Cristo seremos dignos del cielo para siempre.
Pues bien, aquel fue un poderoso sermón para María. El comprender la verdad acerca de Abrahán le ayudó a entender las buenas nuevas de salvación. Las preguntas continuaban, por supuesto, de modo que la siguiente semana visitó la oficina pastoral nuevamente.
—Usted me ha ayudado mucho, pastor, pero todavía estoy perpleja. ¿Qué en cuanto al Espíritu Santo? ¿Cómo puede el Espíritu Santo vivir en mi corazón a menos que primero logre yo la santidad?
El pastor le explicó:
—El Espíritu Santo vive dentro de nosotros porque Dios ya nos ha hecho sus hijos por medio de Jesús, no porque seamos dignos. Acuérdate de Abrahán. El Espíritu Santo le dio poder para llegar a ser padre, pero eso sólo ocurrió después que Dios lo había aceptado como padre de muchas naciones.
—¿Pero qué ocurre si momentáneamente resisto al Espíritu Santo y cedo a la tentación? Lo mismo si me enojo mucho con los niños. ¿Estoy perdida en ese momento?
—No, gracias a Dios. Abrahán falló también de vez en cuando, incluso mintió diciendo que no estaba casado con Sara. Sin embargo, la Biblia dice que no dejó de ser fiel. ¡Se tambaleó, sí, pero no cayó! Es la trayectoria, en general, de nuestras vidas, y no algunos actos ocasionales buenos y malos, lo que muestra si somos o no buenos cristianos. Usted sabe, María, que en la carretera del Evangelio están dos zanjas opuestas igualmente peligrosas. A la izquierda está la de la presunción, la de la gente que piensa que está salva mientras rehúsa entregar su vida a Cristo. Para ellos, abandonar sus caminos pecaminosos es algo opcional, bueno, pero no necesario. Pasan por alto el hecho de que la fe en Cristo implica un pacto con él, un acuerdo semejante al compromiso matrimonial.
—María, siendo que usted es una persona concienzuda, su mayor lucha no es contra la presunción. Su tendencia es caer en la zanja opuesta, la del legalismo, la inclinación a basar su salvación en sus logros espirituales, en vez de regocijarse en lo que Jesús ya ha hecho por usted como su Salvador. Usted tiene que estar alerta contra eso y seguir confiando en la sangre de Jesús.
—Pero pastor —insistió María—, yo quiero vencer cada pecado.
—Satanás sabe eso, y durante todos estos años ha estado sacando ventaja de su sinceridad. Parece increíble, pero es cierto; muchos cristianos sinceros en realidad están compitiendo con Cristo. Tratando de igualar su carácter perfecto, no encuentran refugio en él como su Sustituto. Sí, van a él en busca de fortaleza, pero no confían en su sangre para cubrir sus deficiencias. Y a causa de ese legalismo, nunca pueden hallar reposo en Cristo.
—Usted tiene razón. Yo me he sentido miserable todos estos años.
—María, puede ser que usted haya estado confundiendo lo que la Biblia llama los frutos del Evangelio, con el Evangelio mismo. El Evangelio, como usted puede ver claramente, es la vida, la muerte y la resurrección de Cristo. El fruto del Evangelio es una vida transformada, gracias a que Cristo mora en el corazón. ¿Ve usted la diferencia?
—Claro que la veo. Creo que lo que he estado haciendo es tomar como la base de mi salvación mi patrón de crecimiento cristiano, en vez de basar mi seguridad en la sangre de Cristo.
—Exactamente. Ha captado la idea. La vida cristiana ofrece todo tipo de posibilidades, pero mi fe debe mantenerse arraigada en el perdón de Dios. Yo podría memorizar diez libros de la Biblia durante el próximo año, quizá hasta el Nuevo Testamento entero. Pero si no lo logro, ¿estoy perdido? Tal vez hasta podría ganar a todo mi vecindario para Cristo el próximo año. Pero supongamos que no alcanzo ese objetivo, ¿estoy perdido? Es posible que yo fuera el mejor de los padres. Pero, ¿estaré perdido si lo único que logro es amar a mis hijos y mostrarles a Jesús?
—La seguridad espiritual es maravillosa, pastor. ¿Pero cuán lejos puede ir? ¿Una vez salvo, es imposible que yo me pierda?
—Bueno, pensemos en dos personas casadas. Nadie puede arrebatarles su íntima relación, pero ellos pueden perderla por su propia voluntad y libre elección. La tasa de divorcio mundial prueba trágicamente que no existe tal cosa como una vez casados para siempre casados. Los cristianos también debemos preservar nuestra relación con Cristo a través de toda la vida. Dios nos conserva en su gracia, pero sólo a medida que continuamos rindiéndonos a él. Si volvemos a nuestro antiguo estilo de vida, dilapidamos nuestra salvación.[1]
—Bueno —respondió María—, siendo que es posible perderse de nuevo, ¿en qué punto perderíamos nuestra salvación?
—Supongamos que un esposo y una esposa tienen una pequeña discusión. Y hasta es posible que digan cosas que no reflejen el amor que en realidad sienten el uno por el otro. Pero más tarde se sienten apenados y profundamente arrepentidos. De modo que se confiesan sus faltas el uno al otro y se reconcilian. Ahora dígame, después de haber arreglado todas sus diferencias, y haber confesado mutuamente, ¿tienen que ir ante el juez para casar- se de nuevo?
—Claro que no —respondió ella, riéndose de lo absurdo de esa sugerencia.
—Pero si ellos rehúsan admitir su culpabilidad y niegan con terquedad su pecaminosidad, ese matrimonio fracasará tarde o temprano. Cualquier problema, incluso los más pequeños, pueden llegar a terminar con una relación a menos que se confiese y se le haga frente. Lo mismo ocurre en la vida cristiana. Debemos confesar pecados específicos, cortarlos cuando todavía están en flor antes que se conviertan en pecados acariciados: algo más importante para nosotros que Jesús. Si no los arreglamos, en ese punto perderíamos nuestra salvación.[2] Debemos agradecer a Dios, sin embargo, de que no tenemos que vivir en la mazmorra de la inseguridad. Habiéndonos entregado a Jesús, podemos saber que somos salvos.
—Pero, ¿qué pasa cuando no me siento salvada? —preguntó María.
—Los sentimientos nos engañan muchas veces, María. Las personas que tienen un cáncer terminal se sienten bien muchas veces, sin darse cuenta de su grave situación. Por otra parte, podemos llegar a sentirnos terriblemente mal, aun cuando no tengamos ningún motivo real.
—En la vida espiritual muchas veces los sentimientos tampoco nos dicen la verdad. Podríamos llegar a tener gran confianza en cuanto al cielo aun cuando nos hubiéramos separado de Cristo. Y podríamos tener sentimientos de culpabilidad aun si todo estuviera bien en nuestras relaciones con nuestro Señor.
—Creo que comprendo ahora eso, pastor. Pero hay algo más que me perturba mucho. Muchas veces me siento impaciente y tengo resentimientos, y pido a Dios que me quite esos deseos de pecar. Pero todavía tengo esos malos impulsos aun cuando he pasado mucho tiempo con Jesús.
—María, usted podría pasar el día entero en oración, y todavía permanecería el hecho de que tiene una naturaleza pecaminosa que produce esos impulsos.
—Pero, ¿no dice la Biblia que obtenemos un nuevo corazón?
—Eso significa una nueva actitud, una nueva disposición a resistir la tentación y seguir a Jesús. Los malos impulsos de la carne permanecen para tentarnos. Escuche esto que se encuentra en la epístola de Santiago: “Cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido” (Sant. 1:14). De modo que todos tenemos deseos de pecar que entran en conflicto con nuestra dedicación a Dios. Lo importante es no ceder a esos impulsos.
—Pero a mí me gustaría que Dios me quitara todos esos malos impulsos.
—Eso no ocurrirá hasta que Jesús venga, cuando cambiará nuestros cuerpos viles y los hará semejantes a su cuerpo glorioso. Hasta entonces, el Espíritu y la carne estarán en un constante conflicto, y nos toca a nosotros hacer las decisiones correctas.
—¿Puedo seguir adelante simplemente y dejar que Jesús pelee mis propias batallas?
—La Biblia dice que todos debemos pelear la buena batalla de la fe, “correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe” (Heb.12:1, 2). La Palabra de Dios tiene mucho que decir acerca del esfuerzo, María. Se requieren esfuerzos para levantarse temprano por la mañana y pasar tiempo con Jesús. Se requieren esfuerzos para volvernos hacia Dios en busca de ayuda cuando sobreviene la tentación. Dios nos da fortaleza, pero nosotros debemos confiar en él. Y eso no siempre es fácil.
—¡Bien, pastor, todo esto es maravilloso! ¡Tengo la esperanza de recordar todo esto para no perder mi paz con Dios!
—¡ María, la paz con Dios no es una emoción que va y viene! Es un estado de inocencia legal que es nuestro por medio del Evangelio. Sea que sintamos o no la paz, podemos saber que la tenemos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo (Rom.5:1). Los sentimientos agradables son muy buenos, pero no son necesarios para considerarnos salvos; un corazón rendido y entregado a Cristo es lo que cuenta.
María se veía más tranquila cuando salió de la oficina del pastor. Había dejado atrás todos aquellos años de inseguridad e incertidumbre, de estar torturada por su conciencia. Ahora su vida era un espectáculo de regocijo en Jesús.
¿Y qué en cuanto a usted? ¿Por qué no se hace un examen espiritual? ¿Se ha arrepentido de sus pecados y ha aceptado a Jesús como su Salvador y Señor? Y si es así, entonces, agradézcale por su amor. Sus pecados han sido perdonados. Cuando Dios mira desde el cielo, le sonríe a usted y le dice:
—Este es Enrique, mi hijo amado, en quien tengo contentamiento.
—Oh no, Señor —dirá usted—, no es posible que te sientas feliz conmigo, todavía estoy luchando con muchos problemas. Cuando los venza, me consideraré digno de ser llamado tu hijo.
—Yo tengo el poder para ayudarte a vencer tus problemas —le responde Dios—, pero incluso ahora, eres acepto “en el Amado. Tú estás completo en él” (Efe. 1:6; Col. 2:10). No porque seas digno, sino porque has aceptado la vida de mi Hijo.
“Dios nos ha dado vida eterna; y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida; el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida” (1 Juan 5:11, 12).
Referencias:
[1] Colosenses 1:4-6 establece claramente la diferencia entre la “palabra verdadera del evangelio” y el “fruto” del evangelio: una vida victoriosa.
[2] Considere la parábola que relató Jesús en Mateo 18 acerca del siervo ingrato. Su amo le había perdonado una enorme deuda, sin embargo el ingrato siervo se negó a dar a otros ese perdón. Salió y atrapó a alguien que le debía una misera suma, amenazando al pobre deudor. El siervo que no perdonó había cancelado su propio perdón. Otros textos que nos advierten contra la pérdida de la salvación son Mateo 24:13: Colosenses 1:22. 23 y 1 Corintios 9:27.