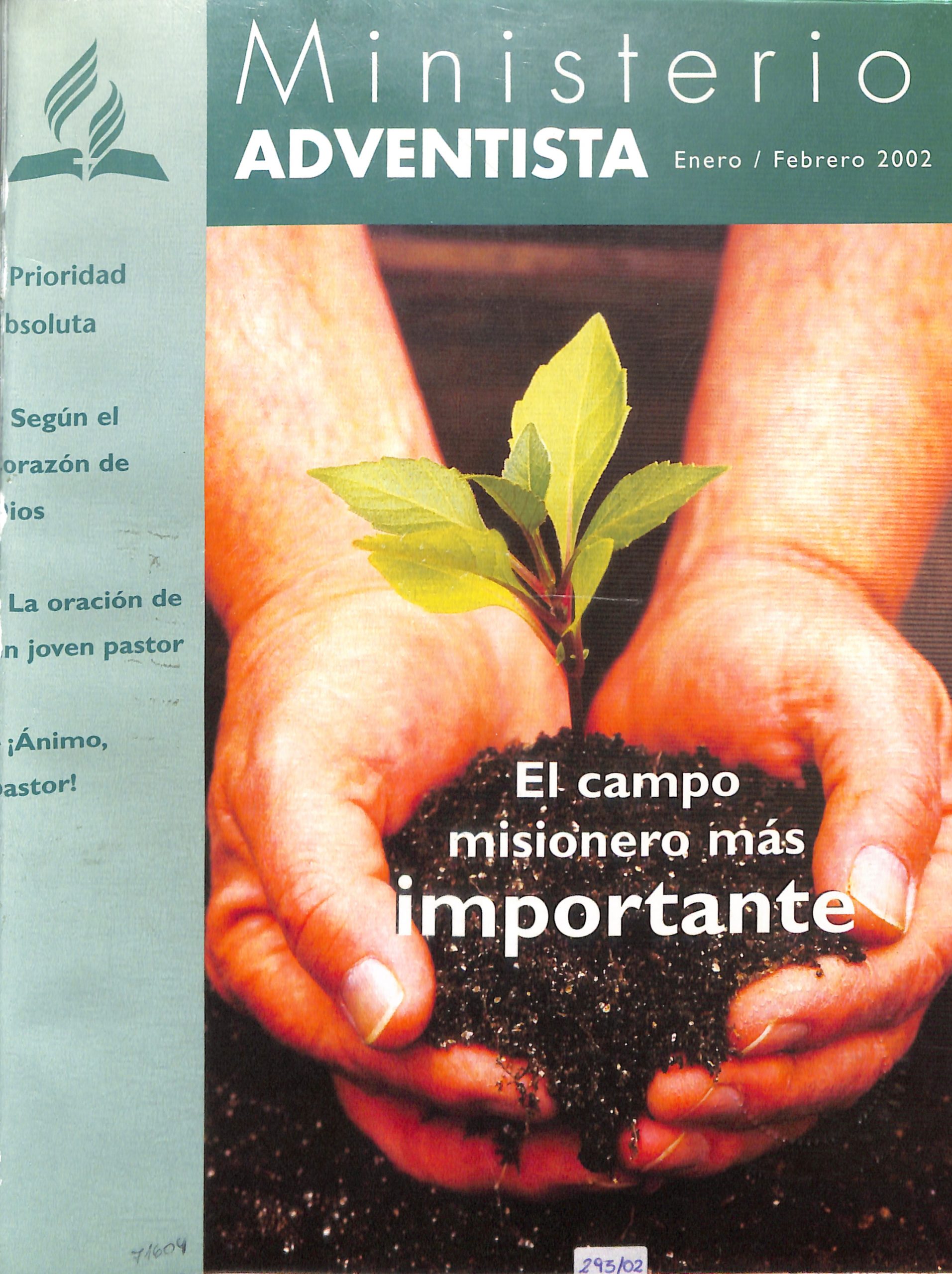El hombre, un ser creado soberano y libre, renuncio a esa soberanía y se entregó a una ver-dadera tiranía, la esclavitud de Satanás. Para recurrir al plan divino de salvación, el ser humano necesita renunciar a la tiranía satánica y volver a la amorosa y paternal soberanía del Dios eterno.
El cristianismo es una ideología de renunciamiento, y tiene como base la renuncia propia. La invitación para que un miembro de iglesia se vuelva ministro o predicador del evangelio exige una renuncia muy amplia.
Sumisión total
Jesús dijo: “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame” (Mat. 16:24). La primera renuncia que debe hacer un pastor es renunciar a sí mismo. El ministro deja de tener voluntad propia: la voluntad de Cristo pasa a ser la suya. “Pero nosotros tenemos la mente de Cristo”, afirmó Pablo.
Al tener la mente de Cristo, el ministro pasa a pensar como Cristo piensa, aprende a amar como Cristo ama, pasa a orar como Cristo oró. Perdona como Jesús perdonó, trabaja como él trabajó. Con respecto a Jesús, ya se dijo que “tan plenamente estaba Jesús entregado a la voluntad de Dios que sólo el Padre aparecía en su vida” (El Deseado de todas las gentes, p. 35).
En esa actitud se encontraba el secreto de la vida victoriosa de nuestro Señor Jesucristo. Una renuncia completa, una entrega total. Cuando tenía que tomar importantes decisiones, decía: “Sea hecha tu voluntad”, “Hágase tu voluntad”, “Porque yo descendí del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió”. Era una sumisión tan plena que sólo la voluntad del Padre aparecía en él.
Como ministros del evangelio, sólo cuando vivimos la teología del renunciamiento podemos decir: “Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí” (Gál. 2:20).
Negación del yo
Dentro de cada uno de nosotros hay un tirano perverso y pecaminoso que se llama YO. Siempre está tratando de llamar la atención. A ese tirano debemos renunciar de manera tan completa que sólo Cristo aparezca en la vida del ministro.
Parece que los sermones más difíciles de predicar son los que se refieren a la renuncia y la abnegación. La razón de ello es que también es difícil vivir esas experiencias. Según Elena de White, “bajo el encabezamiento del egoísmo venían todos los demás pecados” (Joyas de los testimonios, t. 1, p. 520). Y Satanás dijo: “Subiré al cielo”, “Seré semejante al Altísimo”, “Ensalzaré mi trono”.
La renuncia del yo es la piedra angular del edificio del carácter cristiano. “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame”. El llamado para un ministerio sano se hace sobre la base del renunciamiento, es decir, tiene como fundamento la negación del yo.
Negarse a sí mismo es ocultarse. “Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios” (Col. 3:3). Si la vida del ministro está escondida con Cristo en Dios significa que sólo Cristo aparece, sólo el Espíritu Santo habla, sólo el Padre recibe la gloria. Negar el yo es ocultarse. “Y por todos murió, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquél que murió y resucitó por ellos” (2 Cor. 5:15). Un ministro que no vive para sí mismo es una gloria para la iglesia. Necesitamos manifestar la experiencia del apóstol Pablo cuando dijo: “Para mí el vivir es Cristo” (Fil. 1:21).
Negarse a sí mismo es tomar posición contra el yo. Es tratarse como un desconocido, sin que eso signifique odio contra sí mismo ni tampoco un complejo de inferioridad. Aquí aparece la mentalidad semita. Cuando se presenta un valor mayor, el valor secundario se reduce a la nada. Jesús es el valor mayor: la perla de gran precio. El propio yo es el valor secundario. Se lo niega, se lo reduce a la nada, para que sólo Cristo se vea en la vida del pastor.
La abnegación, lejos de ser un irracional acto de destrucción propia o pérdida de la personalidad y de la voluntad, es el supremo acto de amor de alguien para sí mismo. Es un acto de máximo significado y de valorización de la personalidad humana.
“La entrega del yo es la substancia de las enseñanzas de Cristo” (El Deseado de todas las gentes, p. 481).
Todo para Dios
Cierta vez el gran concertista Rubinstein estaba tocando el piano delante de un grupo de músicos. Cuando comenzaron a aplaudirlo él se puso de pie y dijo: “Amigos, no aplaudan. El aplauso de ustedes me induce a volverme a mí mismo y desvía mi atención de la música”.
Las mayores contribuciones para la historia y la iglesia las hicieron hombres que tuvieron la grandeza de renunciar. Renunciaron a sí mismos. Cuando Cristo llama, nada es más grande que el llamado. Cristo honra a los que le dicen “No” a la fama y la fortuna. Si Saulo de Tarso hubiera seguido siendo un fariseo orgulloso y fanático es poco probable que la Historia recordara su nombre. Pero cuando le dio la espalda a los deseos y las ambiciones, y decidió servir a Dios para proclamar el evangelio de la salvación en Cristo, se lo llegó a llamar “el gran apóstol de los gentiles”.
El Señor desea sacrificios vivos (Rom. 12:1). Al Señor no le interesan los donativos posteriores a la muerte como, por ejemplo, los que donan su cuerpo en beneficio de la ciencia médica. El Señor no es ave de rapiña para que le entreguemos carroña. No busca hombres y mujeres que le den unas pocas noches, algunos fines de semana o los años achacosos de la jubilación.
Nada menos que un sometimiento incondicional podría ser una adecuada respuesta al sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Tan admirable y divino amor jamás se podría satisfacer con menos que nuestro tiempo, nuestros talentos, nuestros bienes y todo nuestro ser. Cuando los seres humanos le entregan el corazón a Dios y la vida a su servicio avanzan con más rapidez que los que viven para la ambición egoísta.
Negar sólo el mismo yo, sin seguir las demás instrucciones del Maestro, daría origen a una vida negativa e infructuosa. Por eso dice: “Toma tu cruz, y sígueme”.
Antes de la condecoración
Los romanos inventaron la cruz como instrumento de tortura y ejecución. Morir en una cruz era algo cruel y bárbaro, no sólo por el sufrimiento sino también por la prolongada agonía que implicaba. Se decía que morir en una cruz equivalía a morir mil veces. Para los cristianos la cruz se convirtió en un símbolo de gloria. Proclamar la cruz y la salvación ganada allí es uno de los servicios más honrosos.
Las medallas más honoríficas tienen forma de cruz. En el Brasil tienen una condecoración que se llama A Ordem do Cruceiro do Sul (La Orden de la Cruz del Sur). En el servicio militar estadounidense una condecoración está constituida por una medalla con un águila, y un pergamino con una cruz en él. Francia tiene la Cruz de Lorena, y Alemania la Cruz de Hierro. Se exalta el heroísmo, y se lo condecora casi siempre con una cruz. La organización humanitaria más grande del mundo puso una cruz roja en su bandera: la Cruz Roja Internacional.
La renuncia nos prepara para la condecoración divina. A él también lo condecoraron. Los seres que el creó le dieron una cruz como condecoración. Era una cruz muy pesada, porque en ella estaban depositados los pecados de toda la humanidad. Era tan pesada que el condecorado Cordero de Dios sucumbió bajo su peso.
Poco después de la muerte de Philip Brooks, su hermano mayor le dijo al Dr. McVicker: “Si Philip se hubiera cuidado, por cierto habría prolongado su vida. Otros trabajan, pero Philip se entregaba a los que lo buscaban”.
La respuesta del Dr. McVicker fue impresionante: “Efectivamente, Philip podría haberse cuidado. Pero si lo hubiera hecho no habría sido Philip Brooks”.
El mayor elogio que recibió Jesús vino de sus detractores: “A otros salvó; a sí mismo no se puede salvar”. Vino para darse.
La renuncia a nosotros mismos en el santo ministerio debe ser completa, total y sin ninguna reserva. Muchos nunca se entregan completamente, ni viven en profundidad la experiencia de la renuncia. Viven y trabajan como Judas, de quien se ha dicho que “no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. No renunció a su ambición mundanal” (El Deseado de todas las gentes, p. 664).
En estos días finales es peligroso tener en el seno de la iglesia ministros que no han hecho una entrega total de sí mismos. Judas aceptó el llamado, la imposición de manos, la investidura y la bienvenida a las filas del santo ministerio sin negarse a sí mismo, sin renunciar a su propio yo. Durante sus tres años de trabajo estuvo constantemente insatisfecho. Y se perdió.
El hombre de la cruz
Esteban era un converso al mensaje del advenimiento y vivía en el Congo. Trabajaba como obrero manual. Pronto tuvo que enfrentar problemas relativos a la observancia del sábado. Habló con su jefe y le explicó cuidadosamente la razón por la cual no podía trabajar en ese día. El jefe se manifestó comprensivo y condescendiente, pero había un detalle al cual se debía prestar atención. La empresa hacía una lista de las ausencias de sus operarios y de las razones por las cuales estaban ausentes. Si la ausencia era por enfermedad, se hacía una marca. Si era por motivos particulares, se hacía otra. Las ausencias de Esteban, causadas por motivos religiosos, dejaron perplejos a los patrones. ¿Qué señal se podría poner cada sábado al lado del nombre de Esteban?
El jefe meditó un poco, y después su semblante se iluminó cuando dijo: “¡Pongamos una cruz al lado del nombre de Esteban! Él es el hombre de la cruz”.
Si alguno de nosotros no renuncia a sí mismo, no puede ser “el hombre de la cruz”. No puede ser discípulo de Cristo.
Sobre el autor: Ex secretario de la Asociación Ministerial de la División Sudamericana, jubilado. Reside en Brasilia, Distrito Federal, Brasil.