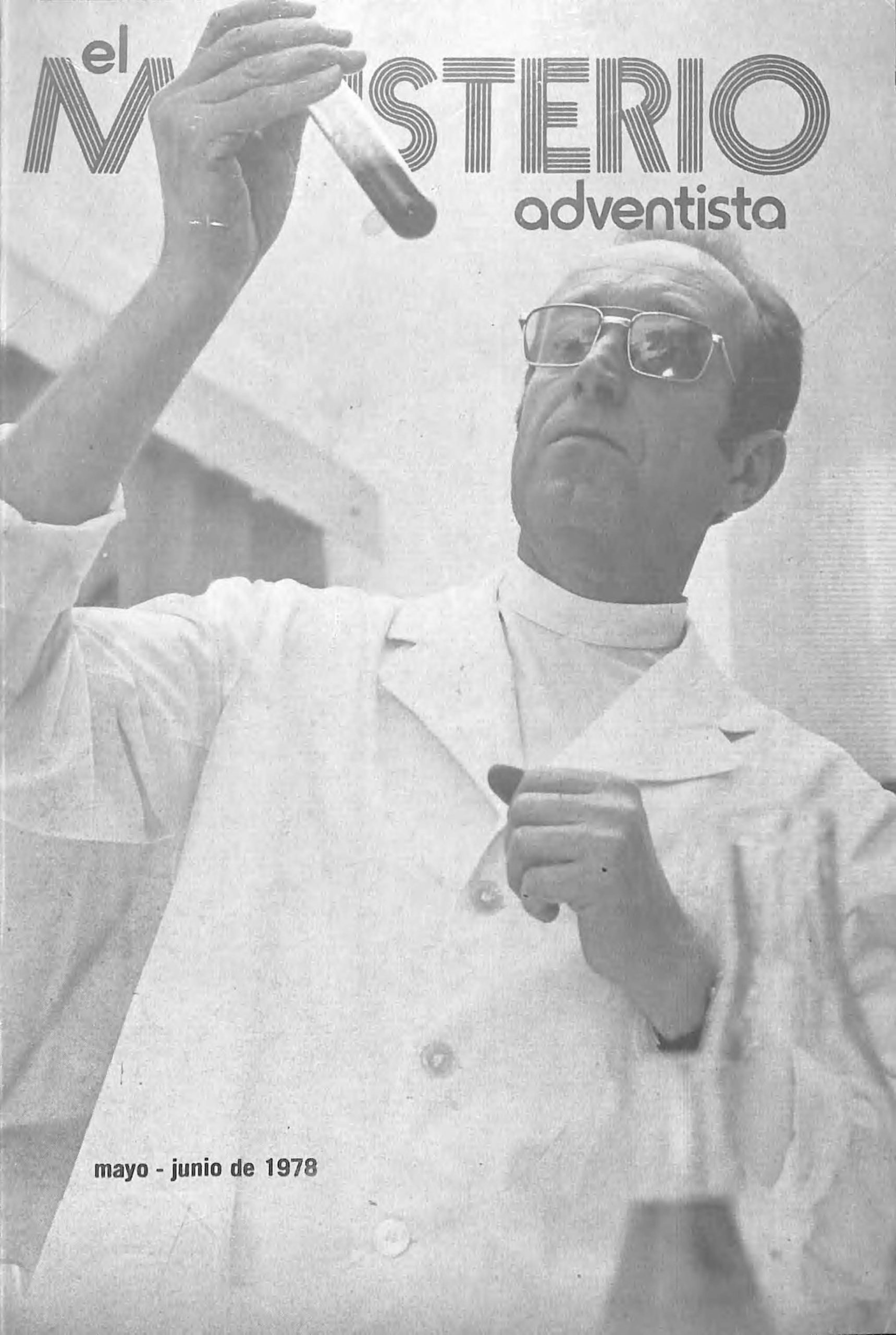“Lo que necesitamos por sobre todas las cosas es unir nuestras almas con él por medio de la fe… Mientras estemos unidos con él por la fe, el pecado no tendrá poder sobre nosotros. Dios extiende su mano para alcanzar la mano de nuestra fe y dirigirla a asirse de la divinidad de Cristo, a fin de que nuestro carácter pueda alcanzar la perfección” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 99).
Podemos ser victoriosos ahora únicamente si permanecemos unidos a Cristo como las ramas a la vid. De esa manera, hasta si sufrimos por el nombre de Cristo puede resultarnos agradable.
¿Cómo lograr la victoria? ¿Qué tenemos que hacer en el proceso de la santificación? ¿Es sólo por fe o ésta se combina con las obras? Jesús nos da la respuesta en Juan 15: “Permaneced en mí, y yo en vosotros… Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos” (Juan 15:4, 7, 8). Permanecemos en Cristo de la misma manera como nos unimos con él en el principio: Por la fe, una fe viva, una fe genuina que se aterra de Cristo.
Pablo dice en Gálatas 5:6 que la fe obra por el amor. No necesita ser completada por las obras, porque se manifiesta por medio de ellas. La fe genuina nunca se limita a creer, sino que obra. Es una fe que se revela en el arrepentimiento y la obediencia a Dios. Lo que tenemos que hacer es ejercer esa fe. ¿Cómo?
Consideremos este consejo: “No hay nada al parecer tan débil, y no obstante tan invencible, como el alma que siente su insignificancia y confía por completo en los méritos del Salvador. Mediante la oración, el estudio de su Palabra y el creer que su presencia mora en el corazón, el más débil ser humano puede vincularse con el Cristo vivo, quien lo tendrá de la mano y nunca lo soltará” (El Ministerio de Curación, págs. 136, 137). Esta es la prerrogativa del cristiano. Abrir el corazón diariamente a Cristo hasta que nos llenemos de él, es decir, de su Santo Espíritu.
Notemos cómo pasa el apóstol Pablo dé- la justificación a la santificación: “Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo… Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí” (Gal. 2:16, 19-20). Vivir esta vida de fe en Cristo es el privilegio de todos nosotros, hasta del más débil. No hay lugar aquí ni para la santificación propia ni para la suficiencia propia. En efecto, necesitamos ser salvados plenamente de nuestro yo para que Cristo y su Espíritu puedan brillar en nuestras vidas. Los que pertenecen a Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. (Gál. 5:22-24.)
Cuando Cristo llega a ser nuestro Señor y Maestro, la batalla contra el yo solamente ha comenzado. El hombre viejo queda legalmente crucificado en la histórica cruz del calvario, y se lo declara muerto; pero la realidad es que nuestro viejo yo todavía está vivo. Por eso se nos intima a someter la vieja naturaleza mediante el poder del Señor. (Efe. 6:10.) “No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias” (Rom. 6:12; Col. 3:3, 5).
“Todo cristiano debe aprender a refrenar sus pasiones y actuar de acuerdo con principios. A menos que lo haga, no es digno de llevar el nombre de cristiano” (Testimonies, tomo 2, pág. 347). No todos tienen exactamente las mismas luchas con el yo. “Mientras algunos están continuamente acosados, afligidos y atribulados por causa de sus rasgos desfavorables de carácter, y tienen que luchar con enemigos internos y la corrupción de su naturaleza, otros no tienen que ganar ni la mitad de esas batallas” (Testimonies, tomo 2, pág. 74). Pero creemos, al igual que los apóstoles. que Cristo mora en nuestro interior y nos guarda de las caídas: “Y Aquel que es poderoso para guardaros sin caída, y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría” (Judas 24).
Creemos en la victoria. ¿Verdad que creemos? Creemos que Cristo vencerá. Satanás es un enemigo vencido… Pero también creemos que no podemos lograr la victoria por nuestra propia voluntad. Cristo no libra la batalla en nosotros si no hacemos nuestra parte. Las Escrituras nos amonestan: “Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad” (Fil. 2:12, 13).
Pablo habla aquí a creyentes que ya habían sido salvados. Pero evidentemente no cree en lo que se afirma, es a saber: “Una vez salvo, siempre salvo”. Nos insta a trabajar fervientemente por nuestra salvación, pero en el temor del Señor. ¿Por qué? Porque nuestros corazones carnales constantemente luchan por lograr la supremacía. No podemos bajar la guardia ni un solo momento. “No hay en nuestra naturaleza impulso alguno ni facultad mental o tendencia del corazón, que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios” (Patriarcas y Profetas, pág 446). Por eso el apóstol Pablo moría diariamente al yo. “Su voluntad y sus deseos estaban en conflicto diario con su deber y con la voluntad de Dios” (El Ministerio de Curación, pág. 358). Pero en vez de seguir las inclinaciones de su corazón, hacía la voluntad de Dios. Todos tenemos que librar esta batalla. Nadie puede hacerlo, fuera de nosotros. Satanás es un enemigo poderoso. Pero tenemos un General todopoderoso; es el Príncipe Emmanuel. Podemos perder una batalla, pero ganaremos la guerra. Esta es la promesa de las profecías del Apocalipsis. En la vida santificada experimentamos un extraño dualismo en nuestros corazones, porque el creyente que ha nacido de nuevo tiene dos naturalezas. Exclama con Pablo: “¡Miserable hombre de mí!” pero al mismo tiempo confiesa con fe: “Doy gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor” (Rom. 7:24, 25).
El mensaje de Santiago
Los que creen en la justificación por la fe pero sostienen que la expresión “sola fide” de la reforma (“sólo por fe”), es una fe abstracta, no comprenden ni a los reformadores ni a Pablo. Dios ha dado la hermosa epístola de Santiago, el hermano de Jesús, para protegernos de una interpretación unilateral de la justificación por la fe. En Santiago 2:14, 17, 21-26 leemos: “Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle?… Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma… ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la Escritura que dice: Abraham creyó a Dios, y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera, ¿no fue justificada por obras, cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta”.
Una fe que no obra por el amor está muerta. (Véase 1 Cor. 13:2.) No es “nada”. Una fe que sólo acepta intelectualmente la verdad es semejante, a la de los demonios, y por eso mismo no es recomendable.
Santiago se preocupa por la verdadera naturaleza de la fe, es decir, la naturaleza religiosa de la fe: Una fe que mantiene una relación viviente con Dios. La fe que no obra por el amor, no es digna de llevar ese nombre.
Si nuestro concepto de la justificación por la fe, o sola fide, no armoniza con Santiago 2:24; quiere decir que no entendemos las Escrituras.
Elena G. de White hace el siguiente correcto comentario de Santiago 2: “La así llamada fe que no obra por el amor y purifica el alma, no justificará a nadie” (Seventh-day Adventist Bible Commentary, tomo 7, pág.936).
“A fin de que el hombre conserve su justificación, debe haber una obediencia permanente mediante una fe activa y viviente que obre por el amor y purifique el alma” (Mensajes Selectos, tomo 1, pág. 429).
“A fin de que el hombre sea justificado por la fe, ésta debe llegar a dominar los afectos e impulsos del corazón; y mediante la obediencia, la fe misma se perfecciona” (Ibid.)
Esa fue también la convicción de Calvino. En su obra cumbre La Institución Cristiana, este gran reformador escribió lo siguiente:
“No soñamos con una fe exenta de buenas obras ni con una justificación que carezca de ellas… ¿Por qué, entonces, somos justificados por la fe? Porque por la fe nos aferramos de la justicia de Cristo, único medio por el cual somos reconciliados con Dios. Pero, no podemos aferrarnos de ella sin hacerlo al mismo tiempo de la santificación, ‘porque por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación, y redención’. (1 Cor. 1:30.) Por lo tanto, Cristo no justifica a nadie que no sea santificado al mismo tiempo. Estas bendiciones están unidas por un lazo eterno e indisoluble, de tal modo que a los que ilumina su sabiduría, redime; a los que redime, justifica; a los que justifica, santifica” (tomo 3, pág. 16, párr. 1).
La gloria creciente
¿Por qué tantos cristianos no reflejan la gloria de Dios en sus rostros y viven vidas tan infelices, tan mediocres, tan por debajo del nivel cristiano? ¿De esa manera comienza y termina todo? Termina como comienza: en gloria, en genuino poder pentecostal, y gloria y gozo. Se nos promete en Apocalipsis 18:1 que otro ángel descenderá del cielo a la tierra para unir su poder a los tres ángeles de Apocalipsis 14. En esta profecía se nos dice que la tierra será alumbrada con la gloria de Dios.
Este es el futuro del mensaje adventista. ¡Marchamos hacia la gloria! ¿Cómo podemos apresurar la llegada de ese día? El apóstol Pablo nos muestra el camino en 2 Corintios 3:18: “Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor”.
Pablo compara el rostro iluminado del cristiano con el rostro de Moisés cuando resplandecía al descender del monte. Él no lo sabía, pero la gloria de Dios descendió sobre Moisés porque había estado cuarenta días y cuarenta noches con el Señor. Vio la gloría de Dios cuando pidió: “Muéstrame tu gloria”. Y Dios le contestó de acuerdo con su fe. Cuando los israelitas vieron el destello de la luz de Dios sobre el rostro de Moisés, “tuvieron miedo de acercarse a él” (Exo. 34:30). Moisés no podía entender su actitud, puesto que se había acercado a ellos de buena manera.
¿Por qué temieron la gloria de Dios reflejada en Moisés, la gloria de la gracia de Dios? Porque eran conscientes de su culpabilidad. Hay temor en la conciencia culpable. Si hubieran estado en armonía con Dios, la luz del rostro de Moisés los hubiese llenado de gozo. (Ver Patriarcas y Profetas, pág.341.)
“En tu presencia hay plenitud de gozo”. Le pidieron a Moisés que pusiera un velo sobre su rostro. ¡Qué vergüenza! El pecador que viola la ley de Dios no desea ser transformado.
En Cristo se manifestó una gloria mayor que la de Moisés y que la de la ley. Los apóstoles aseveraron que vieron su gloria. ¿Deseamos nosotros realmente ver a Jesús y contemplar su gloria? ¿O su santidad aterrorizaría nuestros corazones pecaminosos? Los que lo contemplen diariamente sin cubrir las Escrituras con un velo de tradiciones e interpretaciones antojadizas, serán transformados a su semejanza. Y no con la gloria del rostro de Moisés, la cual disminuyó gradualmente hasta desaparecer. El cristiano que contempla diariamente el rostro del Maestro, recibirá una gloria que irá en aumento.
Eso es caminar con Dios como Enoc. Esa será la experiencia de los 144.000. ¡Eso es lo que necesitamos ahora!
Sobre el autor: El pastor Hans K. LaRondelle es profesor de Teología de la Universidad Andrews, de Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos.