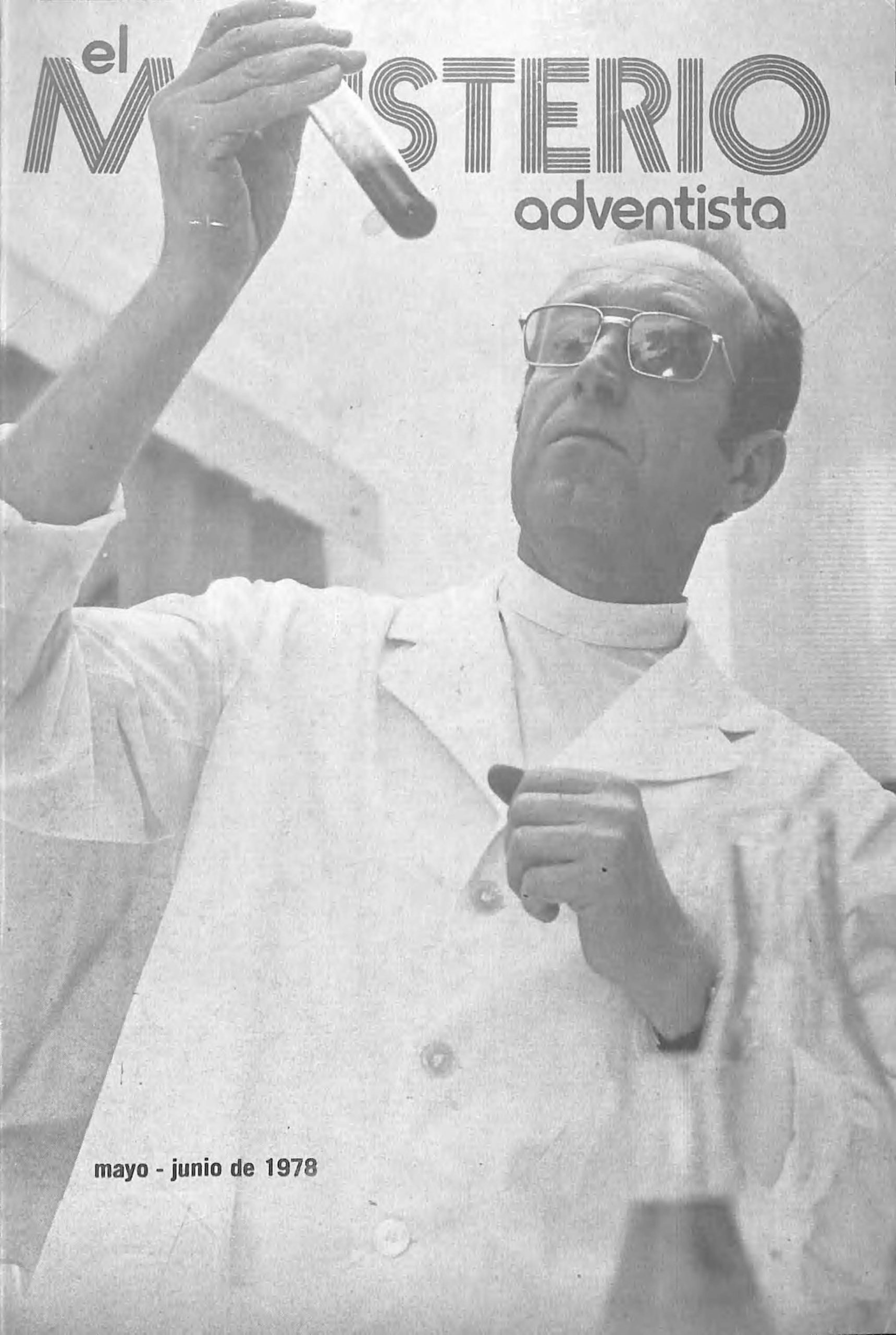La conversión no se puede explicar completamente, pues se trata de un acto sobrenatural realizado por Dios para transformar al individuo a su semejanza, de acuerdo con su imagen revelada.
En realidad, como la conversión afecta no sólo a la conducta, sino también a los procesos de la mente que están fuera del alcance de la observación humana, la mayoría de los psicólogos cree que el estudio de la conversión escapa a la comprensión psicológica. De este modo, su explicación más completa estaría a cargo de la teología y no de la psicología. Sin embargo, como la conversión afecta a todas las facetas del comportamiento humano, es posible describir muchos aspectos de la conducta de la persona convertida.
Los adventistas rechazamos la creencia popular de la tabula rasa, que presupone que el destino del hombre es totalmente modelado por el medio ambiente. Rechazamos también la teoría pagana de que el hombre es bueno por naturaleza. Esta creencia es insostenible puesto que, al igual que el empirismo o el evolucionismo, presupone que si el ambiente es “bueno” naturalmente va a producir un “hombre bueno”. Todo lo que se necesita, de acuerdo con cualquiera de estas teorías, es proteger al niño contra el mal, lo que dará como resultado natural un ser perfecto o, por lo menos, totalmente aceptable desde el punto de vista social.
Contrario a las enseñanzas bíblicas
Este concepto es contrario a las Escrituras y a lo que se puede observar. El hombre nace con una predisposición innata a seguir un camino que se halla en pugna con las leyes inmutables de Dios. Por consiguiente, en lugar de esa bondad que se lograría mediante una protección pasiva contra el mal, necesita una transformación radical de su naturaleza. Esa naturaleza es, en última instancia, autodestructiva. La transformación, en cambio, es un hecho sobrenatural y no se puede equiparar con las fuerzas biológicas y adquiridas que motivan al hombre.
Mientras el enfoque “behaviorista” del hombre niega su capacidad para tomar decisiones con un fin determinado, muchos cristianos rechazan esta interpretación fatalista debido a su falta de armonía con la Palabra de Dios. El reiterado fracaso de los investigadores que buscan evidencias para apoyar sus teorías mecanicistas con respecto al hombre, tiende a confirmar la inmutabilidad de las Escrituras.
Al aceptar los principios de la Palabra de Dios, los adventistas poseemos una perspectiva “finalista” del hombre, que sostiene enfáticamente que éste es, por cierto, un ser capaz de elegir y decidir. Este criterio no rechaza en absoluto el importante papel que desempeñan las condiciones ambientales en el desarrollo de los hábitos de conducta, las actitudes, las preferencias y las creencias, pero niega enfáticamente que éstos sean los únicos factores que determinan las reacciones humanas.
El individuo cuenta con la posibilidad de decisión hasta el momento cuando decide irrevocablemente negarle a Cristo los derechos que éste invoca sobre su vida. Las evidencias demuestran claramente que la facultad de decisión, o libre albedrío, existe. Observamos que se producen conversiones entre algunas personas que poseen los antecedentes más negativos, mientras otras que aparentemente han tenido un ambiente más propicio para llegar a una decisión favorable, rechazan los requerimientos de Cristo.
Es imposible lograr la conversión de un feto, o siquiera de un recién nacido o de un niño que se halle en su primera infancia (no más allá de los dos primeros años de vida), puesto que la conversión requiere un nivel de conceptualización imposible de alcanzar en los primeros años de existencia del hombre. Sin embargo, es posible, y muy deseable, que antes que el niño adquiera la madurez intelectual que le permita comprender el alcance de los requerimientos de Cristo, se le imparta la clase de educación que lo capacitará, más adelante, para aceptar con mayor facilidad esos requisitos. Por esta razón Elena G. de White aconseja que “antes que el niño tenga suficiente edad para razonar, ya se le puede enseñar a obedecer”.[1] Sin embargo, las acciones “correctas” no son una prueba de que se haya producido la conversión, ya que ésta consiste en una total entrega de la vida a Dios. Por eso ella declara: “Tan pronto como sea capaz de comprender, se debería alistar su razón de parte de la obediencia”.[2]
La conversión abarca el intelecto y las emociones
La verdadera conversión implica en gran medida el intelecto, porque requiere conocer y comprender la palabra de Dios revelada en las Sagradas Escrituras. (Rom. 19:17.) La conversión abarca, además, una decisión que sólo se puede realizar por medio de procesos que se producen en las neuronas del lóbulo frontal del cerebro, y esta decisión influye enormemente en los patrones de conducta, que guardan relación con el sistema nervioso central.
El proceso completo de la conversión se establece sobre la base del sentimiento más poderoso que puede experimentar el hombre, es a saber, el amor. La conversión, quizá más que ninguna otra cosa, es un acto de reciprocidad que el hombre manifiesta hacia el amor de Dios. Por lo tanto, la conversión debe ser, necesariamente, mucho más que un mero acto intelectual, ya que afecta a los mecanismos emocionales, si se nos permite la expresión, del ser humano. Además, este complejo de emociones y sentimientos traspasa en gran medida los límites de la relación entre el hombre y Dios, puesto que incluye a su prójimo y al resto de los seres creados. Afecta la totalidad de su estructura emocional y sentimental, de tal manera que se llega a producir un cambio drástico en la manifestación de las emociones negativas, tales como la ira, los celos, el odio y aun la tristeza.
Preparación para la acción
Un factor que está íntimamente relacionado con las derivaciones emocionales y sentimentales de la conversión, es el principio de la acción. La respuesta emocional del cristiano hacia el amor de Cristo produce en su organismo ciertos cambios concomitantes que se realizan por medio del gran simpático. Estos cambios estimulan y facilitan la práctica de normas de conducta, mediante la secreción de adrenalina en la corriente sanguínea, el aumento de los latidos del corazón y la frecuencia de la respiración, y una mejoría en el tono muscular. Por consiguiente, la conversión genuina prepara automáticamente a la persona para la acción. Para el cristiano consagrado, esta preparación se expresa en actos que no sólo son consecuentes con su entrega a Dios, sino que persiguen el cumplimiento de la tarea que le ha encomendado Jesús.
Es de importancia vital que el cristiano recién convertido cuente con oportunidades adecuadas para dar un testimonio fructífero. De lo contrario, lo más probable es que la energía generada por la preparación para la acción se disipe en actividades que contrarresten su reciente experiencia.
Aunque es verdad que la conversión es un acto sobrenatural que excede las facultades naturales del hombre, y que lo que se requiere esencialmente es el poder sustentador de Cristo, tanto para la iniciación como para la conservación de la experiencia del nuevo nacimiento, a menudo se usa el término “crecimiento” para referirse al desarrollo espiritual del cristiano. (Véase 2 Ped.3:18; Efe. 4:15.) Este desarrollo, por lo tanto, depende mucho del desenvolvimiento de correctas e importantes normas de conducta.
La conversión equivale a someterse a los requerimientos de Cristo, y a partir de esa motivación y esa fuente de fortaleza, los patrones de conducta comienzan a cambiar inmediatamente. Aunque algunos hábitos experimentan una transformación drástica (por ejemplo, el hábito de la bebida), la mayoría requiere un proceso más lento. Especialmente cuando se trata de actividades o actitudes, se nota claramente que existe un proceso de habituación. Por ejemplo, el hombre que ha usado con frecuencia un lenguaje profano, quizá pueda erradicarlo de inmediato luego de su conversión, pero casi con toda seguridad le requerirá mucho más tiempo eliminar esas expresiones cuando se presenten situaciones adversas imprevistas como, por ejemplo, cuando se martilla un dedo. Sin embargo, a medida que la persona regenerada va creciendo a semejanza de Cristo y continúa orando para obtener la victoria, habrá una disminución gradual en la tendencia a realizar actos que no corresponden a quien se ha entregado a Cristo; se notará una tendencia creciente a hacer cosas que demuestren positivamente su unión con el Redentor. Sin duda por esta razón se considera que la santificación es la obra de toda la vida[3] y se la califica de progresiva.[4]
La habituación aludida se relaciona también con los patrones de sociabilidad cristiana. Las personas que antes de su conversión manifestaban la tendencia a escoger sus amistades entre los que tampoco estaban convertidos, y a participar de actividades sociales de carácter mundano, cambian rápidamente esa modalidad cuando se produce la conversión. Las actividades sociales giran cada vez más en torno de la misión encomendada por Jesús, y se busca con mayor frecuencia la amistad de personas que viven en comunión con Cristo. El cristiano se relaciona cada vez menos con sus antiguas amistades, o su relación con ellas cambia fundamentalmente. Por consiguiente, modifica también su actitud hacia sus amigos del pasado y hacia otras personas no convertidas. Donde antes veía sólo un medio agradable de intercambio social, ahora siente la preocupación por la salvación de las almas, y procura transmitirles su experiencia espiritual.
La conversión ejerce una innegable y notoria influencia en el comportamiento del hombre. Es algo más que la simple suma de ciertas normas de conducta diferentes. Por eso, toda verdadera conversión produce cambios evidentes en la manera de vivir de las personas. Estos cambios son a la vez repentinos y graduales y reflejan, por una parte, la transformación que Cristo opera en la vida por medio de la justificación, y por otra el crecimiento diario que conduce a la madurez cristiana a través del proceso de la santificación.
Sobre el autor: El doctor en filosofía Colín D. Standish es director del Colegio de la Unión de Colombia, de Takoma Park, Maryland, Estados Unidos.
Referencias:
[1] Consejos para los Maestros, pág. 106.
[2] La Educación, pág. 279.
[3] Los hechos de los apóstoles, pág. 447.
[4] El conflicto de los siglos, pág. 523.