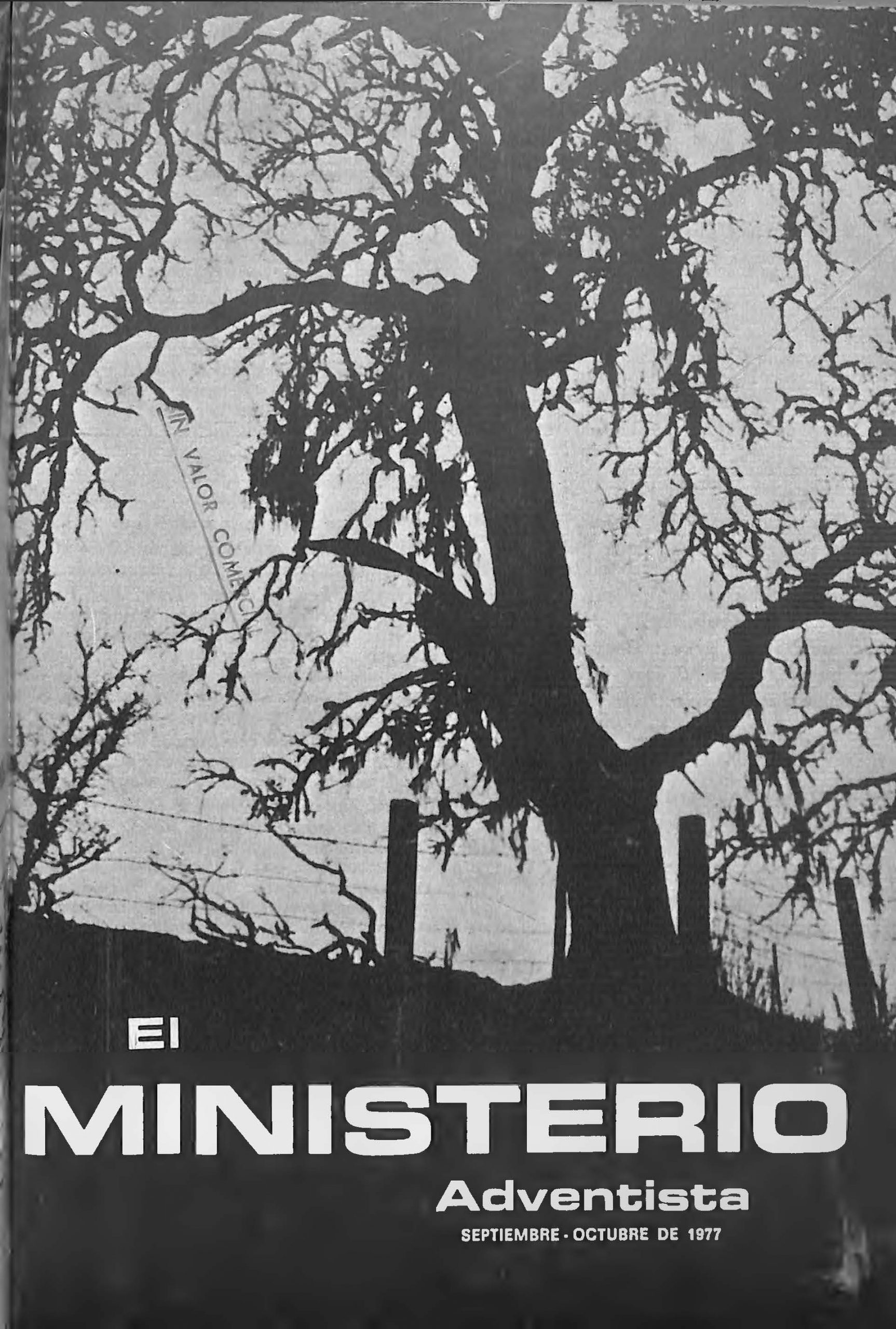Creo sinceramente en la utilidad de los departamentos de nuestra organización denominacional. A ellos se debe gran parte del progreso que ha experimentado el movimiento adventista. Aunque algunos de nosotros hemos percibido con cierta preocupación una tendencia a poner un límite entre las funciones administrativas y las departamentales, podemos asegurar que los departamentos no pueden separarse de las funciones administrativas. En lo que se refiere a nuestra asociación, considero a los directores de departamentos como mis asociados en la administración. Sus actividades y preocupaciones siempre son objeto de interés para mí. Los dirigentes de upa asociación tienen la responsabilidad de posibilitar el funcionamiento efectivo de los departamentos dentro del programa de nuestra organización. Una asociación considerada como un todo podrá evidenciar éxito y progreso únicamente en la medida en que cada uno de sus departamentos contribuya al éxito y el progreso general.
Una necesidad Imperiosa
Me parece que es una necesidad imperiosa que coordinemos todas nuestras actividades, de manera que su potencial contribuya eficazmente a que alcancemos los objetivos que nos hemos fijado. Aparentemente existe una tendencia que cada vez se hace más notoria en los departamentos, en el sentido de que éstos no funcionan como una parte de un gran todo, sino como el todo. Hay muchos síntomas que evidencian esta tendencia: antagonismo de intereses, duplicación de esfuerzos. Consideremos, por ejemplo, las pretensiones de los directores de departamentos, cuando se adjudican parte de los bautismos informados por la asociación al término de cada año. Casi siempre la suma de los bautismos que pretende haber alcanzado cada departamento excede al total de almas bautizadas en la realidad. Las crecientes exigencias relativas al calendario denominacional pueden satisfacerlas únicamente organizaciones y departamentos que no logren comprender que forman parte de un todo, y que se olvidan del hecho de que la suma de todas nuestras pretensiones se concentra en última instancia en la iglesia: en sus miembros, su tiempo y su capacidad financiera. Si esta tendencia sigue su curso, ocasionará cada vez mayor confusión. ¿Hemos comenzado a olvidar que la esencia de la religión la constituye la comunión con Dios, y que esa comunión se expresa mediante la oración, el estudio de la Biblia y el servicio? ¿Es asunto de poca preocupación el hecho de que en nuestra vida denominacional encontremos tan poco tiempo para la oración y el estudio? Aun en nuestras juntas, de cualquier clase que sean, tenemos tiempo sólo para “un momento de oración” o para “una palabra de oración”. Necesitamos disponer de tanto tiempo para conversar entre nosotros, que no nos alcanza para conversar con Dios.
Pertenecemos a un pueblo que cumple una actividad muy intensa. Y la actividad exige que se la fomente y requiere material adecuado para sobrevivir. Nos sentimos inclinados a mantener la supervivencia de todas nuestras actividades, porque cada vez resulta más evidente que en el desarrollo de nuestro programa denominacional no contamos con hombres que estén dispuestos a suprimir algunas de las actividades existentes; por el contrario, tenemos un ejército de superhombres que trabajan para agregar nuevas actividades a las ya establecidas. Esto resultará evidente para todo aquel que reflexione sobre este particular.
Quisiera sugerir que leamos con frecuencia la advertencia que encontramos en El Deseado de Todas las Gentes, pág. 315, que nos amonesta a no “tratar de hacer de nuestra actividad un salvador”.
“En la estima de los rabinos, era la suma de la religión estar siempre en un bullicio de actividad. Ellos querían manifestar su piedad superior por algún acto externo. Así separaban sus almas de Dios, y se encerraban en la suficiencia propia. Existen todavía los mismos peligros. Al aumentar la actividad, si los hombres tienen éxito en ejecutar algún trabajo para Dios, hay peligro de que confíen en los planes y métodos humanos. Propenden a orar menos, y a tener menos fe. Como los discípulos, corremos el riesgo de perder de vista cuánto dependemos de Dios, y tratar de hacer de nuestra actividad un salvador”.
Es mi deseo compartir con ustedes algunos oportunos párrafos del libro de Samuel Chadwick, The Way to Pentecost (El camino hacia el Pentecostés):
“Sin la presencia y el poder del Espíritu, la iglesia es impotente. La iglesia nunca había hablado tanto como ahora acerca de sí misma y de sus problemas. Esto siempre constituye una mala señal. El anhelo de hablar acerca de la obra aumenta a medida que disminuye el poder para obrar. Las conversaciones se multiplican cuando el trabajo falla. Los problemas de la iglesia nunca se resolverán mediante el recurso de hablar acerca de ellos. Los problemas se originan en los fracasos. No es necesario discutir la necesidad de alcanzar a las multitudes cuando se las está alcanzando. No existe el problema de las iglesias vacías cuando éstas están llenas. No hay preocupación por la asistencia a las reuniones cuando vibran de vida, y satisfacen las múltiples necesidades del corazón y la vida. El poder de atraer yace en la atracción; es inútil anunciar un banquete cuando no hay qué comer. Estamos obrando como si el único remedio contra la decadencia fuera el método, la organización y la transigencia.
“La iglesia conoce perfectamente bien en qué consiste el problema. Pero se siente muy inclinada a buscar la explicación en el cambio de las condiciones. ¿Cuándo habían sido las condiciones semejantes a las actuales? La iglesia ha perdido la nota de autoridad, el secreto de la sabiduría y el don del poder, por causa de su persistente y voluntario descuido del Espíritu Santo de Dios. La confusión y la impotencia son inevitables cuando la sabiduría y los recursos mundanales sustituyen a la presencia y el poder del Espíritu de Dios…
“La orden de permanecer en la ciudad hasta que se manifestase la investidura del poder de lo alto prueba que el equipo esencial de la iglesia lo constituye el don del Espíritu Santo. Ninguna otra cosa capacita para realizar la verdadera obra de la iglesia. Pero su presencia no es necesaria para realizar muchas de las cosas que la iglesia lleva a cabo hoy. No se necesita del Espíritu Santo para hacer funcionar las tómbolas, los clubes sociales, las instituciones y los picnics; tampoco para hacer marchar un circo. Estos pueden ser aditamentos necesarios de la iglesia moderna, pero no necesitamos esperar que vamos a recibir poder para hacer marchar esta clase de cosas…
“El Espíritu nunca ha renunciado a su autoridad ni ha relegado su poder. En la iglesia de Cristo no ocupan el lugar supremo ni el papa, ni el parlamento, ni la asociación ni el concilio. La iglesia que es manejada por el hombre en vez de ser gobernada por Dios está condenada al fracaso. Un ministro que tiene educación universitaria pero que no está lleno de Espíritu, no obra milagros. La iglesia que multiplica las juntas, pero descuida la oración podrá ser inquieta, ruidosa y emprendedora, pero trabajará en vano y gastará sus energías sin ningún provecho. . . Existe una superabundancia de maquinaria, pero lo que falta es el poder. Para hacer funcionar una organización no hace falta tener a Dios. El hombre puede proporcionar la energía, la actividad y el entusiasmo en lo que concierne a las cosas humanas. Pero la verdadera obra de la iglesia depende del poder del Espíritu” (Págs. 7, 8, 11, 12. La cursiva es nuestra).
Estas declaraciones son muy parecidas a las exhortaciones que hemos leído tan a menudo en los escritos de la sierva del Señor:
“El poder de Dios aguarda que ellos lo pidan y lo reciban. Esta bendición prometida, reclamada por la fe, trae todas las demás bendiciones en su estela” (El Deseado de Todas las Gentes, pág. 609).
“No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como se espera, se debe a que no se la aprecia plenamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Dondequiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se verá sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando- quiera los asuntos menores ocupen la atención, faltará el poder divino que se necesita para el desarrollo y la prosperidad de la iglesia, y que traería todas las demás bendiciones en su estela, aunque se lo ofrezca en infinita plenitud.
“Puesto que éste es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de él, oramos por él y predicamos respecto a él? (Los Hechos de los Apóstoles, pág. 38).
Volvamos a nuestro tema. No estoy seguro de que la dirección del movimiento, 12 en todos los niveles, esté enterada cabalmente del hecho de que el progreso de ciertas actividades específicas está exigiendo una parte desproporcionada, y que aumenta de continuo, de nuestro tiempo y atención. Pero de una cosa estamos seguros: Los hombres olvidados de entre nosotros, los pastores de nuestras iglesias, están suspirando y clamando a causa de la manera como se realiza la promoción de las actividades en la denominación.
Dos observaciones
Permítanme hacer dos observaciones que, aunque son elementales, tienen una importancia muy grande.
Primero: A menos que se mantengan las actividades promocionales orientadas hacia fines bien definidos, pueden convertirse en trampas peligrosas. Debiera recordarse en todo momento que la promoción es un medio y no un fin en sí misma. Los adventistas, en todas las actividades destinadas a fomentar la obra, debieran, tener en vista un solo objetivo, un blanco y propósito: La liberación del poder inherente del Evangelio de Cristo para salvar a hombres y mujeres para la vida eterna. Cualquier actividad que se promueva y que no contribuya de una manera evidente y sustancial a alcanzar este objetivo, debiera abandonarse.
Existe el peligro de que la promoción, en lugar de ser un medio para lograr un fin, sin propósito o intención, se convierta en un fin en sí misma. Y así, derivamos nuestras satisfacciones del acto de promover una actividad más bien que de los resultados que conseguimos. Este es el motivo por el cual observamos un empeño creciente entre los departamentos y las asociaciones en la emisión de boletines, cartas circulares, hojas sueltas y directivas. Hubo un tiempo cuando estos medios de información eran sencillos y breves, y exponían sólo la información vital. Ahora los boletines se amontonan en nuestros escritorios. Proceden de todos los rincones de los campos y están llenos de figuras y colores. Todo esto es costoso en tiempo y en dinero. ¿Será eficaz? ¡Quién sabe! ¿Son los resultados proporcionalmente mayores? Eso deben decirlo los registros y las estadísticas.
Es de temerse que las alabanzas que recibe el que publica el mejor boletín sean consideradas como una recompensa sustancial por las actividades realizadas. De aquí que esta clase de material se envíe a veintenas de personas y organizaciones que no tienen nada que ver con la actividad que se fomenta. ¿Por qué? Con demasiada frecuencia buscamos la aprobación de la efectividad de nuestras actividades, no de los que debiéramos inspirar al servicio, sino más bien de los que pertenecen a las organizaciones superiores. Bastante a menudo las iglesias se quejan de recibir material para fomentar las actividades en cantidades superiores a su capacidad de absorberlo. Entonces, ¿en beneficio de quién se hace todo esto? Recuerdo haber recibido alguna vez hasta trece comunicaciones que venían por correo, destinadas a promover una misma actividad. Procedían del departamento pertinente de la unión y de la Asociación General. Varias de ellas venían por vía aérea. ¿Para qué? Habría bastado una simple comunicación que especificara la necesidad, la fecha y el método a seguirse.
Así, repito, existe el peligro sutil en la promoción de que, sin proponérselo, se convierta en un fin en sí misma, en lugar de constituir un medio para alcanzar un fin. Es enteramente posible que obtengamos satisfacción en la mera asistencia a una reunión, y que luego sustituyamos esa satisfacción por la emoción que debiera producirnos la verdadera realización de los planes anunciados. Con mucha frecuencia algunas personas que realizan poco o nada hacen alarde de haber asistido a tal o cual reunión. Nos sentimos tentados a preguntarle: “¿Y qué hay con eso?” ¿No es esto hacer de nuestras actividades un fin, en lugar de considerarlas un medio para alcanzar un fin de valor?
Hace algunos años el eminente físico Dr. Mikelson escribió un editorial de año nuevo en el diario American Magazine. En sustancia, dijo lo siguiente:
“Hemos llegado al final de otro año. Los expertos en estadísticas se han puesto a trabajar. Las están reuniendo. Pronto vamos a hacer alarde de las cosas que presumimos que engrandecen a los Estados Unidos. Anunciaremos que hemos viajado tantos millones de kilómetros durante el año recién terminado. Pero en verdad, no es ésta la cuestión vital. ¿Qué hicimos cuando llegamos a destino? Nos enorgulleceremos porque efectuamos millones de llamadas telefónicas. ¿Y qué hay con eso? ¿Qué dijimos en esas oportunidades? Anunciaremos con orgullo que durante el año en consideración cumplimos en los Estados Unidos miles de millones de horas de labor. No es eso lo que importa. ¿Qué monumentos de valor duradero erigimos durante ese tiempo?”
¡Cuán oportunas son estas consideraciones!
La promoción de cualquier actividad que no contribuya a aumentar la feligresía o a profundizar la vida espiritual de la iglesia, debiera considerarse con sospecha, si no con alarma. No hay tiempo ni dinero para emplear en actividades que constituyen un mero pasatiempo en estas horas finales, cuando ya ha pasado el tiempo en que Jesús debiera haber venido.
Mi segunda observación es ésta: Debiéramos procurar, con profunda sinceridad y con espíritu de oración, simplificar mucho nuestro programa denominacional. La mensajera del Señor ha declarado:
“Dios utilizará formas y medios por los cuales se verá que él está tomando las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que él utilizará para realizar y perfeccionar su obra de justicia” (El Evangelismo, pág. 91. La cursiva es nuestra).
Creo que esta simplificación, acerca de la cual acabamos de leer, es de una necesidad imperativa tanto para el bien del ministerio como para el de la feligresía. Permítanme que me explique.
Nuestros hermanos están cada vez más perplejos a causa de las múltiples actividades que exigen su colaboración. Y están empezando a hacer preguntas desconcertantes. Hermanos: Lo que necesitamos en esta hora es un programa más sencillo. Será bienvenido por la iglesia. Tendrá la virtud de producir una espiritualidad más profunda.
Pero se está evidenciando una consecuencia de mayor alcance que la mera perplejidad de nuestros hermanos. La creciente exigencia que ocasiona la promoción de nuestro programa denominacional está reduciendo al hombre indispensable —al pastor local, al hombre de Dios, cuya arma principal contra el pecado debiera ser la espada de dos filos del Espíritu— se lo está reduciendo, repito, al papel de un simple director de programas. Más de alguno podrá considerar esto como una afirmación atrevida. Pero esta declaración no constituye una acusación. Está destinada a lograr que nos detengamos y reflexionemos. Son demasiadas las personas que le dicen al pastor lo que tiene que hacer. Cada vez aumenta más el número de sábados cuyos programas ya están elaborados; y en esas ocasiones el pastor da un mensaje preparado por otros. Una persona extraña a su congregación ha decidido qué necesitan los hermanos y qué deben hacer.
Nadie negará que es bueno disponer de un número razonable de programas generales para mantener la unidad del movimiento y suplir las necesidades generales. Pero reaccionamos ante la idea de nutrir al rebaño durante casi seis meses al año con alimento destinado a promover las actividades de la iglesia. Acabo de consultar mi libro de apuntes y de examinar el calendario para 1956. Se habían preparado programas especiales para 20 o 21 de los 52 sábados del año; seis de ellos estaban destinados a solicitar una ofrenda especial. Fuera de esto, había otros siete sábados designados para pedir otras ofrendas especiales. Y ocho sábados más estaban destinados a las campañas especiales. Pensemos ahora en que también es necesario atender las exigencias de la asociación y de las iglesias. ¿Cuántas horas restan para dedicarlas a la predicación vital de la Palabra de Dios? En los pocos sábados restantes, este hombre olvidado encuentra poco tiempo y menos incentivo para ser un poderoso predicador de las Escrituras.
Más significativo aún es el hecho de que, inconscientemente, hemos llegado a evaluar la eficacia del ministerio pastoral en función de los blancos alcanzados y de las campañas realizadas con éxito. He quedado impresionado con la respuesta que algunos compañeros administradores dieron a una encuesta acerca del rendimiento de un obrero cuyo llamamiento o traslado se contemplaba. Casi sin excepción la apreciación versó más o menos sobre lo siguiente: “Debe alcanzar todos sus blancos; sus campañas deben tener éxito”. En verdad, rara vez se dice que la persona cuyo nombre se considera es poderosa en las Escrituras, que es un hombre de fe, cuyo ministerio no pueden resistir los pecadores, o que sus congregaciones se caracterizan por la unidad y la devoción, por una desbordante generosidad que excede toda expectativa, y por una ilimitada pasión por la salvación de los perdidos.
No quiero decir que no deba esperarse que los pastores alcancen sus blancos. Creo que deben hacerlo. Mi, sugerencia se refiere a un programa denominacional más sencillo, a detener el aumento de actividades promocionales que absorben la atención del pastor, a la designación de un número más restringido de hombres que dediquen todo su tiempo a la preparación de planes que el solitario pastor tendrá que poner en marcha. Concedamos tiempo a las congregaciones para que demuestren la eficacia de un plan de trabajo antes de proporcionarle nuevos planes.
Después de leer esto, podría suceder que alguien exclamara: “¡Esto es algo ilusorio! ¡Me opongo!” Pero, de todas maneras, sostengo que nuestro recargado calendario denominacional está dejando perplejo al hombre que se halla entre Dios y la congregación. Si el ministerio del pastor resulta ineficaz, no debe cargar él solo con la culpa. El material destinado a promover las actividades de la iglesia no lo recibe con el mero objeto de que le sirva de información, para luego archivarlo. ¡Son sus asignaciones! ¡Son cosas que debe poner en marcha! Las actividades de todos los departamentos están centradas en él y en su congregación. Esa reducción del pastor al papel de un encargado de cumplir un programa preestablecido, debiera preocuparnos a los administradores. Si ha de llegar el día de Pentecostés, entonces la congregación debe volver a oír la voz que procede del púlpito, repitiendo las palabras de los antiguos profetas: “Oíd la palabra de Jehová”. Y si el Pentecostés no llega, no podrá terminarse la obra.
Sobre el autor: Era presidente de la Asociación del Este de Pensilvania, Estados Unidos, cuando escribió este artículo.