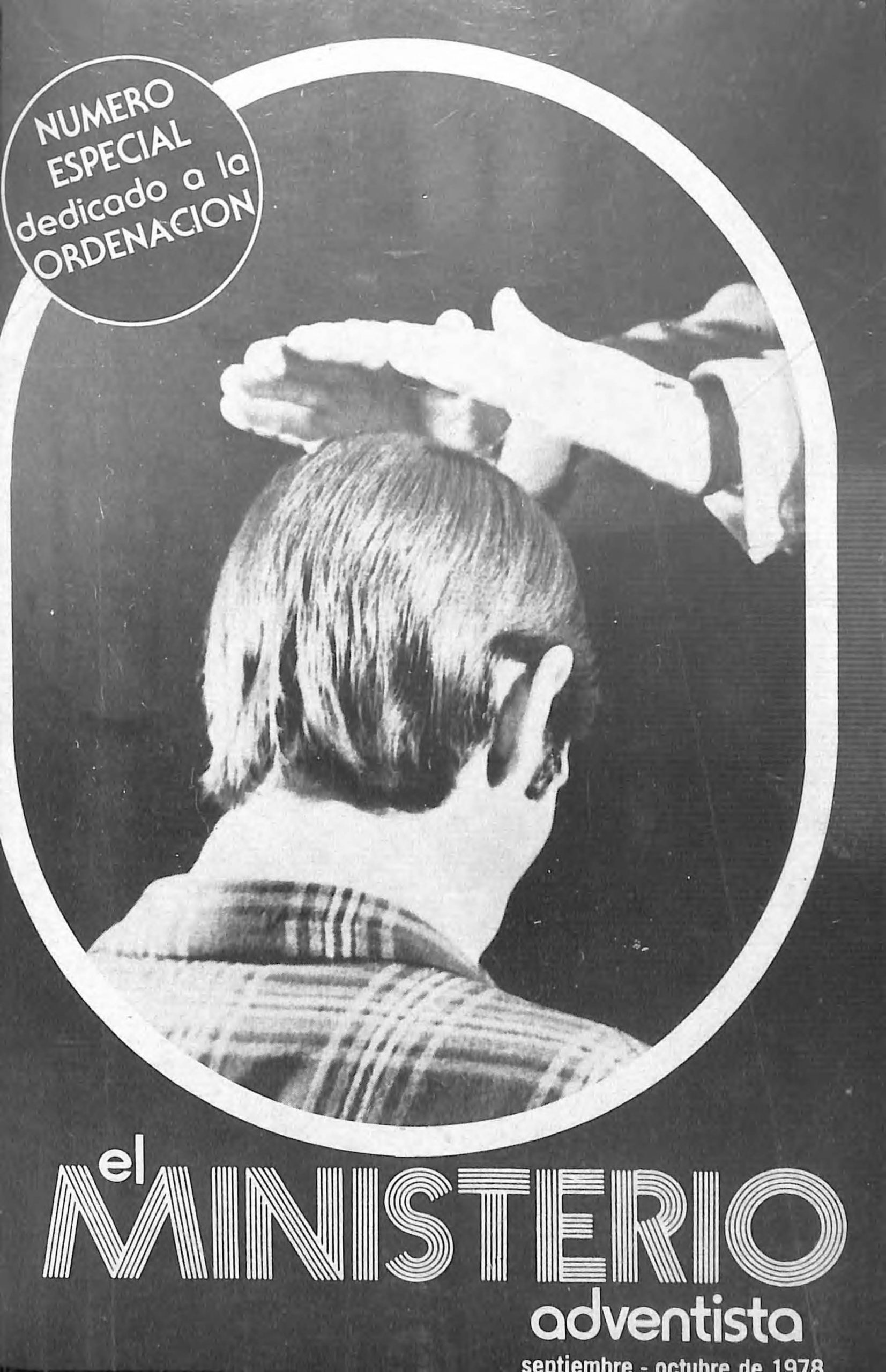“Pertenecer a la iglesia de Dios es un privilegio único que entraña para el alma grandes satisfacciones. Dios tiene el propósito de reunir a un pueblo desde los lejanos confines de la tierra, a fin de constituirlo en un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia, de la cual él es la cabeza viviente. Todos los que son hijos de Dios en Cristo Jesús, son miembros de su cuerpo, y dentro de esta relación ellos pueden disfrutar de la camaradería mutua y del compañerismo con su Señor y Maestro”.
Estas palabras del Manual de la Iglesia publicado por los adventistas introduce el tema de la iglesia de Dios.[1] Se aproximan bastante a lo que podría ser una definición al respecto. En realidad, no existe una definición formal de iglesia hecha por los adventistas que se pueda invocar como autoritativa. El uso que de esta palabra hace el Manual de la Iglesia no es un intento de suministrarnos una explicación abstracta. Para obtener una definición debemos remontarnos a la realidad histórica del Nuevo Testamento donde se considera a la iglesia como una comunidad religiosa que, guiada por el poder del Espíritu Santo, reconocía el señorío de Jesús de Nazaret.
El mismo empleo de la palabra griega ekklesia para designar a la gloriosa realidad a la cual pertenecían los primitivos cristianos, parece sugerir un claro concepto del significado de este término. La palabra iglesia no nació con el cristianismo. Era anterior a él y se la usaba para designar las asambleas populares que se celebraban en las ciudades-estados de Grecia, con fines administrativos. En la versión de los LXX asumió significado religioso, y pasó a representar la “congregación” de Israel, la teocrática nación judía. Esta parece ser una de las ideas predominantes de la iglesia cristiana primitiva en su uso del término ekklesia. Los creyentes se consideraban el “Israel de Dios” (Gál. 6:16), los legítimos continuadores del pueblo elegido de Dios. Aunque genéticamente no descendían de Abrahán como “hijos según la carne”, los que vivían plenamente por fe en Dios habían llegado a ser descendientes espirituales de Abrahán, “hijos según la promesa”.[2]
La obra extraordinaria emprendida por Dios para la salvación de la humanidad caída, aparece relacionada con el nacimiento de su iglesia. Esta relación puede observarse en el pacto que el Señor concertó con Abrahán, su siervo (véase Gén.17). Mediante esta alianza con Abrahán y su descendencia, Israel entró con Jehová en una relación diferente de toda otra que pudiera haber existido entre el Señor y los paganos. Dios seguía siendo Señor de los incircuncisos, pero era Dios de Israel en un sentido singular y especial. La religión de la Biblia es, esencialmente, una religión fundada en un pacto; en el caso de Israel, halla su expresión clásica en Éxodo 19:3-6:
“Moisés subió a Dios; y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído a mí. Ahora, pues, si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel”.
Este pasaje nos coloca frente a la noción bíblica de la iglesia, su misión y su tarea. Dios ha elegido a Israel para salvación, no únicamente de los descendientes de Abrahán, sino de todo el mundo. Israel ha de ser un reino de sacerdotes cuya tarea será impartir el conocimiento de Dios a toda la humanidad. Esta nación sacerdotal -la iglesia del Éxodo y de la Tora— es, en realidad, la luz destinada a iluminar a todos los hombres (Isa. 43:10; Zac. 8:23). Cuando acabó de leer los mandamientos de Dios y el pueblo le respondió: “Haremos todas las cosas que Jehová ha dicho” (Exo. 24:7), Moisés confirmó el pacto, asperjando sobre el pueblo la sangre de los animales ofrendados y declarando: “He aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas” (Exo. 24: 8).
Una cuestión de continuidad
Los cristianos primitivos afirmaban ser continuadores de Israel, el pueblo al cual Dios había elegido en tiempos anteriores a Cristo. Desde el primer momento comprendieron su existencia cristiana en la perspectiva del anuncio mesiánico del Antiguo Testamento y de su cumplimiento, hecho que implicaba una teología de la historia muy definida: “Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo” (Heb. 1:1, 2). Los días de expectativa habían pasado. El día del Señor ya había llegado. Por lo tanto, el nuevo pacto establecido por el Señor Jesús y confirmado en el Pentecostés por el Espíritu Santo, no era otra cosa que el antiguo pacto, restaurado, cumplido, reanudado y renovado. La iglesia cristiana se identificó abiertamente con el verdadero Israel de Dios del cual ella era el remanente.
Obviamente, esta reinterpretación audaz del plan de salvación revelado en el Antiguo Testamento es resultado de la declaración hecha por Jesús mismo, en la cual afirmó que su vida y su muerte eran cumplimiento, no sólo de las profecías del Antiguo Testamento, sino también de todo el sistema de sacrificios de Israel. “Y les dijo: Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada” (Mar. 14:24). La expresión “sangre del pacto” parece haber sido tomada directamente de Éxodo 24: 8. Según el registro paulino, Jesús declaró: “Esta copa es el nuevo pacto en mi-sangre” (1 Cor. 11:25), refiriéndose así explícitamente a la profecía de Jeremías concerniente al día en el cual el Señor iba a concertar un nuevo pacto con las casas de Israel y de Judá (véase Jer. 31:31-33). De esta manera, la iglesia de Jesucristo aparece en el Nuevo Testamento como el nuevo Israel, constituido por medio del pacto en la sangre del Mesías. La iglesia cristiana es heredera de los privilegios y las responsabilidades espirituales que una vez pertenecieron al Israel del pasado.
Teniendo sin duda en mente el capítulo 19 del Éxodo, Pedro pudo escribir: “Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable; vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios” (1 Ped. 2:9, 10).
Una asamblea reunida por Dios
Fuera de la fe, no hay modo alguno de afirmar la realidad de la iglesia. Únicamente la fe puede asegurar que ciertos hechos proceden de la intervención divina en la historia y que, por ser testimonio de la presencia de Dios, constituyen una realidad específica denominada iglesia. Sin la fe, la iglesia es simplemente una asociación basada en ciertas necesidades sociales, en un impulso de afecto mutuo, o en cualquier otra atracción natural que vincula a la gente y la congrega.
La iglesia es una realidad sociológica, una sociedad humana indudablemente temporal, visible, y que todavía se halla “en este mundo”. En este sentido es comparable a cualquier otra agrupación humana. Pero es algo más que una mera comunidad de seres humanos. Es, en primer lugar, una asamblea convocada y reunida por Dios; y aquellos a quienes ella reúne son los creyentes, los que responden al llamado de Dios y con los cuales el Señor renueva la relación del pacto, la asociación original de Padre e hijo. El Señor es quien atrae y reúne; Cristo mora en el creyente y lo injerta en sí mismo para hacerlo partícipe de todas sus riquezas. Esta conjunción singular mediante la cual Cristo se une con el creyente y el creyente con él, expresa la convicción de los cristianos primitivos de que la iglesia cristiana sobrepuja por lejos las dimensiones de una sociedad estrictamente humana. Creemos que coexisten dos elementos: el divino y objetivo, y el de dimensión humana y subjetivo, y cuyo encuentro se debe reconocer si se quiere obtener una comprensión correcta del concepto que el Nuevo Testamento ofrece de la iglesia.
Imágenes de la iglesia
Las diferentes imágenes que presenta la Biblia le informan al lector cristiano de la relación inseparable que existe entre Cristo y la iglesia. En efecto, la iglesia aparece descripta de diversas maneras: un rebaño, un edificio, una esposa y también el cuerpo de Cristo.
El primer símbolo, la imagen bucólica del rebaño del cual Cristo es el “buen pastor” (Juan 10:1-16; Luc.12:32)[3], no ha perdido actualidad, aun en esta era de industrialización. Nos recuerda que los discípulos de Cristo son individuos vivientes y diferentes, cada uno de los cuales necesita del cuidado y de la protección de un pastor, cosa que pueden obtener únicamente cuando se unen a Cristo y lo siguen.
Cuando el Nuevo Testamento describe a la iglesia como “miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor” (Efe. 2:19-21)[4], no quedan dudas en cuanto al significado de la metáfora. La iglesia debe ser, en forma distintiva, la señal de la presencia de Dios en la historia. Mientras se va edificando -pues nunca se completará en la tierra hasta que el propósito final de Dios se haya consumado-, Cristo es quien la mantiene unida y la modela.
Pocas figuras pueden superar la metáfora del esposo y de la esposa que ilustra con tanta propiedad la verdadera relación existente entre Cristo y su ekklesía en Efesios 5:21-33. La frase nos recuerda espontáneamente la intimidad matrimonial empleada con tanta frecuencia en el Antiguo Testamento para representar la relación del pacto que existía entre Dios y su pueblo[5], figura que Jesús adoptó cuando se refirió a sí mismo como al esposo (Mar. 2:20). En ella se destaca el amor de Cristo por su iglesia, amor que lo llevó a sacrificarse en favor de los suyos, a fin de que pudieran llegar a ser “una carne” con él. Por otra parte, tienen casi idéntica importancia la obediencia, la pureza y el amor con los cuales la esposa de Cristo debe corresponder a su Señor. Sujeta incondicionalmente a él, la iglesia obtiene su apoyo únicamente de Cristo.
Sin embargo, el concepto de iglesia como cuerpo de Cristo destaca probablemente más que cualquier otro símbolo el grado hasta el cual el Señor colma a su ekklesia con las riquezas de su gloria (Efe. 1:18-23).[6] Distribuye continuamente a su cuerpo dones de ministerios a fin de que sus miembros puedan reflejar en sus vidas los rasgos de su carácter y lleguen a poner en práctica los propósitos de su gracia (Efe. 4:11-16). Cristo es la cabeza de la iglesia por cuanto es la fuente de su nutrimiento, crecimiento, dirección y unidad. Puesto que Cristo es el espíritu vivificante de la iglesia, es su vida, todos los miembros de ella han de ser modelados conforme a su semejanza hasta que el Señor llegue a reflejarse en ellos (véase Gál.4:19). En tal caso no queda lugar para la división o el cisma puesto que se trata de “un solo cuerpo” (Col. 3:15) del cual todos los creyentes son miembros.
Estas distintas imágenes destinadas a la instrucción de la comunidad cristiana señalan que la iglesia, para los escritores del Nuevo Testamento, es tan inseparable de Cristo como Cristo es inseparable de Dios.
La iglesia y el Espíritu
Apartada de Cristo, la ekklesia cristiana deja de ser iglesia en todo sentido. Tampoco puede existir sin el Espíritu Santo. La presencia eficaz del Espíritu no es menos esencial para la vida de la iglesia que la continua presencia de Cristo. Aun la fe que caracteriza al creyente es, según el Nuevo Testamento, operación o don del Espíritu: “Nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo” (1 Cor. 12:3). Según la promesa del Señor, el Espíritu guiaría a la iglesia “a toda verdad” (Juan 16:13). No se puede concebir a la iglesia sin la presencia y la obra del Espíritu Santo.
La iglesia y el Espíritu son inseparables, cosa que se destaca con fuerza particular en el acontecimiento del Pentecostés. El día que señaló la constitución real de la iglesia, también fue el día cuando los discípulos “fueron todos llenos del Espíritu Santo”, cuando el Consolador fue derramado sobre ellos (Hech. 2:4). Esto no significa que en tiempos anteriores al cristianismo no haya habido testimonios de la obra del Espíritu. Los hubo. Pero tanto el testimonio de Jesús como la convicción de los apóstoles, presentados en el Nuevo Testamento, nos dicen que ese día se inició una nueva clase de vida que es don del Espíritu (Juan 14:16, 17; Hech. en diversos lugares). Ese fue un encuentro real del hombre con el Espíritu divino.
La obra del Espíritu, efectuada en la comunidad cristiana, es de gran significado para la iglesia. Siendo una Persona, el Espíritu trata con nosotros como con personas. Puesto que su ministerio es la continuación de la encarnación, ilumina la mente del hombre y lo capacita para que pueda reconocer la presencia de Jesús. Por su intermedio, Cristo deja de ser una figura del pasado, y nuestro conocimiento de él deja de ser una mera información biográfica para transformarse en una comunión profunda y real, en una relación entre una Persona y personas. Cristo viene diariamente a nosotros en el Espíritu Santo, quien no sólo nos llama a la fe, sino también al discipulado. “Guiados por el Espíritu de Dios” (Rom. 8:14) a una relación filial con Dios, también somos “llamados en un solo cuerpo” (Col. 3:15), el de Cristo, donde participamos en la koinonia (comunión) del Espíritu y de Cristo.[7] En esta unidad de pensamiento y mente es donde la vida del creyente lleno del Espíritu lleva “el fruto del Espíritu” que, según el apóstol, es “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza” (Gál. 5: 22, 23).
Además de estos atributos de la vida cristiana, que son “fruto” de la obra del Espíritu en todos los que son guiados por él, hay otros dones espirituales particulares, o jarísmata, que se conceden en diversos grados a algunos miembros de la iglesia hasta el fin del tiempo. Se trata de aptitudes y poderes especiales impartidos a los creyentes para el servicio de la iglesia (Rom. 12:6-8). Fueron conferidos a la iglesia cuando Jesús ascendió a los cielos (Efe. 4:8-14). Aunque se los describe como dados por Cristo (vers. 11), se cree que también los distribuye el mismo Espíritu según lo vea necesario. (1 Cor. 12:11) para confirmar y unir a los santos, como también para preparar a la iglesia para la venida de su Señor.
La iglesia y la palabra de Dios
La iglesia no existe como un fin en sí misma. Dios la adquirió como posesión especial para que manifestara las obras maravillosas de Aquel que la llamó de las tinieblas a su luz admirable (1 Ped. 2:9). Existe con el propósito de llevar a cabo la comisión que le fue dada por Jesucristo. Así como Cristo vino para hacer la obra que el Padre le había encomendado, así también la iglesia, que es “grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden” (2 Cor. 2:15), tiene la responsabilidad de difundir por todas partes la fragancia del conocimiento de Dios.
Constantemente acosada por el problema de su autoridad en el desempeño de este cometido, la iglesia cristiana dirige la mirada a Cristo, su cabeza, en procura de guía y orientación. Al recibirlo como la palabra de Dios encarnada y viviente entre los hombres, la iglesia halla en él la única fuente autoritativa para las decisiones que toma. Ser cristiano significa decirle que sí a Cristo y aceptar su autoridad sin reservas.
La religión cristiana no es, en primer lugar, la aceptación de un credo, o la observancia de un código moral. Esencialmente, consiste en entregarse a una persona: Jesucristo. Los apóstoles vivieron esa experiencia y lo mismo debe ocurrir con nosotros. Para la iglesia, la palabra de Dios es Jesucristo mismo, y no determinada enseñanza referente a él. A fin de ayudarnos a nosotros, que vivimos muchos siglos después, a reconocer el Espíritu de Cristo y a establecer con el Señor la misma relación personal que los apóstoles mantuvieron con él, la palabra de Dios llega hasta nosotros en forma de lenguaje escrito o hablado. Naturalmente, la palabra escrita por los apóstoles no es idéntica a la palabra divina, puesto que el lenguaje del hombre participa de nuestra imperfección. Sin embargo, es el medio que Dios escogió para hablarnos. El único Cristo que conocemos es el Cristo de los apóstoles y del testimonio que ellos nos dejaron. Por esto, creemos, los escritores del Nuevo Testamento esperaban que los que recibían su mensaje lo reconocieran como investido de la autoridad de “la palabra de Dios” (1 Tes. 2:13), como “mandamientos del Señor” (1 Cor. 14:37).
Por lo tanto, la predicación sincera de la palabra de Dios, tal como se halla en las Escrituras, no constituye de ninguna manera un aspecto secundario o accidental de la vida de la iglesia, pues su autoridad se basa en la Palabra. La iglesia permanece o cae frente a la Palabra escrita, pues la Biblia es el testimonio legible que los apóstoles dieron de la revelación de Dios en Jesucristo, según lo subraya Juan cuando escribe:
“Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocantes al Verbo de vida… eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros” (1 Juan 1:1, 3).
Por fe y fundada en el testimonio de Cristo y los apóstoles, la iglesia cristiana acepta las Escrituras del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento como la palabra autorizada de Dios. Aquí es donde cada generación de la iglesia puede y debe aprender a conocer de tal manera a Cristo que pueda saber con qué autoridad se enfrenta a un mundo que cada vez más pone en tela de juicio su derecho de expresión.
La santidad de la iglesia de Dios
La iglesia cuya “comunión verdaderamente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo” (1 Juan 1:3) comparece ante Dios como santa en virtud de la justicia intercesora de su Señor. Se la puede denominar con propiedad una comunidad de santos. Sus miembros, que han obtenido por fe los beneficios del perdón de Dios, han reingresado en el pacto divino, en la comunión divina.
La santidad es, ante todo, algo que se manifiesta en el hombre interior, y halla expresión en su vida externa. Pero también significa separación, apartamiento. Este aspecto de la santidad se destaca vivamente en el Israel del pasado y permanece también en el Nuevo Testamento. El pueblo de Dios no puede ser confundido con las demás gentes. La fe siempre singulariza. La iglesia es santa porque está separada del espíritu del mundo, está consagrada a Dios y afirma la autoridad objetiva de Cristo sobre todos sus miembros.
La iglesia es apostólica
Llamada por Dios, nutrida por su Palabra y considerada santa delante de él, la iglesia se contradiría si se encerrara sobre sí misma para dedicarse a la contemplación, a la acción de gracias o aun a la intercesión. La iglesia también es apostólica. No olvida que Jesús, su Señor, llamó y luego envió a los que habían aprendido de él el mensaje del Evangelio. Esos discípulos llegaron a ser receptores y depositarios de su Palabra, así como también sus mensajeros. Por dondequiera que fuesen, eran los enviados de Cristo, apóstoles en el sentido etimológico de la palabra, sus representantes y embajadores que llevaban su mensaje de reconciliación (2 Cor. 5:17-21). “El que a vosotros oye, a mí me oye”, explicó Jesús (Luc. 10:16). Por lo tanto, la iglesia es apostólica puesto que es el mensajero de Cristo a la humanidad.
No hace falta destacar que la fidelidad al Evangelio de Cristo implica, concretamente, fidelidad a los escritos apostólicos. Ser “apostólico” también significa perseverar en “la doctrina de los apóstoles” (Hech. 2:42). La iglesia será apostólica en la medida en que preste atención a las enseñanzas de los apóstoles registradas en las Escrituras. Esta es la primera condición que la iglesia debe cumplir si quiere que Cristo ejerza sobre ella su autoridad.
La iglesia visible e invisible
Los hombres llegan a ser miembros de la iglesia siempre en respuesta a la invitación divina. Son atraídos a la iglesia porque los acosa la figura de Jesucristo, quien los invita a compartir la tarea de dar testimonio explícito de lo que ha sucedido, sucede y sucederá en la historia. Puesto que únicamente Dios sabe quiénes han respondido a su invitación, únicamente él conoce los límites de su iglesia.
No todos los que se dicen ser israelitas lo son en realidad, testifica el apóstol, ni la verdadera circuncisión es una simple señal en la carne (véase Rom. 2:25-29). Todo el mundo sabía que Natanael era israelita; pero sólo el Señor sabía con certeza que en él no había engaño. Al hablar de la iglesia visible y de la invisible, los adventistas no se refieren a dos iglesias diferentes, sino a dos aspectos bajo los cuales se presenta la iglesia de Cristo. Tal como existe en el mundo, la iglesia es visible e invisible al mismo tiempo. Se dice que es invisible porque su naturaleza espiritual sólo se puede percibir por fe, y también porque es imposible determinar sin equivocarse quién pertenece a ella y quién no. La iglesia invisible en la tierra es el conjunto de los que se hallan bajo el pacto de la gracia, han recibido el Espíritu Santo y son miembros del cuerpo de Cristo.
Si bien con la idea de invisibilidad expresamos la trascendencia y la unidad de la iglesia, no significa por ello que tengamos intención de menospreciar la realidad temporal y la vida de la iglesia. La iglesia invisible adopta forma visible en una organización externa por medio de la cual se expresa. La iglesia llega a ser visible en la profesión de fe y en la conducta cristiana, en el ministerio de la Palabra y de los sacramentos, así como también en la organización externa y en el gobierno.
Los adventistas reconocen sinceramente que Cristo obra en todas las iglesias cristianas y por medio de ellas. Afirman que Dios tiene seguidores fervorosos en todas las comuniones cristianas y aun fuera de los límites del cristianismo. Al mismo tiempo, sin embargo, afirman que la Iglesia Adventista sustenta entre todas las iglesias cristianas una posición singular. Se consideran un pueblo profético. Creen que Dios dispuso proféticamente -según lo expresado en Apocalipsis 14:6-12- que en los días finales iba a surgir un movimiento religioso cuya misión iba a ser advertir al mundo acerca de la inminencia de la segunda venida de Cristo, y tratar de preparar a los hombres para el día de Dios volviéndolos a las sendas de la plena conformidad con las enseñanzas de las Escrituras. Así como el pueblo de Dios de la antigüedad fue exhortado a abandonar la Babilonia literal (véanse Isa. 48:20; Jer. 50:8; 51:6, 45) a fin de regresar a Jerusalén, así también en nuestros días se exhorta al pueblo del Señor a salir de la Babilonia simbólica para no recibir parte de sus plagas (véase Apoc .18:4) sino ser tenido por digno de entrar en la Nueva Jerusalén. Los escritores pseudoepigráficos y los de la iglesia cristiana primitiva identificaban a la Babilonia simbólica como la Roma de los Césares. Dos siglos antes de la Reforma hubo quienes comenzaron a aplicar esa metáfora a la Roma papal. El tiempo aún no ha llegado, pero los adventistas entienden que inmediatamente antes del fin este símbolo incluirá a todos los cristianos nominales cuyo compromiso con las tradiciones humanas y con el mundo, según lo demuestra su mismo modo de vida, tiene prioridad sobre su compromiso con Cristo. La exhortación a salir de Babilonia ha de poner de manifiesto a una compañía de cristianos consagrados -designados a veces como la “iglesia del remanente”- de quienes se dice que “guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús” (Apoc. 14:12). Esta afirmación no significa que los adventistas se consideren mejores cristianos que los demás. Se refiere a la Iglesia Adventista como movimiento profético al cual se le ha confiado un mensaje profético para todo el mundo.
La iglesia y los sacramentos
De todo lo dicho hasta aquí, debiera resultar bastante claro que los adventistas consideran a la iglesia como una comunidad de hombres que, llamados por el Espíritu Santo, están ligados por una fe viviente y por la obediencia a la Palabra divina. Esta iglesia es universal, pues no pertenece a un país, a una generación o a una cultura particulares. Trasciende todas sus realizaciones locales y temporales, que no son más que formas provisorias que acabarán el día glorioso del regreso de su Señor.
El bautismo es la señal de entrada en la iglesia, que confirma el nacimiento espiritual del individuo en la familia de Dios. El bautismo cristiano no es sólo un bautismo de agua, sino también del Espíritu. Entre el bautismo cristiano y el don del Espíritu hay un vínculo indisoluble. Es señal no sólo de arrepentimiento y de perdón, de muerte y de resurrección con Cristo (Rom. 6:3-11), sino también de recepción del Espíritu Santo (1 Cor. 12:3). Todo el que se bautiza deja de pertenecer al mundo y de ser súbdito de él. Desea que se lo reconozca como sujeto a la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pertenece únicamente a Cristo y se relaciona con el mundo sólo mediante Cristo.
Si el bautismo es la señal visible de nuestro ingreso en la familia de Dios, la Cena del Señor, precedida por el lavamiento de pies, representa todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nuestro favor hasta el fin de los tiempos. Al participar del pan partido y del fruto de la vid, anunciamos la muerte del Señor hasta que él venga (1 Cor. 11:23-26).
El bautismo, la Cena del Señor y la predicación de la Palabra están íntimamente relacionados como expresiones de verdadera adoración cristiana. El culto no es algo que el hombre hace para agradar a Dios. Es la respuesta que da a lo que Dios ya ha realizado en su favor. Allí se reúne la familia de Dios en su presencia para glorificarlo. Aunque la relación con Cristo implica una decisión personal, ser salvo significa serlo en comunidad más bien que en soledad. Ser salvo significa pertenecer a la compañía de los salvados, a la iglesia, donde en los primeros tiempos del cristianismo “todos los que habían creído estaban juntos” (Hech. 2:44), como dice el apóstol.
La unidad de la iglesia
El culto y los sacramentos cristianos también son señales externas de la unidad del pueblo de Dios, unidad recuperada en Jesucristo. Esparcidos y opuestos uno al otro por todo aquello que el pecado suma a su temperamento natural y lo convierte en división y hostilidad, los hombres recuperan, por medio de su fe en Cristo, la unidad de su origen y su destino. Por la fe son uno solo, pues ahora participan de aquel unigénito Hijo de Dios que se dio a sí mismo para salvarlos y para fundar la iglesia. La intercesión de Jesús como Sumo Sacerdote apunta claramente hacia esa unidad, pues oró por su pueblo: “para que sean uno, así como nosotros… como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros; para que el mundo crea que tú me enviaste” (Juan 17:11, 21). La naturaleza misma de la iglesia así lo exige, según lo indica Pablo en su carta a los Efesios (cap.4:4-6).
Los adventistas deploran las divisiones que se han producido en la familia de Dios. No creen que la unidad de la iglesia es de una naturaleza tan espiritual e invisible que deben considerarse insignificantes las divisiones que laceran el cuerpo de Cristo. La unidad cristiana, a buen seguro, no significa uniformidad para nosotros. La unidad cristiana implica la diversidad que puede observarse, por ejemplo, en las variaciones del culto, como también en las formas de organización. Esta misma diversidad añade interés y belleza a la vida del cuerpo. Al mismo tiempo sostenemos que el ruego de Jesús: “que sean uno, así como nosotros”, exige una comunión en espíritu, mente y carácter. Esa comunión debe hacer que los cristianos sean uno en sus creencias principales, uno en las verdades fundamentales de la Palabra de Dios. Por sí sola, la fe en Jesucristo no expresa cabalmente la plenitud de la unidad cristiana la cual, creemos, está relacionada tanto con la fe como con el conocimiento (Efe. 4:13). No se puede separar el tema de la unidad del tema de la verdad. Ambos están indisolublemente unidos desde el momento en que la unidad cristiana es esencial, no sólo como prueba convincente de que la afirmación que Cristo hizo de sí es verdadera (Juan 17:21), sino como medio para llevar a cabo la comisión evangélica “en todo el mundo” (Mat. 24:14).
Eclesiología y escatología
La iglesia de Dios no proviene del mundo, sino de lo alto. Es una creación divina. Se formó en la historia cuando Dios llamó a un remanente —Israel— y estableció un pacto con él. Ese pueblo, en el cual iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, recibió una nueva forma en Jesucristo. Mediante el poder del Espíritu Santo, Cristo reunió y reconstruyó en su Persona al único pueblo de Dios, a fin de que la comunidad cristiana pudiera desempeñar una función principal en la historia de la salvación. Pero aún le queda por asumir una forma definitiva y eterna, hecho que se producirá cuando Cristo vuelva para renovar su creación. Entonces su iglesia se manifestará “gloriosa”, sin “mancha ni arruga ni cosa semejante” (Efe. 5:27).
Como lo indica el nombre de nuestra denominación, la inminente segunda venida de Cristo es la doctrina sobresaliente de la fe adventista. Parece que el hecho distintivo que ha apartado a los adventistas de los demás cristianos ha sido su convicción de que la comprensión cristiana de la redención individual por medio de Cristo incluye el cumplimiento y el perfeccionamiento del pueblo de Dios en el reino escatológico del Señor. Este reino es a la vez presente y futuro: presente en Jesucristo y en su iglesia, donde está “comenzando”; futuro, en el último acto que Dios ejecutará al fin de la historia, cuando será “completado”. Entonces, la obra y la voluntad de Dios serán consumadas.
La iglesia surgió como resultado de la encarnación, y desde entonces ha sido el puente, el eslabón viviente entre la resurrección de Cristo y su segunda venida. Vive entre el “ya” de la primera y el “todavía no” de la segunda. Entre el tiempo de la siembra y el de la cosecha, entre el tiempo del Mesías sufriente y el del día de su manifestación gloriosa, la iglesia es un peregrino que aún no ha sido todo lo que llegará a ser. Abarca una realidad cuyas expresiones pasadas y presentes sólo pueden ofrecernos una idea imperfecta, sujeta a las limitaciones de la creación. Se halla en camino hacia el reino de unidad y amor auténticos, reino donde “en aquel día”, la vida que fue revelada en Jesús de Nazaret cobrará significado pleno. Mientras tanto, por débil y defectuosa que parezca, la iglesia permanece en el mundo siendo objeto del interés supremo de Dios, aguardando esperanzada su perfeccionamiento final, cuando se revele completamente el propósito que Dios tuvo al elegirla.
Sobre el autor: Es profesor de teología en el Seminario Teológico de la Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos.
Referencias:
[1] Publicado por la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 1963, pág. 25.
[2] Véase Rom. 4:12; 9:8. Confrontar con Fil. 3:3; 1 Ped.2:9.
[3] Véanse también Hech. 20:28, 29; Heb. 13:20; 1 Ped. 5:2-4; Apoc. 7:17.
[4] Véanse además Mat. 16:18; 21:42; 1 Cor. 3:9-14; 1 Ped. 2:6, 7.
[5] Isa. 54:5; Eze. 16:8-14; Ose. 2:19.
[6] Véanse Rom. 12:4, 5; 1 Cor. 6:15; 12:12-27; Col. 1:18, 24; 2:19.
[7] Véanse 2 Cor. 13:14; Fil. 2:1; 1 Cor. 1:9.