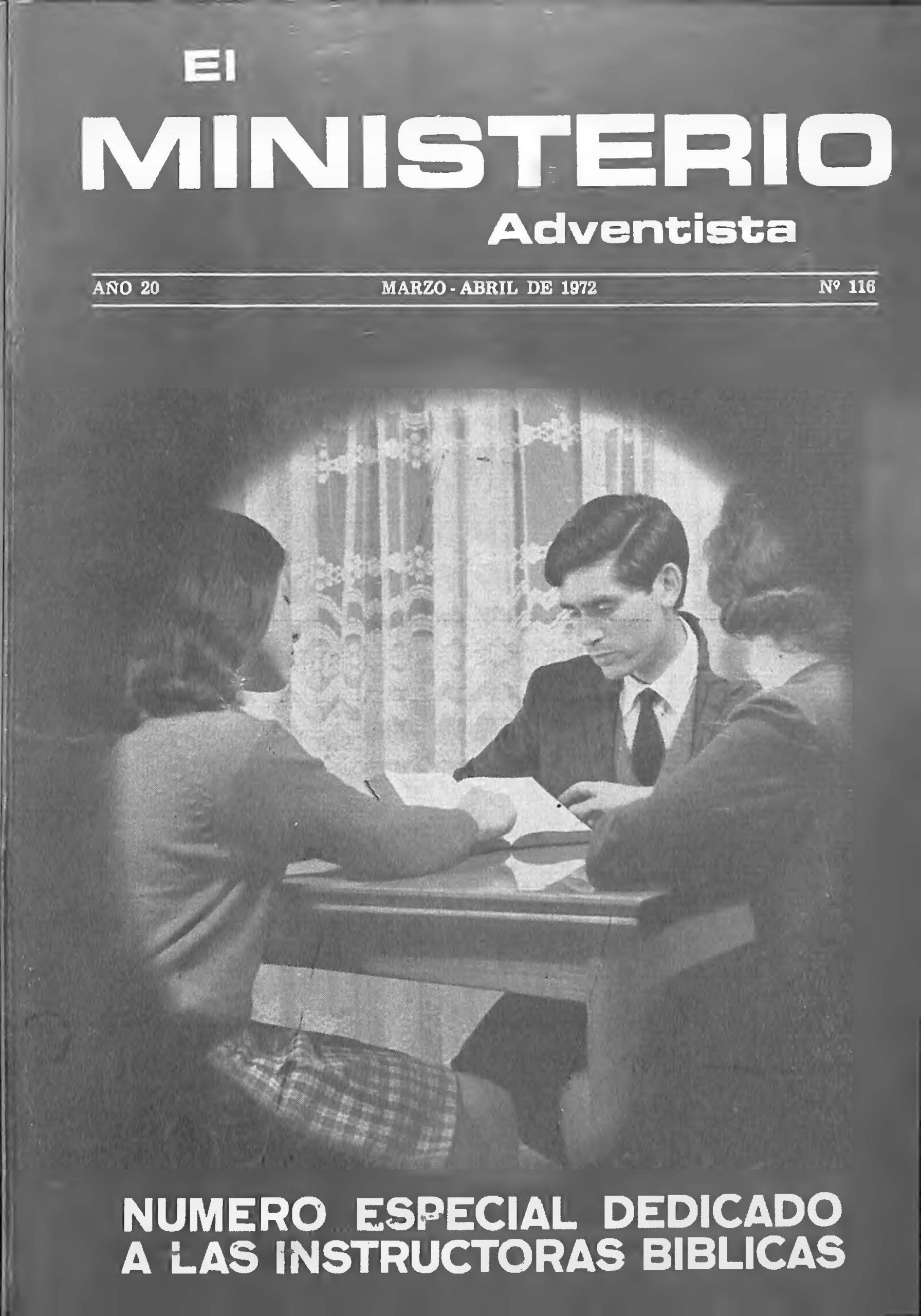Cierta profetisa, llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser; era de grande edad, habiendo vivido con su marido siete años desde su doncellez; y era viuda de hasta ochenta y cuatro años; la cual no se apartaba del templo, sirviendo a Dios noche y día, en ayunos y oraciones” (Luc. 2:36, 37, VM).
De estas palabras inspiradas aprendemos varias cosas acerca de Ana. Era hija de Fanuel. Era profetisa. Probablemente tuviese unos cien años en el momento de la dedicación de Jesús. Había estado viuda durante ochenta y cuatro años.
Muy al comienzo de su vida matrimonial la muerte se había hecho presente en su hogar. Su joven esposo falleció. Quedó viuda, y una viuda, en cualquier país del Oriente es la criatura más desolada que pueda existir. He ahí a una mujer joven que quedó sola y con un oscuro porvenir ante ella.
Cuando la tragedia hiere algunos hogares deja tras sí la amargura. “¿Por qué, oh, por qué si hay un Dios, un Dios de amor, me deja sufrir así?” se lamentan algunos. Para otros una experiencia semejante significa el fin de la fe —y el comienzo de la amargura—, una vida de frustración. Pero no fue así con Ana.
El dolor y la pena hicieron volver a Ana más completamente al Señor que nunca antes. “No se apartaba del templo”. ¿Lamentando su desventurada condición? Ni por un momento. Alababa a Dios y hablaba de Jesús a las grandes congregaciones en Jerusalén. ¡Ochenta largos años de su vida habían sido un tributo de alabanza y servicio consagrado! Ana se negó a ser una mujer amargada.
Las penas, los sinsabores, el desánimo nos llegan a todos. Pueden endurecernos y amargarnos. Pueden acercarnos al Señor como nunca antes. La alegre valentía de Ana brilla como un ejemplo para cada hijo de Dios: ¡No habrá amargura en nuestra vida si Cristo está en nuestro corazón!