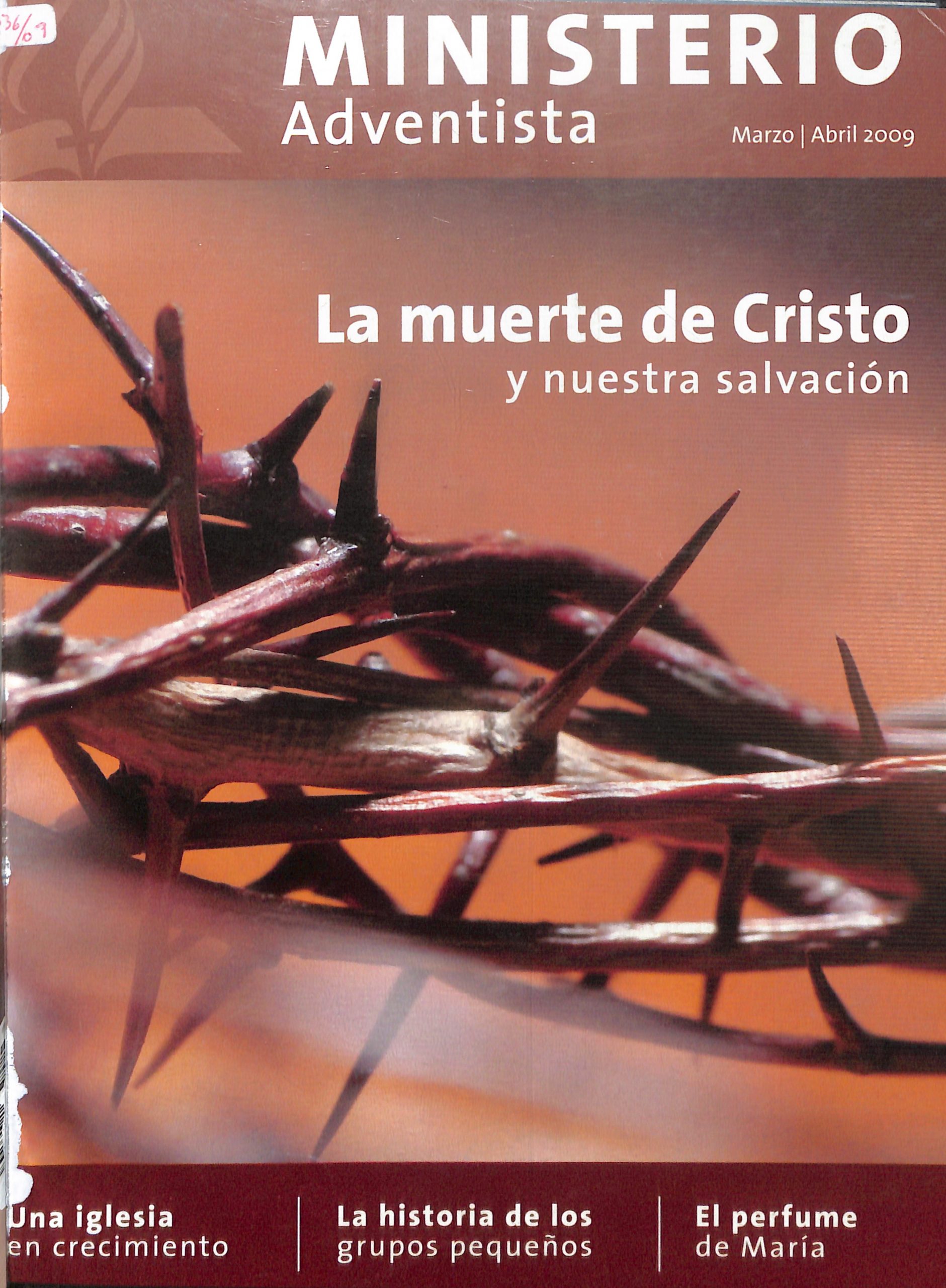En la propiciación cristiana, la ira de Dios es apartada no por ofrendas humanas, sino por la entrega de él mismo en favor del pecador.
Con el fin del primer siglo de la Era Cristiana y la muerte de Juan, el último testigo ocular del ministerio de Cristo, comenzaron a surgir algunas preguntas: ¿Quién fue Jesús? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Por qué murió? Las respuestas a estas preguntas nos llegan a través de una serie de metáforas encontradas en las Escrituras, como por ejemplo: el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo; el conquistador Rey de reyes; la Luz del mundo. Jesús era considerado Hijo de Dios, un libertador cósmico, emisario celestial, pero también el Hijo del Hombre, identificado con nosotros.
Aun cuando la Biblia habla de reconciliación, expiación, adopción y redención, una de las referencias más repetidas contiene la idea de rescate. “Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate [lutron] por muchos” (Mat. 20:28). Y Pedro dice: “Sabiendo que fuisteis rescatados [elutróthéte] de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación” (1 Ped. 1:18,19).
La idea de rescate era común en el mundo antiguo. La palabra indicaba algo de valor que se reclamaba de una casa de empeño. También se refería a la compra de la libertad de un esclavo o a la compra de la libertad de un rehén, o prisionero de guerra. Por eso, Pablo comenta: “Por precio fuisteis comprados; no os hagáis esclavos de los hombres” (1 Cor. 7:23).
El precio del rescate
Por otro lado, hay una cuestión incluida en este concepto: si hubo rescate, en el contexto de la historia de la redención, ¿quién recibió la paga? Curiosamente, la Biblia guarda silencio en este asunto. Durante siglos, se montó un escenario dramático; en parte verdad, en parte ficción. De acuerdo con la historia, hubo un trato entre Dios y Satanás. Adán había vendido sus derechos, en verdad, su alma, al maligno. Al conocer el intenso deseo que el Padre celestial alimentaba de tener a Adán de regreso, el enemigo requirió el precio final: la vida del Hijo de Dios, principal objeto de odio de Lucifer.
Así, Cristo entró en el campo de batalla, vivió bajo coacción de Satanás y, finalmente, entregó su vida. Pero, según esta historia, el adversario fue engañado y terminó quedándose nada más que con una tumba vacía, pues el Padre resucitó al Hijo, liberándolo de la sepultura.
A pesar del aspecto imaginativo de la narrativa, descubrimos aquí algo de verdad. Realmente, Cristo dio su vida en rescate por nosotros, que somos pecadores. Pero existe una verdad más importante que la respuesta de a quién se le hizo la paga. Es decir, en la expiación efectuada por Cristo, fue un precio monumental el que se pagó, con el fin de que se concretara la reconciliación entre nosotros, pecadores caídos, y nuestro justo Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho mas, estando reconciliados, seremos salvos por su vida” (Rom. 5:10).
Ante el universo expectante, Dios demostró de una vez por todas cuán lejos estaba dispuesto a ir para realizar la redención de pecadores perdidos. En esa extensión de su amor, está revelado el modo por el cual el sacrificio de Cristo posee calidad de rescate. Jamás debemos olvidarnos de que fue nuestro Dios el que tomó la iniciativa de rescatarnos: todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo” (2 Cor. 5:18). Y continúa alcanzándonos hoy. Cuando aceptamos su misericordiosa invitación, pasamos a caminar en la certeza de la salvación garantizada por la muerte y la resurrección de Cristo.
En una breve sentencia, Pablo expone la profundidad de lo que, para Dios, significa amar: Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros” (Rom. 5:8). A partir de aquí, tres verdades saltan a la vista: Primera, Dios demuestra la cualidad de su amor. Segunda verdad, comprendemos nuestra desesperada condición. Tercera, lo vemos iniciar todo el plan de salvación.
En el plan de Dios, Cristo ejecuta los términos del Pacto eterno, en cumplimiento del compromiso firmado antes de la fundación del mundo: el compromiso de que debía entregar voluntariamente su vida por nosotros. Como adventistas del séptimo día, comprendemos muy bien que estaba cumpliendo un propósito de proporciones cósmicas.
Desgraciadamente, el amor se ha convertido en una palabra común. Frecuentemente, está relacionada con el mero sentimentalismo, y hasta es confundida con emociones religiosas. Pero, como es usada en la Biblia, el amor es una palabra fuerte. El amor es agresivo. Dios vino en nuestra búsqueda para ayudarnos. El amor de Dios es un principio, un compromiso inamovible, inviolable, una predisposición en nuestro favor que no puede ser pasada por alto. Amor divino: no hay palabras para describirlo o exaltarlo. Es una implacable persecución por parte de un Dios ansioso por ayudar al ser humano. Es alguien que nunca desiste. Es en ese sentido que Dios es amor.
Más que un ejemplo
Durante la Edad Media, un monje francés, Pedro Abelardo, elaboró un concepto que, según él, describía el real significado del amor. Llegó a ser conocido como “teoría de la influencia moral”. Reaccionando a la idea que se tenía del rescate en su tiempo, argumentó que en ningún sentido Cristo fue un rescate, sino un ejemplo elevado. Si tan solo pudiéramos comprender la nobleza del carácter de Dios, razonaba Abelardo, nuestro corazón endurecido podría ser enternecido y llevado al arrepentimiento, induciéndonos a abandonar el pecado.
Para Abelardo, la muerte de Cristo fue realmente la mayor demostración del amor de Dios. Consecuentemente, fue una descripción de su carácter. Así, Jesús sufrió con nosotros para dejarnos su ejemplo. Se identificó plenamente con la vida humana y experimentó todo acerca de ella. Sufrió con el pecador, no directamente por el pecado. La “teoría de la influencia moral” reinterpreta el significado de los textos que nos dicen que Cristo murió por nosotros.
Así, la doctrina de Abelardo desdibuja todo el cuadro bíblico. Su visión suave del pecado sugiere que la dificultad no está tanto en la violación del perfecto carácter de Dios y de su voluntad, por parte del pecador, sino en el fracaso del pecador en comprender el afecto de Dios por él. Esto no deja margen para la enseñanza bíblica de que Cristo vino no solo a demostrar el amor de Dios, sino también a manifestar su justicia. Con la Expiación descrita principalmente en términos de esclarecimiento de los propósitos de Dios ante el hombre, la obra de Cristo como sacrificio expiatorio en favor de los pecadores es silenciada. El enfoque es dirigido al esclarecimiento moral interior, y no tanto a una muerte que resolvió el principal conflicto que el pecado introdujo en el universo de Dios. Así, Abelardo nos trajo una verdad parcial: Jesús como demostración, más allá de todo cuestionamiento, del infalible interés de Dios por nosotros.
Actualmente, esa visión está vastamente diseminada en algunos círculos cristianos. Algunos sugieren que Cristo vino, primariamente, para mostrar su interés por nosotros, en nuestro destino humano, compartir nuestras heridas, y aseguramos que Dios nos comprende y cuida de nosotros. Si bien todo esto tiene su mérito, la idea conduce a la sutil sugerencia de que, después de todo, el pecado no es realmente tan serio y que, para nosotros, es suficiente el alivio provisto por la certeza de que el cuidado de Dios es incesante. El autor L. Morris escribió: “El ataque, en todo esto, se dirige a la experiencia personal. Vista de esta manera, la Expiación no tiene efecto en el creyente […]. Es exactamente cuándo [esta teoría] alega que eso es todo lo que la Expiación significa, que debemos rechazarla […]. Si Cristo realmente no hizo nada a través de su muerte, entonces estamos enfrentados a una obra teatral, nada más […]. A menos que la muerte de Cristo realmente realice algo, no es, en verdad, una demostración de amor”.[1]
A pesar de todo, la salvación significa más que buenos sentimientos entre nosotros y Dios. Significa una dura confrontación entre la justicia de Dios y la rebelión humana, que nos incumbe a todos. Significa un amor que llevó a Cristo al máximo sacrificio, a fin de obtener nuestra reconciliación con el Creador. En verdad, la escena del Gólgota significa que Jesucristo asumió la culpa de todo pecado y asumió las consecuencias: alienación total de Dios. Aquí se revela la profundidad del amor altruista y persistente de Dios.
De acuerdo con Pablo, “Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras” (1 Cor. 15:3). Ese texto dice, literalmente, que Cristo tomó nuestro lugar como sacrificio (hilasteriori), en una clara referencia al antiguo sistema de sacrificios hebraico. El principio aludido es el de sustitución. Como era típico en las religiones paganas, los griegos antiguos trabajaban para apaciguar a sus dioses, aplacar la ira de ellos y buscar su favor, a través de ofrendas y un sistema específico de obras meritorias. Desgraciadamente, ese concepto todavía persiste entre algunos cristianos, haciendo surgir, a veces, cierto conflicto entre la fe y las obras. Con esa idea pagana en mente, algunas personas ven la muerte de Cristo como un hecho de apaciguamiento de Dios; por eso, rechazan la verdad de la Expiación.
Estudio de caso
Conforme a 1 Juan 2:2, nuestro perdón está asegurado, porque Jesús es nuestra propiciación, reconciliación o sacrificio expiatorio (hilasmos).[2] En el Nuevo Testamento, este término se encuentra solamente en 1 Juan 2:2 y 4:10. En el Antiguo Testamento, aparece cinco veces, con varios significados relacionados (Lev. 25:9; Núm. 5:8; Eze. 44:27; Amos 8:14; Sal. 129:4): en referencia al Día de la Expiación, al carnero de la expiación, a la ofrenda del pecador, y junto a la idea de culpa y de perdón. La versión Reina Valera 1960 de la Biblia traduce hilasmos, en 1 Juan, como “propiciación”. La Nueva Biblia Española lo traduce como “expiación”.
¿Cuál es la diferencia entre estos términos? Propiciación, normalmente, tiene que ver con el apaciguamiento de un dios airado. En ese caso, la ira de Dios contra el pecado necesita ser aplacada. El escritor Witherington lo explica bien: “La propiciación es un acto que apacigua la ira de Dios contra el pecado o alguna ofensa, ofrecido por un ser humano. En contraste, la expiación no es algo de lo que Dios sea recipiente u objeto, sino sujeto. Se refiere al acto divino de remover la profanación o de purificar a alguien del pecado, cubriendo o protegiéndolo de las consecuencias del pecado”[3] Este último término suena mejor hoy, porque el Dios bíblico no está asociado con las caprichosas deidades paganas. Por otro lado, al escoger el término “sacrificio” en lugar de “propiciación”, el concepto de la ira divina, tan frecuentemente mencionado en las Escrituras, puede ser objeto de prejuicio.
Por lo tanto, muchos eruditos favorecen el uso de “propiciación”. Pero, en este caso, no debe ser comprendido en términos de los antecedentes paganos que aparecen en la literatura no bíblica. El teólogo J. Stott establece lo siguiente: “La propiciación cristiana es muy diferente, no solo en lo que atañe al carácter de la ira divina, sino también en el significado por el que es llevada a cabo. Se trata de un apaciguamiento de la ira de Dios, por el amor de Dios, a través del don de Dios. La iniciativa no es nuestra, ni de Cristo, sino del propio Dios, en amor indescriptible. Su ira es apartada, no por ofrendas humanas, sino por la dádiva de sí mismo para morir la muerte de los pecadores. Este es el medio que él mismo proveyó para remover su ira”.[4]
El término hilasmos parece incluir los conceptos de propiciación y expiación, que pueden ser reflejados en la traducción “sacrificio expiatorio”. Juan establece un patrón contra el falso concepto de pecado y, posiblemente, contra la falsa comprensión de Cristo y de su obra. Presenta a Jesús como nuestro sacrificio expiatorio e intercesor.
El favor del Padre
La muerte de Cristo no sugiere ningún esfuerzo por parte del Salvador para ganar el favor del Padre. Con este favor en manos, caminó confiadamente al Calvario, a pesar de las reacciones propias de su naturaleza humana. Solo en la cruz, confrontado por el apartamiento de la presencia del Padre, en una demostración de rechazo contra el pecado, toda la ruptura se hizo clara. Mientras nuestra culpa caía sobre sus hombros, dejó escapar de sus labios el clamor agonizante: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?” (Mat. 27:46).
Con sus palabras finales “Consumado es” (Juan 19:30), el Salvador entregó su vida en las manos del Padre y sufrió la segunda muerte, cargando con el peso del rechazo, por causa de la rebelión del ser humano contra Dios. Al hacerlo, tomó nuestro lugar. Fue de él la desesperación de los pecadores completamente perdidos, arrojados a un abismo de olvido, destituidos de esperanza. “El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba”[5] La muerte lo alcanzó como a un pecador abandonado, solitario, en el lugar que realmente nos pertenece a cada uno de nosotros.
Cristo no vino a apaciguar, sino a cancelar la culpa de los pecadores y a purificarlos. En ningún sentido esto significa sobornar al Padre. Al contrario, fue un plan trazado por Dios, acerca del cual Pablo dijo que lo realizó “para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús” (Rom. 3:25, 26). En lugar de ser una respuesta a los requerimientos de Dios, el plan fue iniciativa de él.
Jesús pagó el rescate y nos liberó del cautiverio del pecado, mostrando cuánto nos ama Dios. Pero, hay mucho más. La comprensión real de esta verdad surge cuando podemos captar la desesperada naturaleza de nuestro pecado y la manera en que Dios debe tratar con la rebelión que se dispersó en su universo. En este punto, la gran cuestión es la justicia de Dios. El construyó el puente sobre el abismo. Nos sustituyó en el castigo, para demostrar la inmutable naturaleza de su Ley y cumplir todo lo que es necesario. Cristo se convierte, entonces, en el sacrificio di- vino; y su cruz, en el altar (1 Cor. 5:7). Maravillados, nos ponemos aparte, observándolo tomar nuestro lugar, dándose por nosotros (Efe. 5:2) y ofreciéndose “una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados” (Heb. 10:12). Dios “envió a su Hijo en propiciación [expiación] por nuestros pecados” (1 Juan 4:10).
Jesucristo demostró cuánto nos ama. Vino a asumir el castigo inevitable por la rebelión humana contra el carácter infinitamente justo de Dios. En Cristo, nuestro pecado fue juzgado y condenado. La naturaleza justa de Dios permanece intacta y su violación, castigada. Nos reconcilió con Dios y, ahora, derrama los torrentes de beneficios de la Cruz sobre todos los que lo aceptan por la fe. Teniendo al universo como testimonio de todo esto, ¿qué más podríamos hacer?
Redención planificada
“El cielo se llenó de pesar cuando todos se dieron cuenta de que el hombre estaba perdido, y que el mundo creado por Dios se llenaría de mortales condenados a la miseria, la enfermedad y la muerte, y que no había vía de escape para el ofensor. Toda la familia de Adán debía morir. Contemplé al amante Jesús, y percibí una expresión de simpatía y pesar en su rostro. Pronto lo vi aproximarse al extraordinario y brillante resplandor que rodea al Altísimo. Mi ángel acompañante dijo: “Está en íntima comunión con su Padre”. La ansiedad de los ángeles parecía ser muy intensa mientras Jesús estaba en comunión con Dios. Tres veces lo encerró el glorioso resplandor que rodea al Padre y cuando salió la tercera vez se lo pudo ver. Su rostro estaba calmado, libre de perplejidad y duda, y resplandecía con una bondad y una amabilidad que las palabras no pueden expresar.
Entonces informó a la hueste angélica que se había encontrado una vía de escape para el hombre perdido. Les dijo que había suplicado a su Padre, y que había ofrecido su vida en rescate, para que la sentencia de muerte recayera sobre él, para que por su intermedio el hombre pudiera encontrar perdón; para que por los méritos de su sangre, y como resultado de su obediencia a la Ley de Dios, el hombre pudiera gozar del favor del Señor, volver al hermoso jardín y comer del fruto del árbol de la vida.
En primera instancia, los ángeles no se pudieron regocijar, porque su Comandante no les ocultó nada sino, por el contrario, abrió frente a ellos el plan de salvación. Les dijo que se ubicaría entre la ira de su Padre y el hombre culpable, que llevaría sobre sí la iniquidad y el escarnio, y que pocos lo recibirían como Hijo de Dios. Casi todos lo aborrecerían y lo rechazarían. Dejaría toda su gloria en el cielo, aparecería sobre la tierra como hombre, se humillaría como un hombre, llegaría a conocer por experiencia propia las diversas tentaciones que asediarían al hombre, para poder saber cómo socorrer a los que fueran tentados. Y finalmente, después de cumplir su misión de maestro, sería entregado en manos de los hombres, para soportar casi toda la crueldad y el sufrimiento que Satanás y sus ángeles pudieran inspirar a los impíos; moriría la más cruel de las muertes, colgado entre el cielo y la tierra, como un culpable pecador; sufriría terribles horas de agonía, que los mismos ángeles no serían capaces de contemplar, pues velarían sus rostros para no verla. No solo sufriría agonía corporal, sino también una agonía mental con la cual la primera de ningún modo se podría comparar. El peso de los pecados de todo el mundo recaería sobre él. Les dijo que moriría y que se levantaría de nuevo al tercer día, que ascendería a su Padre para interceder por el hombre extraviado y culpable” (La historia de la redención, pp. 43,44).
Sobre el autor: Director asociado y ex director, respectivamente, del Instituto de Investigaciones Bíblicas de la Asociación General.
Referencias
[1] L. Morris, Evangelical Dictionary of Theology, editado por Walter A. Elwell (Grand Rapids, MI: Baker Book House, 1984), p. 101.
[2] Hilastérion (propiciación, expiación – Rom. 3:24) y hilaskomai (posibilitar el perdón, hacer expiación – Heb. 2:17) son términos relacionados.
[3] Bem Witherington III, Letters and Homilies for Hellenized Christians: A Socio-Rethorical Commentary on Titus, 1 e 2 Timothy and 1-3 John (Downers Grove: InterVarsity Press, 2007), 1.1, p. 460.
[4] John R. W. Stott, The Letters of John: An Introduction and Commentary, Tyndale New Test amen t Commentaries (Grand Rapids, MI: William B. Eerdmans Publishing Company, 1988), p. 93.
[5] Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Buenos Aires: ACES 1987) p. 701.