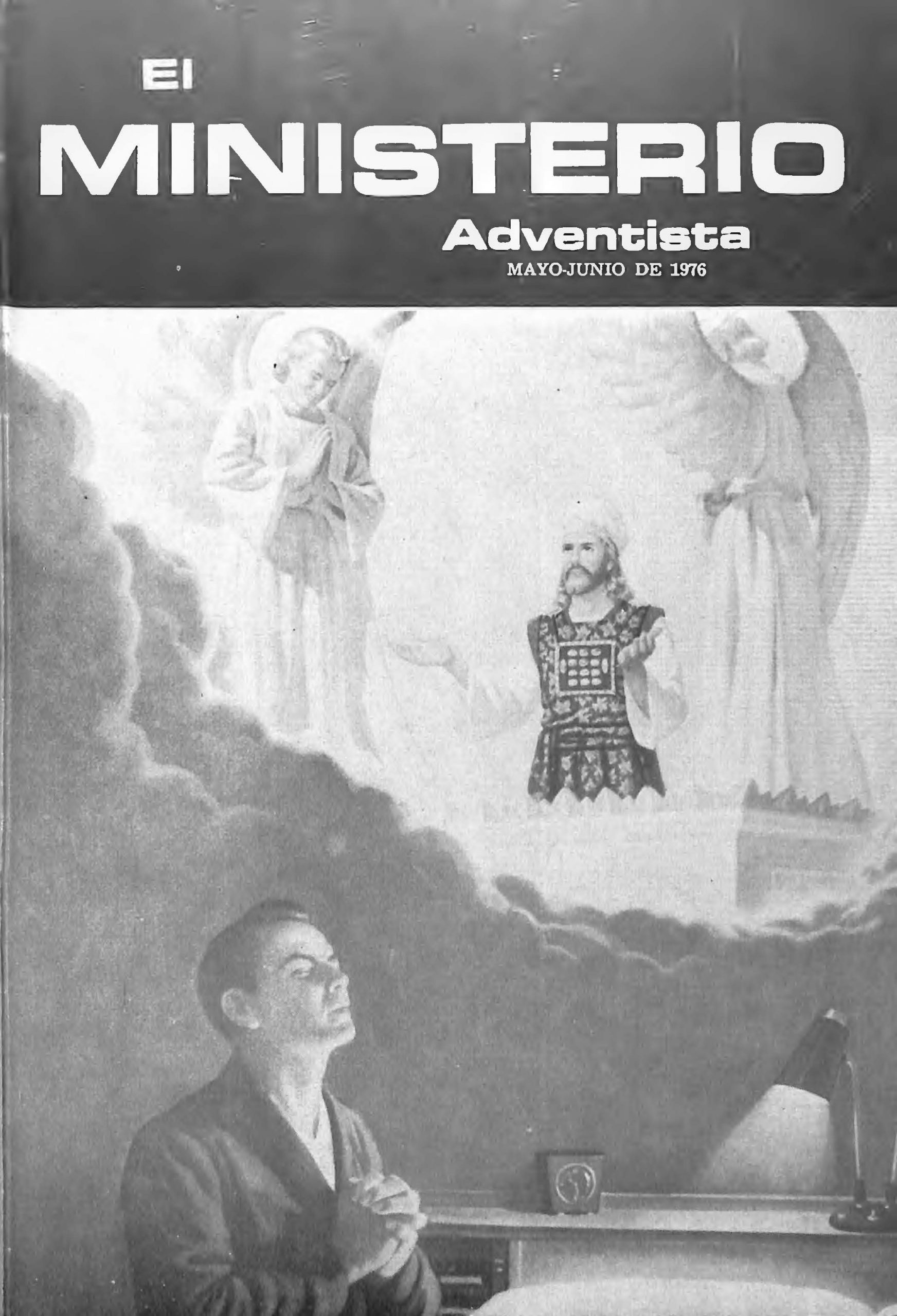Cuenta la tradición legendaria que, tanto los judíos como los paganos, hicieron todo lo posible para que los cristianos ignorasen dónde había sido sepultado Cristo. Para ello no solamente amontonaron una gran cantidad de piedras y escombros, sino que también construyeron sobre el sepulcro cedido por José de Arimatea, un templo, dedicándolo a Venus y colocando sobre él una estatua dedicada a Júpiter.
La madre del emperador Constantino, Elena, quiso descubrir el lugar exacto donde Cristo fue sepultado y, para conseguirlo, mandó destruir el templo de Venus edificado sobre el sepulcro, ordenando también que excavaran alrededor del Calvario. Las excavaciones dieron por resultado no sólo el descubrimiento de la que fue la sepultura de Jesús, y que se halló naturalmente vacía, sino también de los instrumentos de su crucifixión, es decir, la cruz y los clavos que sujetaron el cuerpo de Jesús. Pero no sólo la cruz de Cristo fue descubierta, sino dos cruces más, correspondientes a los malhechores con él juntamente crucificados. Ahora bien, el problema que se presentó no era nada fácil de resolver. ¿Cuál de aquellas tres cruces, completamente iguales, fue la Vera Cruz, la verdadera cruz del Señor?
A alguien se le ocurrió pensar que Cristo lo santificaba todo con su divinidad, y que hasta podía conceder ese mismo poder a cuanto él tocaba con su cuerpo. Entonces se creyó que la cruz donde él fue crucificado debería conservar algún poder sobrenatural, claramente demostrable. Y ya, sin titubear, ordenaron que se colocaran tres cadáveres, uno sobre cada cruz, con la seguridad de que el que fuese colocado sobre la verdadera cruz de Jesús, resucitaría. Así lo hicieron, y dice la leyenda que, en efecto, el cuerpo muerto colocado sobre una de las tres cruces resucitó, indicando así que ésa era la verdadera cruz de Cristo.
En vista de ese milagro, la emperatriz cristiana envió una parte de la madera de la cruz a su hijo el emperador Constantino; otra a Roma, para que la colocasen en la iglesia que ella misma había fundado en aquella metrópoli; y el pedazo más grande lo guardó para que fuese conservado en el templo que ordenó levantar sobre el santo sepulcro, llamado hoy Basílica de la Santa Cruz o Iglesia del Sepulcro o de la Resurrección.
En apoyo de esta leyenda se cita a Cirilo de Jerusalén, que ocupó el pastorado de esa iglesia veinte años después.
¿Qué provecho podríamos obtener de esta tradición legendaria? Uno sumamente útil: que tobemos guardarnos mucho de caer en supersticiones, idolatrías y fanatismos que a nada bueno conducen. No fue la cruz de madera la que trajo poder de vida al mundo, sino el sacrificio que en ella Cristo consumó, la sangre que él vertió, la que nos limpia de todo pecado. Por lo demás, admitir que todo cuanto Cristo tocó físicamente se convirtió en manantial de fuerza divina es desconocer la verdad y la pureza de la fe cristiana. Si así no fuera, el mar de Tiberíades hoy tendría el mismo poder y la tierra que Cristo pisó sería, en verdad, una tierra milagrosa para todos. Cosa que ciertamente no se ve demostrada por parte alguna. Los tabúes religiosos abundan en todas las religiones, gracias a la superstición de los creyentes. Una vez más, no convirtamos en historia, las leyendas, por muy piadosas que éstas sean. (Tomado de Claudio Gutiérrez Marín, Antología de la Pasión, págs. 227, 228, Publicaciones de la Fuente, México, 1963).