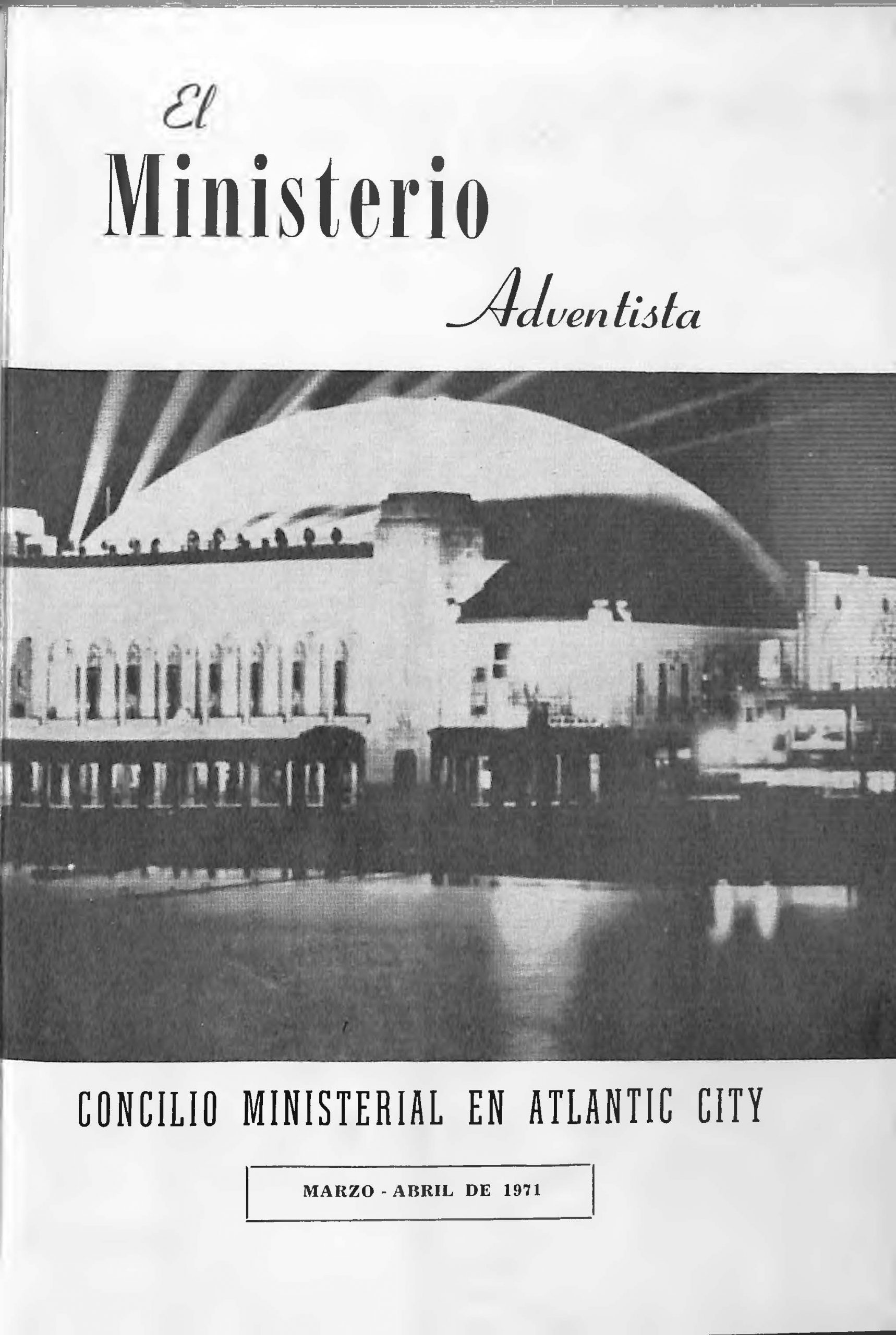La iglesia cristiana tuvo su comienzo en el Pentecostés. El poder pentecostal impulsó a la naciente iglesia en su misión. La tarea asignada a la iglesia fue la predicación del Evangelio en todo el mundo. Y la joven iglesia, llena del Espíritu, cumplió con su misión magníficamente.
La clave del éxito en esa misión la produjo el poder pentecostal. Después de días de oración escudriñadora y fervientes confesiones, los una vez inseguros discípulos creían ahora plenamente en el Señor resucitado. Cuando “estaban todos unánimes juntos” el Espíritu Santo se posesionó de ellos (Hech. 2:1-4). Los discípulos llenos del Espíritu fueron capacitados para hacer una predicación tan llena de poder de Cristo y de sus promesas que el gentío de Jerusalén fue divinamente electrificado y miles fueron añadidos al cuerpo de creyentes. Hermanos, la plenitud del Espíritu Santo en nuestra vida es la clave del éxito en cualquier empresa en favor de Dios.
Desde el momento en que se le dio la comisión de predicar el Evangelio, la misión de la iglesia ha permanecido inalterable. Y la clave del éxito de esa misión es también la misma hasta hoy. El Señor que comisionó a la iglesia confirma este hecho. “El que cree en mí —dijo Jesús—como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él; pues aún no había venido el Espíritu Santo” (Juan 7:38, 39). Aquí el Señor promete que hombres de fe tendrán el poder del Espíritu fluyendo por ellos en corrientes vivificadoras, como un río corre por su cauce. Hombres leales a Dios pueden por lo tanto extraer poder vivo de la fuente de la salvación, y este poder fluirá a través de hombres poseídos hacia la vida de todos los que ellos toquen.
Feliz en verdad es la iglesia cuya feligresía está dotada de vida y del Espíritu. De hecho esa es la “iglesia llena del Espíritu”, y esa sola es la iglesia de Cristo. Y ninguna iglesia puede esperar recibir esta lluvia tardía de poder a menos que y hasta que la mayoría de sus miembros haya purificado su alma y espíritu mediante el escudriñamiento del corazón, la oración y la perfecta fe y comunión con Cristo. (Véanse Primeros Escritos, pág.71; Testimonios para los Ministros, págs. 514-521.) Es esa feligresía activa y llena del Espíritu la que el Cielo fusiona con el segundo Pentecostés: la abundante lluvia tardía para recoger la cosecha de la tierra.
“El gran derramamiento del Espíritu de Dios que ilumina toda la tierra con su gloria, no acontecerá hasta que tengamos un pueblo iluminado, que conozca por experiencia lo que significa ser colaboradores de Dios. Cuando nos hayamos consagrado plenamente y de todo corazón al servicio de Cristo, Dios lo reconocerá por un derramamiento sin medida de su Espíritu; pero no ocurrirá mientras que la mayor parte de la iglesia no colabore con Dios” (Servicio Cristiano, pág. 314).
Entre el primero y el segundo Pentecostés, las lluvias temprana y tardía, si así queremos denominarlas, es cuando contemplamos las crecientes dichas e infortunios de la iglesia viva. Y las pautas para ambos conceptos están significativamente reveladas en la preparación para el discipulado que el Señor había iniciado.
Recordemos que cuando los setenta volvieron de su primera misión de entrenamiento se regocijaron de que hasta los endemoniados respondían al poder que les había sido otorgado (Luc. 10:17-20). Después de lo cual, el divino instructor les recordó que era su poder el que había hecho posible esos afortunados triunfos y que sus gozos debían más bien centrarse en la obra que él realizaba por ellos en el cielo.
Recordemos que cuando los doce entraron en su trabajo misionero práctico el Señor de un modo similar “les dio autoridad sobre los espíritus inmundos”, “y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen”, y ellos “echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos, y los sanaban” (Mar. 6:7-13).
Tomemos cuidadosa nota de que la suerte de esas misiones de entrenamiento, como la de los resultados que siguieron a la predicación pentecostal, dependieron del mismo significativo don del poder del Espíritu. Cristo “les dio autoridad [o poder]”, “fueron todos llenos del Espíritu Santo” y “el Espíritu les daba que hablasen”. Esta, hermanos, es la clave para una iglesia llena del Espíritu —hombres y mujeres llenos del Espíritu en nuestras feligresías. Esto sólo es lo que da esperanza para el poder espiritual en la iglesia.
Cuando se examinan las circunstancias de suerte contrastante que plagaron la existencia de la iglesia primitiva notamos que tienen relación con las condiciones comunes de la iglesia de la actualidad. En realidad la iglesia de hoy traicionaría su misión y nosotros los ministros seriamos menos que leales hombres de Dios si cerráramos nuestra mente al infortunio del cercenamiento que asalta a la iglesia remanente en más de una de sus fronteras. No hablaremos de esas áreas de cercenamiento. En lugar de eso, recurramos a un diagnóstico de la enfermedad y dejemos que el Cielo prescriba la cura.
Los hombres que comparten la buena fortuna del gran poder de Dios, por desgracia pierden ese poder cuando lo dan por sentado, como se verá en lo que sigue.
Mientras el Señor y tres de sus discípulos pasaban toda una noche en oración pidiendo poder para el día siguiente, los restantes nueve discípulos emplearon la misma noche en pequeñeces imaginarias que precipitaron una crisis que los despojó de su poder. Léase el relato en Mateo 17 y Marcos 9.
El Señor llevó a Pedro, Santiago y Juan a la montaña a orar. Les pidió a los nueve que quedaran al pie del monte y oraran. Los nueve sintieron esto como un desaire. Puesto que se les había pedido lo mismo en ocasiones anteriores, comenzaron a temer que se estuvieran convirtiendo en víctimas de la discriminación.
Chasqueados y malhumorados, no sintieron la necesidad de orar juntos como Jesús les solicitara. En vez de eso, pasaron las horas alimentando agravios imaginarios. Incubaron sus ofensas hasta que las dudas y el resentimiento hicieron presa de ellos. Crearon el clima en el que Satanás vive, y al debilitarse la fe en los planes del Señor, desapareció de sus vidas el poder sobre el enemigo y el demonio prevaleció. Los nueve no sintieron su pérdida hasta que fueron incapaces de arrojar fuera los demonios de un muchacho lunático. ¡Imaginemos eso! Hombres poseídos por el espíritu del demonio intentando arrojar demonios, ¡y los demonios burlándose de ellos!
Cuando le preguntaron al Señor: “¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera?” el apesadumbrado Salvador respondió: “Por vuestra poca fe; porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza… nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno” (Mat. 17:19-21). En esa respuesta el Señor no diagnosticó simplemente el mal de los nueve discípulos; ofreció una cura. Hizo más que llamar la atención a los enemigos del poder espiritual; ofreció restaurar el poder perdido.
La desobediencia, la falta de oración, la irritación, las dudas y resentimientos, todas facetas de la incredulidad en los planes del Salvador, produjeron la enfermedad que les robó a los nueve su poder. Las lecciones de la parábola de la semilla de mostaza les ofrecieron la fórmula divina para una cura específica.
“Si tuviereis fe como un grano de mostaza”, dijo Jesús. Puesto que el grano de mostaza no tiene literalmente fe, debemos considerar sus características naturales y aprender la lección que enseña. El tamaño de la semilla no tiene importancia, porque la fe no viene en tamaños. Aunque se cuenta entre las semillas más pequeñas, alberga en su interior un principio de vida concebido por Dios. Bajo la influencia del calor del sol, la humedad de la lluvia y las corrientes eléctricas de la tierra, el Cielo moviliza las fuerzas vitales encerradas en la semilla. La semilla brotada hiende sus raíces en el seno de la tierra en busca de alimento y bebida y levanta su tierna cabeza para aprovechar la ayuda de la energía del sol. Tierna y suculenta, la planta en desarrollo es alimento apetecido por los animales grandes y pequeños; de pronto su cabeza arracimada cae a tierra por obra de un merodeador. ¿Pensáis que la planta muere porque ha perdido su cabeza? Oh, no, genera dos nuevas cabezas que crecen tan vigorosamente como la primera. Pero otra vez pierde sus dos nuevas cabezas devoradas por un animal hambriento. ¿Pensáis que muere por eso? No, no, genera aun otras cabezas en su determinación de alcanzar la madurez de la vida y cumplir así su destino divino.
Cuando nos aferremos con tenacidad a las promesas e instrucciones de Dios, como la semilla de mostaza a la vida, nuestra fe moverá montañas de dificultades.
“Este género —advirtió el Señor— no sale sino con oración y ayuno”. No con oración en el momento de la crisis y del infortunio. Tales oraciones son por lo general nacidas del temor, y con frecuencia sirven de poco. Es la vida de oración sistemática, la de elevación constante del alma hacia Dios la que produce una fe viva y llena de poder. Una fe fortalecida por el Espíritu es el único agente curativo para la enfermedad del pecado. Santiago dice: “Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará” (Sant.5:15).
Se puede ahora decir que cuando la iglesia de hoy se deshaga de sus enemigos; cuando los miembros de la iglesia llenos del Espíritu dejen a un lado la desobediencia y la falta de oración, los celos y el mal humor, los prejuicios y los resentimientos, entonces se logrará la unidad y la armonía en Cristo. El Señor Jesús soplará nuevamente sobre sus discípulos y ellos recibirán el don prometido del Espíritu Santo. La lluvia tardía caerá sobre la iglesia; una predicación llena del Espíritu cubrirá el mundo y el segundo Pentecostés recogerá la cosecha de la tierra. Ojalá la iglesia quiera orar fervientemente ahora: “Ven, Espíritu Santo, purifica nuestra vida y llena tu iglesia. Ven, Señor Jesús, y lleva a tu santa iglesia al hogar”.
Sobre el autor: Secretario consejero de la Asoc. General