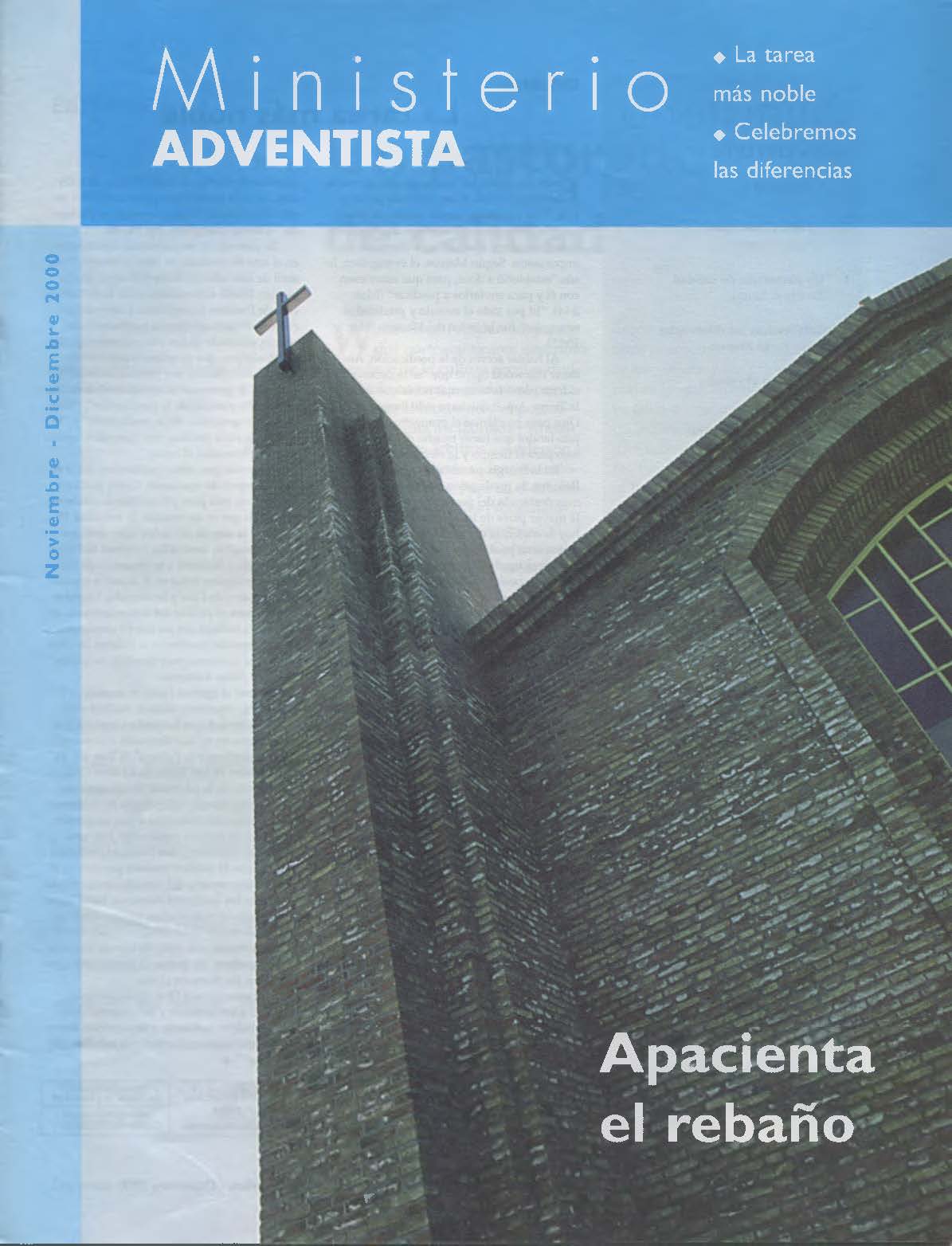El título de este artículo abarca dos componentes fundamentales del ministerio que estableció Jesús mediante su ejemplo y su mandato. El primero es el pastor. ¿Puede existir un ministerio pastoral sin un pastor? Por supuesto que no. El segundo componente es la predicación. ¿Puede alguien ser pastor si no predica? También entendemos que esto es imposible.
Calvino solía decir: “Eliminad la Palabra, y la fe desaparecerá”. Sin duda el gran reformador se refería a la Palabra de Dios, el fundamento de la fe. Casi siempre, sin embargo, la Palabra de Dios necesita de la palabra de los hombres, puesto que la Biblia fue escrita en lenguaje humano y, como consecuencia de ello, se la comunica de esa forma. Sin la Palabra divina la fe no tiene origen; sin la palabra humana no existe. “¿Cómo, pues, invocarán a aquél en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquél de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quién les predique?… Así que la fe es por el oír, y el oír por la Palabra de Dios” (Rom. 10:14,17).
Por medio de la palabra una mente afecta otras mentes. El predicador dirigido por Dios, lleno de fe y saturado del mensaje que recibió de él, infundirá fe en los oyentes. La predicación, por lo tanto, es esencial para el ministerio pastoral. La fórmula predicador-pastor es apropiada, porque no todos los predicadores son pastores. Pero la fórmula pastor-predicador es una redundancia, porque sencillamente no tiene sentido que alguien pretenda ser pastor sin ser predicador. Si bien es cierto que no todos los predicadores son pastores, con mayor razón todos los pastores deben ser predicadores. El pastor que dice que está haciendo lo posible para llevar a cabo todas las tareas del ministerio, y que sólo predica cuando le sobra tiempo, es cualquier cosa menos pastor. Por supuesto, la tarea del pastor no se limita a predicar. Se espera que lleve a cabo otras actividades. Pero todas ellas tendrán que contribuir para el fortalecimiento de la predicación.
Un pastor puede ser un buen administrador, un buen consejero, bueno para las relaciones públicas, un buen coordinador de los servicios de la congregación, inclusive puede ser un buen conocedor de la teología. Pero si sus sermones son magros y áridos, y no comunican ni salvación ni vida, no está cumpliendo su misión. Una buena labor pastoral requiere una predicación eficaz.
El pastor y la Palabra
El Evangelio de Juan afirma que Jesús es a la vez Pastor y Palabra (Juan 1:1, 14; 10:11, 14). No es un pastor, sino El Pastor. El buen Pastor. No sólo un sonido, una voz, una palabra, sino La Palabra. En él se encarnan la tarea pastoral y la predicación en perfecta armonía. El profeta dice que “como pastor apacentará su rebaño” (Isa. 40:11); también se dice que predicaba con poder el mensaje del Reino y la vida eterna, y las multitudes lo seguían. Jesucristo comenzó su ministerio predicando en las sinagogas “en toda Galilea” (Mar. 1:39), y siguió predicando hasta el fin. Jamás hubo un pastor como él, jamás hubo un predicador como él. “Jamás hombre alguno ha hablado como este hombre”, fue el testimonio de los guardias enviados a prenderlo, y que no lo hicieron porque quedaron extasiados al escuchar su palabra (Juan 7:46).
Para los discípulos Jesús era el profeta por excelencia, “poderoso en obras y en palabras” (Luc. 24:19). Sus enemigos no tenían argumentos para responder a sus razones, y entonces se pusieron a trazar planes con el fin de quitarle la vida. La gente lo oía de buena gana, y quedaba impresionada, encantada, transportada y subyugada por él (Mar. 12:37; Luc. 19:48). Hasta se olvidaban de sus necesidades más elementales, como por ejemplo comer y beber. La multitud que Jesús alimentó en la segunda oportunidad había estado con él durante tres días (Mat. 15:32).
Podemos afirmar que Jesús es el modelo perfecto de pastor y, por consiguiente, de predicador. Es justo, entonces, que intentemos saber por qué obtuvo éxito en la predicación, y que tratemos de imitarlo.
Unción y dedicación
Ante todo, Jesús fue ungido por el Espíritu. La unción de lo alto es condición sine qua non para que la obra pastoral se lleve a cabo realmente. Cuando Dios llama a hombres al ministerio, lo hace para que sean más que meros profesionales de la Biblia. Si hemos de ser instrumentos de salvación, es imperativo que busquemos cada día el poder divino. El pastor no programa bien sus actividades diarias si deja afuera el estudio de la Palabra y la oración. Si no tenemos tiempo para Dios, él no tendrá tiempo para nosotros. Cuando predicamos, los oyentes deben darse cuenta de que antes de comunicarnos con ellos hemos estado en comunicación con Dios y seguimos unidos a él.
Este secreto se llama constante comunión con Dios. Si queremos que con nuestra predicación los oyentes sientan la atmósfera celestial, nosotros mismos tenemos que estar inmersos en ella. Difícilmente una congregación va más allá del punto que alcanzó el pastor.
También podemos ver que fue plena la dedicación de Jesús a la obra pastoral. Todo su tiempo y sus intereses estaban volcados al ministerio. Eso se reflejaba en su estilo de vida, en la forma como oraba y meditaba, y cómo se conducía con la gente y cómo les hablaba. El ideal es que eso mismo ocurra con nosotros. Sabemos que ciertas circunstancias impulsan a algunos de nuestros colegas a llevar a cabo actividades paralelas, y que por eso mismo no ejercen una tarea pastoral integral. Pablo, a veces, hacía tiendas mientras llevaba a cabo las tareas ministeriales. Pero eso no menoscababa su relación con Dios. Sin duda el hecho de dedicar parte de su tiempo a una actividad secular tiene que haberle exigido un esfuerzo mayor para que no bajara la calidad de su ministerio.
Del mismo modo, no podemos permitir que ninguna circunstancia, ya sea del ministerio o de fuera de él, interrumpa nuestra comunión con el Cielo si queremos conservar la calidad de nuestra predicación. La iglesia necesita sentir eso cuando estamos detrás del púlpito.
Autoridad
Las enseñanzas de Jesús eran superiores a las de los escribas y fariseos porque él hablaba con autoridad (Mat. 7:29). Pero, ¿de dónde provenía esa autoridad?
Tal vez sería mejor averiguar primero de dónde no provenía. No era consecuencia de su posición social, porque Cristo no se destacaba socialmente. Se sabía que era de Galilea, una región despreciada por los dirigentes judíos, y de Nazaret, ciudad poco recomendable en esos días. Era un humilde carpintero hijo de otro carpintero.
Tampoco era consecuencia de sus grados académicos, porque Cristo no pasó por las escuelas de los rabinos. Por lo demás, esa circunstancia suscitaba la admiración de sus oyentes: “¿Cómo sabe éste letras, sin haber estudiado?” (Juan 7:15). Tampoco provenía de su naturaleza divina. Es cierto, era el Hijo de Dios en la Tierra, pero había asumido naturaleza humana, siendo en todo semejante a nosotros, pero sin pecado (Heb. 2:17; 4:15).
Por lo tanto, su autoridad no era consecuencia del hecho de que era Dios en carne humana; no se trataba de que Dios estuviera actuando como pastor y predicador, pues si así hubiera sido, no podría ser nuestro Modelo.
Hablaba con autoridad no porque su predicación fuera rígida y severa; en ese caso las multitudes no lo habrían oído de buena gana. Autoridad no es sinónimo de austeridad.
¿Cuándo habla alguien con autoridad, a no ser que domine cabalmente el tema que está presentando? Jesús estaba seguro de lo que estaba diciendo porque sabía lo que estaba diciendo (Juan 3:11). Y, ¿por qué lo sabía? Si asumió la naturaleza humana para ser igual a nosotros, entonces, como cualquiera de nosotros, tenía que estudiar las Escrituras. Y eso con mucha oración y reflexión para llegar a las conclusiones a las que llegó.
Jesús no predicaba sólo teorías. No dejaba en la duda a sus oyentes. Su mensaje era definidamente sólido, consistente, vigoroso, robusto, claro, incontestable, porque provenía de la Palabra de Dios, y estaba edificado sobre el fundamento de granito de la verdad.
Un ejemplo vivo
Más que conocer la Biblia, Cristo la vivía. Y eso es fundamental, pues como lo recuerda C. B. Haynes: “El cristianismo es más que un mensaje que se debe comunicar, más que una verdad que se debe enseñar, más que un conjunto de doctrinas que se debe exponer: es una vida que se debe vivir y compartir”.
En este aspecto Jesús es el ejemplo máximo. Hablaba con autoridad porque conocía su mensaje y lo vivía. Su enseñanza era la exposición de su vida. Y su vida la exposición de su enseñanza. Enseñaba la verdad y era la verdad. Iluminaba y era la luz. Señalaba el camino y era el camino. Los oyentes aprendían acerca de la vida verdadera. Y él era esa vida.
El Sermón del Monte, por ejemplo, refleja la vida del mismo Cristo. El que dijo: “Amad a vuestros enemigos y orad por ellos” fue quien más amó y más oró pos sus enemigos. El que dijo: “Si alguien te hiere en la mejilla derecha ofrécele también la izquierda”, fue quien más se resignó ante los malos tratos.
Por eso Jesús predicó como nadie lo había hecho todavía. Cuando exhortaba, reprendía y anunciaba las verdades del reino, la indiferencia desaparecía. Su palabra hería la raíz de las maquinaciones de los hipócritas, y se oponía de forma contundente a las artimañas de sus enemigos declarados. Sacudía la conciencia de los indiferentes, y al mismo tiempo le infundía esperanza y fe al corazón oprimido. Los que aceptaron su palabra sintieron la emoción de una vida nueva. Lo que dijeron las multitudes delirantes acerca de los actos de Jesús también es cierto en cuanto a su predicación: “Nunca se ha visto cosa semejante en Israel” (Mat. 9:33).
Aquí tenemos, en términos generales, una breve pincelada de Cristo como pastor. ¿Puede haber alguien que nos estimule más para llevar a cabo la grandiosa obra de la predicación? Tal vez quedemos lejos de las alturas que él logró, pero sigue siendo el gran ideal que debemos tratar de alcanzar.
Cosas que podemos imitar
Creemos que en este momento es oportuna una breve consideración de siete puntos esenciales que aparecen en este admirable retrato de Jesús, el predicador.
Cristo preparaba sus presentaciones. Se nota en la forma como predicaba, con ideas y pensamientos bien coordinados, que fluían naturalmente en su debido orden. Sus ideas eran propias. Sus ilustraciones —las parábolas, por ejemplo— denotaban prolongada observación y mucha reflexión. No improvisaba ni siquiera frente a “imprevistos”, como ser las interrupciones de sus adversarios. Siempre estaba listo para responder.
Conservaba el necesario equilibrio en su oratoria. Sus predicaciones no eran bombásticas, aparatosas, extravagantes, alarmistas. La profecía había anunciado que Cristo “no gritará, ni alzará su voz” (Isa. 42:2).
Gritar no es predicar. A veces se hace mucho ruido para compensar un contenido inocuo y vacío de mensaje. Cristo era un predicador ardiente que evitaba los extremos sin sentido. Su ejemplo nos dice con claridad que la predicación bíblica es más que verborragia, e inclusive más que retórica y elocuencia, aunque pueda valerse de esos recursos.
Valoraba el auditorio de una sola persona. Un ser humano valía tanto para Cristo como las numerosas personas de las grandes multitudes. Basta analizar sus conversaciones con Nicodemo y la mujer samaritana para verificar que él predicaba en privado con el mismo esmero y fervor por la salvación de una sola persona como lo hacía en público para los miles que lo escuchaban.
Era un profundo conocedor de las Escrituras. Les dijo a los dirigentes espirituales de su tiempo: “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios” (Mat. 22:29). En otras palabras, el poder divino está enraizado en las Escrituras, y su desconocimiento acarrea fracaso espiritual.
Las circunstancias que marcaban su ministerio cumplían las profecías, y él se daba cuenta de ello. Después de su resurrección le abrió el entendimiento a dos de sus discípulos en el camino a Emaús, refiriéndose a lo que estaba escrito acerca de él “en todas las Escrituras” (Luc. 24:27). Y el testimonio de esos discípulos fue éste: “¿No ardía nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando nos abría las Escrituras?” (vers. 32).
Varias de las interrupciones de sus opositores mientras Jesús predicaba —la mayor parte de las cuales eran preguntas capciosas, que tenían la intención de crearle dificultades— fueron respondidas con citas bíblicas precedidas de la expresión: “Está escrito”, o con la pregunta: “¿Nunca leísteis?” O con una invitación a recurrir a las Escrituras: “¿Qué está escrito en la Ley? ¿Cómo lees?” (Luc. 10:26). Sus opositores quedaban mudos, así como Satanás se sintió impotente cuando lo acosó con tentaciones y él lo enfrentó con un “Escrito está”.
Si el predicador realmente desea predicar con poder, necesita conocer las Escrituras. Debe estudiarlas continua, metódica, diligente y fielmente, cada día, con mucha oración, buscando la iluminación divina para lograr una comprensión correcta. Se nos dice que Lutero a veces dedicaba un día entero a meditar en una sola palabra de la Biblia. Erasmo llegó a decir: “Estoy plenamente resuelto a morir estudiando las Escrituras; en ellas están mi alegría y mi paz”. El gran predicador Dwight L. Moody se levantaba todos los días a las cuatro de la mañana para estudiar la Biblia por lo menos dos horas. Les dejó a los predicadores la siguiente declaración: “Afórrense a la Biblia entera, no sólo a una parte de ella. Nadie puede hacer mucho con sólo un pedazo de espada”.
Además de conocer las Escrituras, el pastor necesita saber exponerlas y aplicarlas a las necesidades de sus oyentes. La exposición sin aplicación, o viceversa, tiene poco valor. El gran expositor Andrew W. Blackwood afirmaba: “Con demasiada frecuencia los ministros de hoy predican la Biblia y la enseñan… sin mucha relación con las necesidades de los presentes, y se refieren a sus necesidades sin relación con la Biblia”.
Si el predicador posee un conocimiento básico de los idiomas originales de la Biblia será mucho mejor, por cierto. Podrá procesar mejor, por ejemplo, la exégesis de un texto, y descubrir en él un significado más profundo y original, lo que le dará vida a su sermón. Recordemos que el sentido trascendental de un pasaje yace debajo de la superficie. Pero, ¡cuidado! No le vamos a predicar ni griego ni hebreo a nuestro auditorio. La exégesis no es para ser predicada. Por sí sola es indigesta y árida para los oyentes. El proceso exegético lo llevará a cabo el predicador en su lugar de estudio, y añadirá al sermón lo que descubra para enriquecerlo.
Por medio de la exégesis el predicador hace un viaje al pasado, “aterriza” en el tiempo y en el ambiente del pasaje en consideración, para descubrir de ese modo por qué fue escrito así, y qué significado le atribuyeron sus destinatarios originales. Su visión bíblica se amplía, y entonces “regresa” a su tiempo y a su ambiente, para hacer lo que en homilética se llama “aplicación contemporánea”, es decir, una aplicación apropiada para el auditorio que está recibiendo el sermón.
Con esto el predicador logrará que el pasaje le hable a los oyentes en su propio contexto y con renovado poder, como si hubiera sido escrito para ellos. De este modo, el sermón conseguirá un ropaje divino, con dos dimensiones distintas: vertical, de Dios para el predicador con el fin de darle el mensaje, y horizontal, del predicador hacia la congregación, con el propósito de comunicar el mensaje de Dios. El predicador encama la Palabra, y así Dios le habla a la congregación. Por eso es correcto decir que todo verdadero sermón es una proclamación profética. Predicar es lograr que Jesús acontezca.
No pastoreaba jirafas, sino ovejas y corderos. Es decir, se refería a cosas profundas con tanta sencillez que hasta los indoctos podían entender. No desperdiciaba sus mensajes arrojándolos a las alturas. Su blanco era certero: el corazón. A Pedro le dijo: “Apacienta mis ovejas… apacienta mis corderos” (Juan 21:15-17), y no “mis jirafas”. Cuánta predicación se pierde en la maraña de un lenguaje ampuloso, un vocabulario rebuscado, la jerga profesional, con frases sin sentido para la mayor parte de los oyentes.
Dicen que un erudito, que viajaba por una zona rural, llegó a la orilla de un lago, y como necesitaba pasar a la otra orilla, le preguntó al barquero cuánto le cobraría por sus servicios.
—Bípedo implume —le dijo—: ¿cuánto requieres en valor pecuniario para trasladarme de esta margen a esa otra ribera?
—¿Señó? —preguntó el barquero.
—Te estoy apostrofando para tener una noción de lo que insumiría el uso de tu esquife —insistió el erudito.
—¿Qué?
Irritado y frustrado, el pedante le lanzó la siguiente andanada al humilde barquero:
—Si fuera por falta de erudición, me animaría a darte mi absolución. Pero si menosprecias mi sabiduría, te voy a propinar una ristra de bastonazos que te van a convertir en inerme cadáver; vas a quedar más hundido que el suelo.
—Señó dotor —respondió el barquero— usté tiene que entender que esta barca es mi medio de vida. Si usté sube solito, capaz que lo puedo llevar p’al otro lao. Pero si sube con todas esas palabrotas, los dos nos vamos a ir p’al fondo, con barca y todo.
Si los miembros de la iglesia no entienden un sermón, no es porque les falta inteligencia. Al que le falta inteligencia es al predicador que no predica de manera comprensible. Cierto creyente iba a la iglesia con la Biblia, el himnario y un diccionario, porque sólo consultándolo podía entender las palabras del predicador. Recordemos, sin embargo, que sencillez no es sinónimo de vulgaridad o superficialidad tampoco. Escudriñemos para descubrir las verdades de la Biblia. Pero una vez que las hemos extraído, expongámoslas en términos sencillos, claros y directos.
Conocía las necesidades de sus oyentes. Sabía exactamente qué decir y cómo decirlo. Jamás presentó una verdad de manera áspera o fría. Su objetivo era restaurar; no destruir. De él se dijo: “La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará” (Mat. 12:20).
Cristo no era áspero al hablar. No usaba la predicación como un látigo para azotar. Sus palabras de reprensión y de condenación —como en los casos de las dos purificaciones del santuario y los “ayes” ante la hipocresía de los fariseos— las profería con amor y pesar. Con frecuencia, en esas circunstancias, sus ojos estaban anegados en lágrimas.
Alguien dijo que “el púlpito no es un trono: no ‘domina’ a la gente. Tampoco es un tribunal: no condena. Tampoco es una tienda: no compra ni vende. Tampoco es el escenario de un teatro: no se exhibe. Es, en cambio, la mesa de Dios para los corazones hambrientos, el bálsamo para los corazones heridos, el apoyo para quien lleva cargas y aflicciones. El más elevado servicio del ministerio, solicitado por el Gran Pastor, es ‘apacienta mis ovejas’ ”.
Por eso, el pastor será amable con los que lo oyen. Más aún: debe conocerlos para poder ayudarlos, predicándoles el mensaje que necesitan oír, con aplicaciones apropiadas a sus necesidades generales y específicas. El calendario del púlpito ayudará al pastor a ofrecer a su congregación un alimento espiritual equilibrado, pues así superará la tendencia a predicar sólo sus temas favoritos en detrimento de otros que son importantes y necesarios. Esa tendencia produce anemia espiritual seguida de muerte. Y cuando una iglesia muere espiritualmente, la única solución posible es la resurrección del pastor.
Por lo tanto, el secreto consiste en conocer la iglesia. Y ese conocimiento se obtiene como consecuencia de la relación personal del pastor con los miembros, que se lleva a cabo principalmente mediante las visitas pastorales. El pastor que se confina en su escritorio logrará que él y la iglesia vivan en dos mundos distintos y distantes. Será un pastor extraño, que le predica a una iglesia indigente y con poca perspectiva de ayuda.
El pastor que se relaciona con la gente, que visita a los miembros para escucharlos y orar por ellos, se identifica con sus tragedias y necesidades. Podrá ayudarlos individualmente mediante sus consejos, y colectivamente mediante la predicación. A esto lo podríamos llamar “terapia de púlpito”. Como lo dice Ilion T. Jones: “El sermón semanal es una forma especializada de aconsejamiento pastoral, un método para aplicar una terapia de grupo”.
Predicaba la Palabra de Dios; no la de los hombres. Éste es el punto más importante. Jesús hizo de la Biblia el fundamento de su pastorado. Sus mensajes desarrollaban el sentido del Antiguo Testamento, y le comunicaba una nueva frescura y un nuevo aspecto a temas ya conocidos. Predicó exclusivamente la Palabra de Dios, y no las ideas de los rabinos de su tiempo, porque estaba literalmente poseído por la Palabra.
Por eso, al predicador se lo insta a predicar el mensaje de la Biblia, y sólo el de la Biblia. “Que prediques la Palabra” es la exhortación de Pablo a Timoteo (2 Tim. 4:2). Antes de eso, le recomendó que se aplicara “a la lectura” e intentara presentarse delante de Dios aprobado, “como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la Palabra de verdad” (1 Tim. 4:13; 2 Tim. 2:15). Pero el predicador no será un mero biblista, sino que estará familiarizado con la Biblia: la conocerá bien, y se dejará saturar por ella.
Como dice el Dr. Floyd Bresee: “Un discurso se convierte en sermón cuando emana de las Escrituras. La verdadera predicación es la Palabra acerca del hombre, y no la palabra del hombre acerca de Dios”.
¡Tengamos cuidado con la interpretación de la Biblia! Hay que respetar los principios hermenéuticos si no queremos llegar a conclusiones absurdas y fantasiosa^. Al predicar basado en la Biblia, Cristo sólo predicó la verdad. Y el predicador necesita hacer lo mismo. Tengamos cuidado de no imponerle a la Biblia nuestro propio pensamiento, o conceptos populares que no tienen nada que ver con lo que Dios dijo. Jesús condenó a los dirigentes religiosos de sus días porque predicaban ideas humanas en lugar de verdades divinas. “Bien invalidáis —les dijo— el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición… enseñando como doctrinas mandamientos de hombres” (Mar. 7:9, 7).
Tenemos que ser fieles a la tarea de predicar que el Señor nos confió. Cada vez que nos dispongamos a hacerlo, debemos recordar que nuestra congregación tiene derecho a recibir una exposición bíblica que se pueda aplicar a su propia vida. Eso es lo que todos esperan del pastor.
Prediquemos el evangelio y no las noticias del periódico, temas políticos o filosóficos, principios de psicología, informaciones acerca de los progresos de la ciencia o los triunfos de la medicina. Hoy se habla mucho acerca del Evangelio Social y la Teología de la Liberación. Yo conozco sólo un evangelio: el que es “poder de Dios para salvación a todo aquél que cree” (Rom. 1:16). La verdadera libertad es la que anunció Jesucristo cuando dijo: “Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 8:32).
Para fortalecer su fe y asegurar su salvación, nuestras congregaciones necesitan alimento sólido, la nutrición espiritual que sólo la Palabra de Dios puede ofrecer. Como dice el pastor Arthur H. Stainback, de la Iglesia Bautista: “Dejad que vuestros miembros sepan que cuando predicáis, el mundo queda afuera. Confortad sus corazones con la Palabra de Dios”.
Una cuestión fundamental
Hemos tocado con la punta de los dedos el desempeño de Jesús como Pastor y Palabra. El estudio de la revelación de Cristo es inagotable; sea cual fuere el aspecto que se considere, siempre tenemos algo que aprender. Espero, sin embargo, que lo que se ha expuesto sea suficiente para convencernos de que la dimensión pastoral de la predicación es, en efecto, fundamental para el ministerio. No hay manera de ser pastor, en el legítimo sentido del término, a no ser que se le dé prioridad a la predicación diligente y profunda.
Un día rendiremos cuenta del pastorado que ejercimos. Dios nos dirigirá la pregunta que se encuentra en Jeremías 13:20: “¿Dónde está el rebaño que te fue dado, tu hermosa grey?” Quiera el Señor que podamos responder con otro texto bíblico, el de Isaías 8:18: “He aquí, yo y los hijos que me dio Jehová”. Y que entonces el Señor nos pueda decir: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor” (Mat 25:21).
Sobre el autor: Doctor en Ministerio. Coordinador de posgrado del Seminario Adventista Latinoamericano de Teología (SALT).