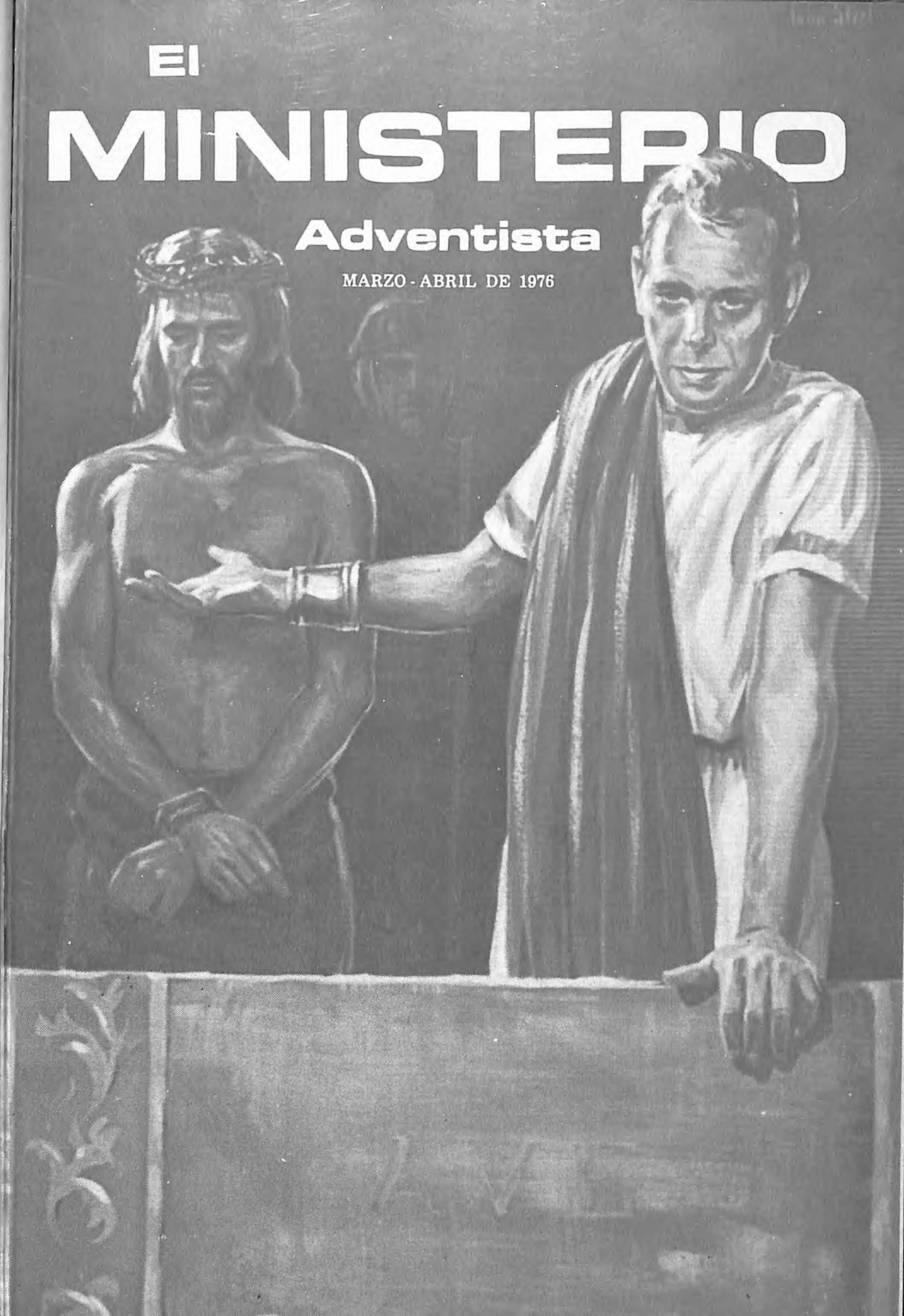Puse la servilleta al cuello de Alfredito, le serví su vaso de jugo de naranja, su cereal y su espumosa copa de leche. Me consideraba a mí misma una madre que criaba a sus hijos según las normas más adecuadas a la época en que vivimos. Alfredo le hizo honor al desayuno, y luego se bajó de la silla.
—Mamá, ¿puedo ir ahora a casa de Jaime?
—Pero, Alfredo —protesté— estuviste allí ayer y anteayer. ¿Por qué no le dices a Jaimito que hoy venga aquí?
—Oh, él no querría venir —dijo Alfredo con labios temblorosos pero decididos de un hombrecito de seis años—. Por favor, mamá…
—¿Por qué te gusta la casa de Jaimito más que la nuestra? —inquirí. Caí de pronto en la cuenta de que Alfredo y todos sus compañeros siempre querían ir a la casa de Jaimito.
—Bueno… —dijo con cierta vacilación— es porque, es que… la casa de Jaimito es una casa que canta.
—¿Una casa que canta? ¿Qué quieres decir con eso?
—Bueno —le costaba explicarse— la mamá de Jaimito tararea cuando cose; y la cocinera Anita canta cuando prepara las galletitas; y el papá de Jaimito siempre silba cuando vuelve a casa.
Dejó de hablar un momento, y luego prosiguió.
—Sus cortinas están siempre abiertas, y hay flores en las ventanas. A todos los chicos les gusta la casa de Jaimito, mamá.
—Puedes ir, hijo —dije rápidamente. Quería que mi hijo saliera para que yo pudiera pensar.
Di un vistazo a mi casa. Todos me habían dicho que era hermosa. Había alfombras orientales, que estábamos pagando en cuotas. Por eso no teníamos ninguna “cocinera Anita”. También estábamos pagando a crédito los costosos muebles y el automóvil. Tal vez por eso el papá de Alfredito no silbaba cuando volvía a casa.
Me puse el sombrero y fui a la casa de Jaimito, aunque eran las diez de la mañana. La Sra. Bravo no se molestaría por la interrupción a media mañana. Nunca parecía estar apurada. Me recibió en la puerta con la cabeza envuelta en una toalla.
—¡Oh, pase! Acabo de terminar con la sala. No, usted no interrumpe, de ninguna manera. Me voy a sacar esto de la cabeza y vengo en seguida.
Mientras esperaba, miré la casa. Las alfombras casi estaban deshilachadas; las cortinas, no lujosas pero de buena calidad, estaban abiertas; los sillones, viejos y rayados, pero alegrados con cretona nueva. Sobre la mesa, cubierta con un colorido mantel, había varias revistas recientes. De la ventana colgaban canastas de hiedra y otras plantas trepadoras, mientras un pajarito trinaba en su jaula asoleada. Todo eso creaba una atmósfera placenteramente hogareña.
Se abrió la puerta de la cocina y vi a Harry, el bebé, sentado en el limpio piso de linóleo, mirando cómo Anita juntaba los bordes de un pastel. La cocinera estaba cantando una canción montañesa.
Con una sonrisa en los labios regresó la Sra. Bravo.
—Bien —preguntó— ¿de qué se trata? Yo sé que usted viene por algo porque es una mujer muy ocupada.
—Sí —dije decidida—. vine para ver cómo es una casa que canta. Alfredito dice que le gusta venir aquí porque ustedes tienen una casa que canta. Estoy empezando a entender qué quiso decir.
—¡Qué hermoso cumplido! —dijo sonrojada la Sra. Bravo—. Usted sabe, Juan no gana mucho, y creo que nunca tendrá un sueldo muy elevado. Teníamos que renunciar a alguna cosa, y decidimos que no tendríamos cosas superfinas. Yo no tengo mucha fuerza, y cuando nació Harry comprendimos que la ayuda de Anita sería esencial si queríamos que los chicos tuvieran una madre alegre. Tenemos buenos libros y revistas, y escuchamos buena música. Por supuesto, la comida buena y sana es otra cosa esencial. No compramos alimentos que no sean de la estación, de modo que ahorramos en eso. Las ropas de los niños son muy sencillas: las hago yo misma. Pero una vez pagadas estas cosas, no nos queda mucho para los muebles. Sacamos casi tanto placer de nuestras largas caminatas en el campo como si pudiéramos viajar en auto, especialmente si tuviéramos que preocuparnos por mantenerlo. No nos endeudamos si podemos evitarlo. Además, somos felices así —concluyó.
—Ya lo veo —dije sinceramente. Miré a Jaimito y Alfredito que jugaban en un rincón. Habían hecho un tren con cajas de fósforos y lo estaban cargando de trigo.
Me fui a casa. Mis alfombras orientales parecían deslucidas. Subí las cortinas hasta lo más alto de las ventanas, pero la luz era amortiguada por las colgaduras de seda. El diván demasiado mullido parecía excesivamente voluminoso y mucho menos atractivo que el viejo sofá cama con almohadones que hacía sentirse cómodos a cuantos se sentaran sobre él. Experimenté una sensación de aversión hacia mi casa. No cantaba. Entonces me propuse hacerla cantar.