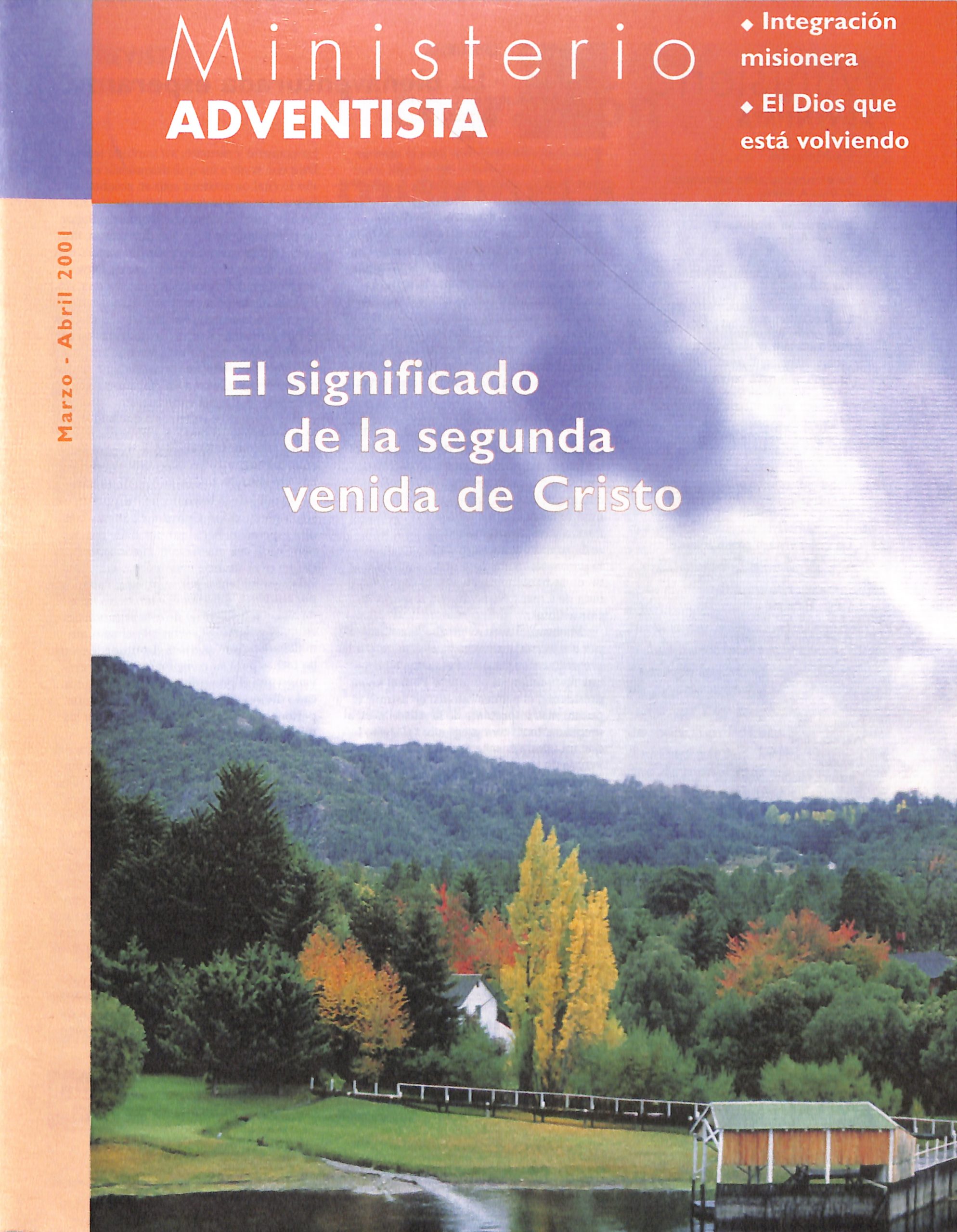Faltaban sólo cinco días para la ceremonia de la transmisión del mando. John Fitzgerald Kennedy esperaba en la mansión de su padre en el interior de Florida el momento cuando asumiría uno de los puestos con mayor carga de poder de toda la Tierra: la presidencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Delante de las gigantescas responsabilidades que lo aguardaban, podría haber estado acompañado de asesores y estadistas para darle los últimos toques a su plan de gobierno, o algún especialista en la redacción de discursos; tal vez algún artista para que le aliviara las tensiones. Pero escogió otro tipo de acompañante.
Caminando a su lado en dirección al Lincoln color beige que lo esperaba para llevarlo al campo de golf de Seminole iba un pastor. En pocos minutos se encontraron, el uno al lado del otro, en el asiento delantero del vehículo, dos de las figuras mundiales más carismáticas. Con gesto reflexivo y con mucha solicitud, John Kennedy se dio vuelta, miró a Billy Graham y le preguntó: “Billy, ¿por qué no me hace al favor de hablarme acerca de la segunda venida de Cristo? No sé mucho respecto de este asunto”.
Mientras el auto avanzaba lentamente por esa avenida de Florida, el evangelista le presentó a su amigo varios textos bíblicos que respondían su pregunta. Pero el joven presidente, el primer católico en asumir el puesto más importante de la nación norteamericana, tenía otra pregunta: “¿Es esto lo que mi iglesia enseña acerca de la segunda venida de Cristo?”
Por cierto Billy Graham no dejó de responder. Pero 46 meses después el cardenal Cushing, delante de una nación transida de dolor, frente a las cámaras de la televisión y de un mundo perplejo, y junto al ataúd donde reposaba el cuerpo del presidente asesinado, leía las palabras del apóstol Pablo: “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras” (1 Tes. 4:13-18).
Ésta es la gran esperanza que a lo largo de los siglos le ha dado ánimo al corazón de los cristianos. Es el sol que resplandece en el horizonte de las expectativas cristianas, constituyendo una aurora de esperanza después de la larga noche del pecado y sus consecuencias. Con amor por esta bendita esperanza, fiel al propósito de mantenerla cada vez más viva y de contribuir para que se la anuncie con inteligencia por valles y montañas, por caminos y vallados, por ciudades y aldeas, el Ministerio hace de ella el tema central de esta segunda edición del milenio. Sin sensacionalismo, sin malabarismos numéricos encaminados a fijar fechas para su cumplimiento, pero creyendo que el presente está lleno de significado divino y confiando en el futuro, que pertenece a Dios. Estamos viviendo en los mismos límites de la eternidad.
Estamos en el momento de la espera del regreso de nuestro Salvador Jesucristo. En el Antiguo Testamento leemos que los hijos de Isacar eran “entendidos en los tiempos” (1 Crón. 12:32). Jesús censuró a los dirigentes religiosos de su época porque no podían discernir las señales de los tiempos” (Mat. 16:1-3). ¿Y nosotros? ¿Estamos prestando atención al desarrollo de los acontecimientos? ¿Están identificadas con la bendita esperanza nuestras prioridades de vida, trabajo y misión? ¿Concuerdan nuestros ideales con nuestra predicación acerca de la segunda venida de Jesús?
Es oportuno reflexionar acerca del consejo de Pablo: “Desechemos, pues, las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente” (Rom. 13:12, 13).