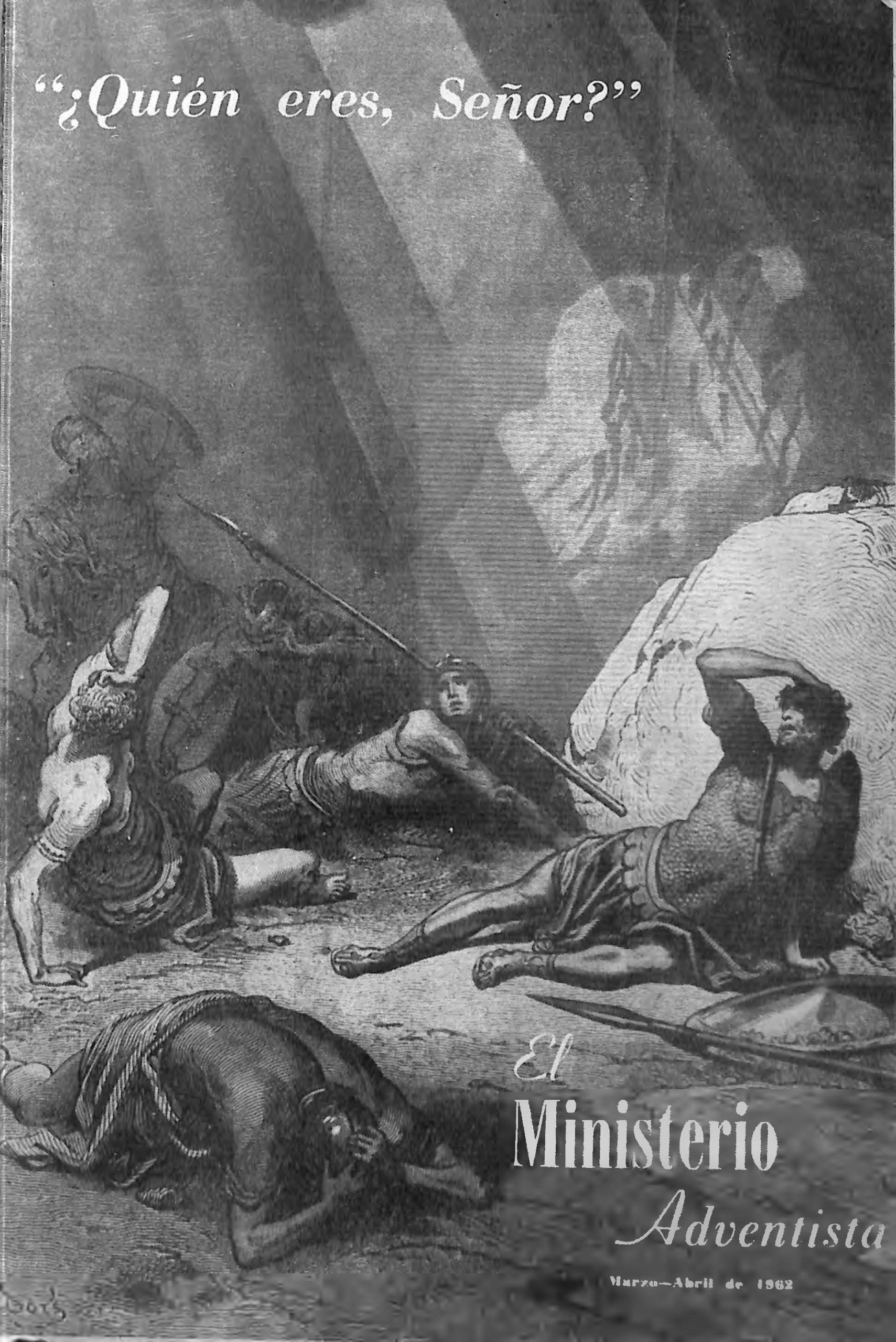Pregunta 11
El que comprende cabalmente las enseñanzas de la Iglesia Adventista puede saber con certidumbre que ha nacido de nuevo, y que es plenamente aceptado por el Señor. Tiene en su alma la seguridad de la salvación presente, y no necesita abrigar ninguna incertidumbre. De hecho, puede saberlo tan plenamente que puede en verdad gozarse en el Señor siempre (Fil. 4: 4), y en el “Dios de su salvación” (Sal. 24: 5, VM). Como la pregunta que analizamos atañe a todo el plan de salvación de Dios para el hombre, llamaremos la atención a los puntos que siguen.
I. El plan de Dios y la provisión para la redención
1. La iniciativa en el plan de salvación corresponde a Dios y no al hombre.—”Todas las cosas”, leemos, “son de [Gr. ek, “procedentes de”] Dios” (2 Cor. 5:18, VM). Sabemos que él “nos ha reconciliado consigo mismo” (Vers. 18); que “Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo mismo al mundo” (Vers. 19); que no fuimos nosotros quienes amamos primero a Dios, sino que él nos amó (1 Juan 4:9, 10); que Cristo es “la propiciación por nuestros pecados” (1 Juan 2:2); y que “fuimos reconciliados con Dios por medio de la muerte de su Hijo” (Rom. 5:10). Todo esto lo recibimos “conforme al don de la gracia de Dios” (Efe. 3:7). Y como se ha hecho referencia a los escritos de Elena G. de White, citaremos algunas de sus declaraciones que son claras y consistentes respecto de los principios fundamentales de la salvación personal y de la experiencia cristiana. Por ejemplo:
“La gracia es un atributo de Dios puesto al servicio de los seres humanos indignos. Nosotros no la buscamos, sino que fue enviada en busca nuestra. Dios se complace en concedernos su gracia, no porque seamos dignos de ella, sino porque somos rematadamente indignos. Lo único que nos da derecho a ella es nuestra gran necesidad” (El ministerio de la curación, pág. 119).
2. Cristo es el único Salvador de la humanidad perdida. —No hay otro Salvador, y no pue de haberlo. Hace muchos años se recalcó este pensamiento al antiguo pueblo de Dios. Jehová dijo: “Yo, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve” (Isa. 43: 11); “No hay más Dios que yo; Dios justo y Salvador… Mirad a mí. y sed salvos” (Isa. 45: 21, 22). (Véase también Isa. 60:16; Ose. 13:4).
Jesucristo nuestro Señor es el único fundamento (1 Cor. 3:11); su nombre es el único nombre “en que podemos ser salvos” (Hech. 4:12). Este pensamiento —que en nadie más hay salvación— fue destacado en la declaración hecha a José concerniente a la obra de Jesús: “él salvará a su pueblo de sus pecados” (Mat. 1:21). La traducción literal del texto griego es: “El mismo salvará a su pueblo”. “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores” (1 Tim. 1:15). El solo “puede también salvar eternamente” (Hcb. 7:25). La comprensión de esta enseñanza es básica. Únicamente en Cristo y mediante él podemos ser salvos.
3. El hombre no puede salvarse a sí mismo; está irremediablemente perdido por sí mismo.— (a) En el hombre no hay salvación para el hombre. Ningún hombre puede “redimir al hermano” (Sal. 49:7). (b) Sin la salvación provista en Cristo Jesús nuestro Señor, el hombre estaría irremediablemente perdido. “No hay justo, ni aun uno” (Rom. 3:10); “No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno” (Vers. 12); “Todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios” (Vers. 23). Por lo tanto no hay esperanza fuera de Jesús el Salvador. Isaías describe gráficamente la condición natural del hombre: “Toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga” (Isa. 1:5, 6).
Jeremías añade: “Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perversa” (Jer. 17:9). El apóstol Pablo declara que el hombre que está “sin Dios” está “sin esperanza” (Efe. 2:12). Está muerto en sus “delitos y pecados” (Vers. 1). En consecuencia, si el hombre ha de salvarse, alguna ayuda —la ayuda divina— debe acudir en su socorro.
4. Puesto que el hombre está muerto en el pecado, aun los estímulos iniciales hacia una vida mejor deben proceder de Dios. —Cristo es la verdadera luz, “que alumbra a todo hombre que viene a este mundo” (Juan 1:9). Esta luz, de algún modo conocida únicamente por la Divina Providencia, penetra en las tinieblas de los corazones humanos y enciende la primera chispa de deseo por Dios. Si el alma comienza a buscar a Dios, entonces “el Padre que me envió [a Cristo]” lo traerá al que busca (Juan 6:44). Y de nuevo se dice: “Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo” (Juan 12:32). De modo que hasta el deseo de arrepentimiento procede de arriba, pero Jesús nuestro Salvador da “arrepentimiento” y “remisión de pecados” (Hech. 5:31).
El cambio completo que así se produce en el corazón humano no obedece a un acto de nuestras propias voluntades, y ciertamente no es obra de la elevación moral o del esfuerzo de una reforma social, sino que es producido en su totalidad por el nuevo nacimiento. Debemos nacer otra vez [“de lo alto”, margen] (Juan 3:3, VM); “nacido de Dios” (1 Juan 3:9); nacido del Espíritu Santo (Juan 3:5, 6); nacido mediante la Palabra de Dios (1 Ped. 1:23). Verdaderamente, entonces, ésta es una obra de la gracia divina. En un sentido muy real somos “hechura suya’’ (Efe. 2:10). En el acto de la “regeneración” Dios nos salva; él es quien derrama sobre nosotros el Espíritu Santo (Tito 3:5, 6).
5. Ninguna cosa que hagamos merecerá el favor de Dios.—La salvación se produce por la gracia. Es la gracia la que “trae salvación” (Tito 2:11). “Por la gracia del Señor Jesús creemos que seremos salvos” (Hech. 15:11). No somos salvados por las “obras” (Rom. 4:6; Efe. 2:9; 2 Tim. 1:9), aunque sean buenas obras (Tito 3:5), o aun “obras poderosas” (Mat. 7:22, VM). Tampoco podemos ser salvados por la “ley” (Rom. 8:3), tampoco por las “obras” de la ley (Rom. 3:20, 28; Gál. 3:2, 5, 10). Ni tampoco la “ley de Moisés” ni el Decálogo pueden salvarnos (Hech. 13:39; Rom. 7:7-10). La ley de Dios nunca tuvo el propósito de salvar a los hombres. Es un espejo en el cual, cuando lo miramos, vemos nuestra pecaminosidad. Hasta ahí puede ir la ley de Dios en lo que atañe al hombre pecador. Puede mostrarle su pecado, pero es impotente para quitarlo, o para salvarlo de su culpa, de su penalidad y poder.
Pero, gracias a Dios, porque “lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne” (Rom. 8:3), Dios lo hizo, en la persona de su Hijo. En él se abre una fuente para “el pecado y la inmundicia” (Zac. 13:1). Y en esta fuente todos pueden entrar y ser lavados de sus pecados por la sangre de Cristo (Apoc. 1:5). Aunque parezca maravilloso, los redimidos pueden regocijarse ahora porque “han lavado sus ropas, y las han blanqueado en la sangre de! Cordero” (Apoc. 7:14). Verdaderamente somos salvados por su gracia (Efe. 2:5, 8), su misericordia (Tito 3:5), su don (Efe. 2:8), su Evangelio (Rom. 1:16), y según su propósito (Rom. 8:28).
6. La salvación es de Dios pero se pide una entrega de la voluntad.—Después de los primeros estímulos del Espíritu de Dios, y de la atracción del amor de Dios, el alma debe aceptar, y debe entregarse, a su Libertador. Este acto de entrega, motivado por Ja gracia divina, hace posible que Dios extienda al alma todas las maravillosas provisiones de su bondad. Este acto, o actitud, del alma es expresado de varias maneras en las Sagradas Escrituras:
Debemos creer —”todo aquel que en él cree” (Juan 3:16); presentarnos —”presentaos a Dios” (Rom. 6:13); someternos —”someteos pues a Dios”; mortificar “las obras de la carne” (Rom. 6:13), esto significa literalmente “matar”; presentar nuestros cuerpos a Dios — “que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo” (Rom. 12:1); estimarnos muertos al pecado —”estimaos como muertos en verdad al pecado” (Rom. 6:11); y morir al pecado —”si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado” (Rom. 8:10).
Cualquier cosa sea la que se represente por estos actos de voluntad ciertamente no pertenece al orden de las “obras”, y no añade nada, en el menor grado, a la eficacia de la salvación. ¡No! Más bien denota la actitud del alma que responde a las insinuaciones de la gratuita gracia de Dios que hace posible Ja aplicación, a nuestros corazones, de la ilimitada efusión de la gracia de Dios.
7. La vida y la experiencia cristianas consisten en un crecimiento en la gracia.—La vida cristiana es más que el acto inicial de fe, o ese acto de entrega y aceptación de Jesucristo como Señor. Mediante ese acto pasamos “de muerte a vida” (Juan 5:24) y nacemos otra vez (Juan 3:3); pero de ese momento en adelante debemos crecer. En la vida humana física acontece lo mismo. El nacimiento es una cosa. Es el comienzo de la vida. Pero nadie encontraría satisfacción en un hijo que no crece. En forma similar el propósito de Dios es que crezcamos “en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y salvador Jesucristo” (2 Ped. 3:18). Como niños espirituales debemos participar de “la leche espiritual” de la palabra (1 Ped. 2:2), pero tiene que haber crecimiento para que podamos participar del tan necesario “manjar sólido” (Heb. 5:12, 14).
II. Creyendo en Jesús
Nuestra vida cristiana debe consistir en una constante actitud de creencia en Jesús. Comenzamos creyendo, y por gracia debemos seguir creyendo. No sólo debemos “presentarnos” sino seguir presentándonos. Debemos “someternos”, y seguir sometiéndonos. No sólo debemos “morir” al pecado, sino que necesitamos “estimarnos” muertos al pecado, y seguir estimándonos así. Debemos “presentar” nuestros cuerpos a Dios, y seguir presentándolos a Dios. Todo esto es obra de la gracia.
La vida cristiana exige una entrega constante, una consagración constante, un sometimiento constante del corazón y la vida a Dios. Nosotros, que estábamos muertos en el pecado (Efe. 2:1), ahora estamos muertos al pecado (Rom. 6:11). Nos hemos identificado con Jesús en su muerte, y así hemos muerto con él (Col. 2:20); en efecto, nuestra vida está “escondida con Cristo en Dios” (Col. 3:3).
Este pensamiento está hermosamente expresado por medio de las desinencias verbales en el Nuevo Testamento. En Juan 3: 18, 36. Donde leemos: “El que cree”, la forma griega es el participio presente, que da la idea de “el creyente en él que persiste en creer” y que “hace de ello un hábito de la vida” será salvado. El tiempo presente con la idea de continuidad se ve también en la frase “mortificáis las obras de la carne” (Rom. 8:13). Se da la idea de una actitud continua de hacer morir las concupiscencias de la carne.
Elena G. de White lo expresó de este modo: “No es seguro ser cristianos ocasionales. Debemos ser semejantes a Cristo en nuestras acciones en todo tiempo. Entonces, por la gracia, estaremos seguros para este tiempo y para la eternidad” (Consejos para los Maestros, pág. 373).
Y en otro lugar declara:
“La gracia divina se necesita al comienzo, se necesita gracia divina a cada paso de avance, y sólo la gracia divina puede completar la obra… Podemos haber tenido una medida del Espíritu de Dios, pero por la oración y la fe continuamente hemos de tratar de conseguir más del Espíritu” (Testimonios para los Ministros, págs. 516. 517).
III. No tengais confianza en la carne
En la vida cristiana hay una lucha constante. “Porque la carne codicia contra el Espíritu, y el Espíritu contra la carne; y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que quisiereis” (Gál. 5:17). El que vive según la carne no puede complacer a Dios (Rom. 8:8), porque quien siembra en la carne segará corrupción (Gál. 6:8). Vivir según la carne significa muerte (Rom. 8:13). El hecho es que en nuestra carne no hay nada bueno (Rom. 7:18).
De manera que no debemos tener “confianza en la carne” (Fil. 3:3). Mientras estemos en este valle de lágrimas nuestra esperanza yace solamente en Cristo nuestro Señor. Si andamos “en el Espíritu” no satisfaremos “la concupiscencia de la carne” (Gál. 5:16). Y aun aquí y ahora, la victoria puede ser nuestra si entramos es la experiencia del apóstol Pablo: “Vivo, no ya yo, más vive Cristo en mí: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, y se entregó a sí mismo por mí” (Gal. 2:20).