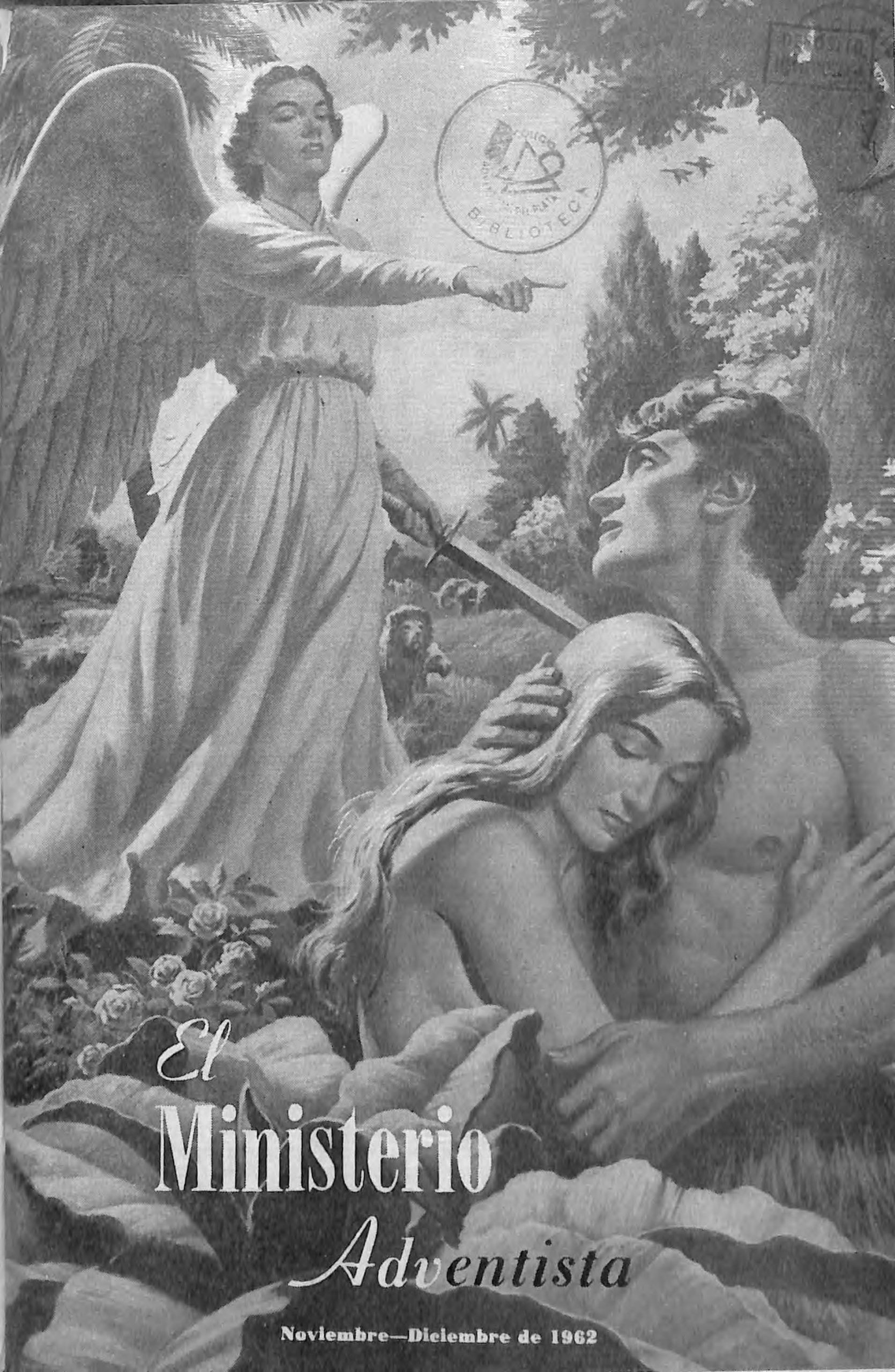Juan el Bautista, en su vida en el desierto, fue enseñado de Dios…
Cristo era su estudio, su meditación, hasta que su mente, su corazón y su alma quedaron llenos de la gloriosa visión. Miraba al Rey en su hermosura, y perdía de vista al yo. Contemplaba la majestad de la santidad, y se reconocía ineficiente e indigno…
Sin argumentos elaborados ni sutiles teorías, declaró Juan su mensaje. Sorprendente y severa, aunque llena de esperanza, se oía su voz en el desierto: “Arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado”. Conmovió al pueblo con nuevo y extraño poder. Toda la nación fue sacudida. Multitudes acudieron al desierto… Todos, aun el fariseo y el saduceo, el frío y empedernido burlador, se iban, acallado el escarnio, y el corazón compenetrado del sentimiento de sus pecados. Herodes en su palacio oyó el mensaje, y el orgulloso y empedernido gobernador tembló ante el llamado al arrepentimiento.
En este tiempo, justamente antes de la segunda venida de Cristo en las nubes de los cielos, se ha de hacer una obra como la de Juan el Bautista. Dios llama a hombres que preparen un pueblo para que subsista en el gran día del Señor… En nuestro carácter de pueblo que cree en la inminente venida de Cristo, tenemos un mensaje que dar: “Aparéjate para venir al encuentro a tu Dios”. Nuestro mensaje debe ser tan directo como el de Juan…
A fin de dar un mensaje como el que dio Juan, debemos tener una experiencia espiritual como la suya. Debe hacerse la misma obra en nosotros. Debemos contemplar a Dios, y al contemplarlo, perdernos a nosotros mismos de vista.
Mirando con fe al Redentor, Juan se había elevado a la altura de la abnegación. No trataba de atraer a los hombres a sí mismo, sino de elevar sus pensamientos siempre más alto, hasta que reposasen en el Cordero de Dios… Aquellos que sean fieles a su vocación como mensajeros de Dios, no tratarán de honrarse a sí mismos. El amor al yo será absorbido por el amor a Cristo. Reconocerán que su obra es proclamar, como proclamó Juan el Bautista: “He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Obreros Evangélicos, págs. 55-58).