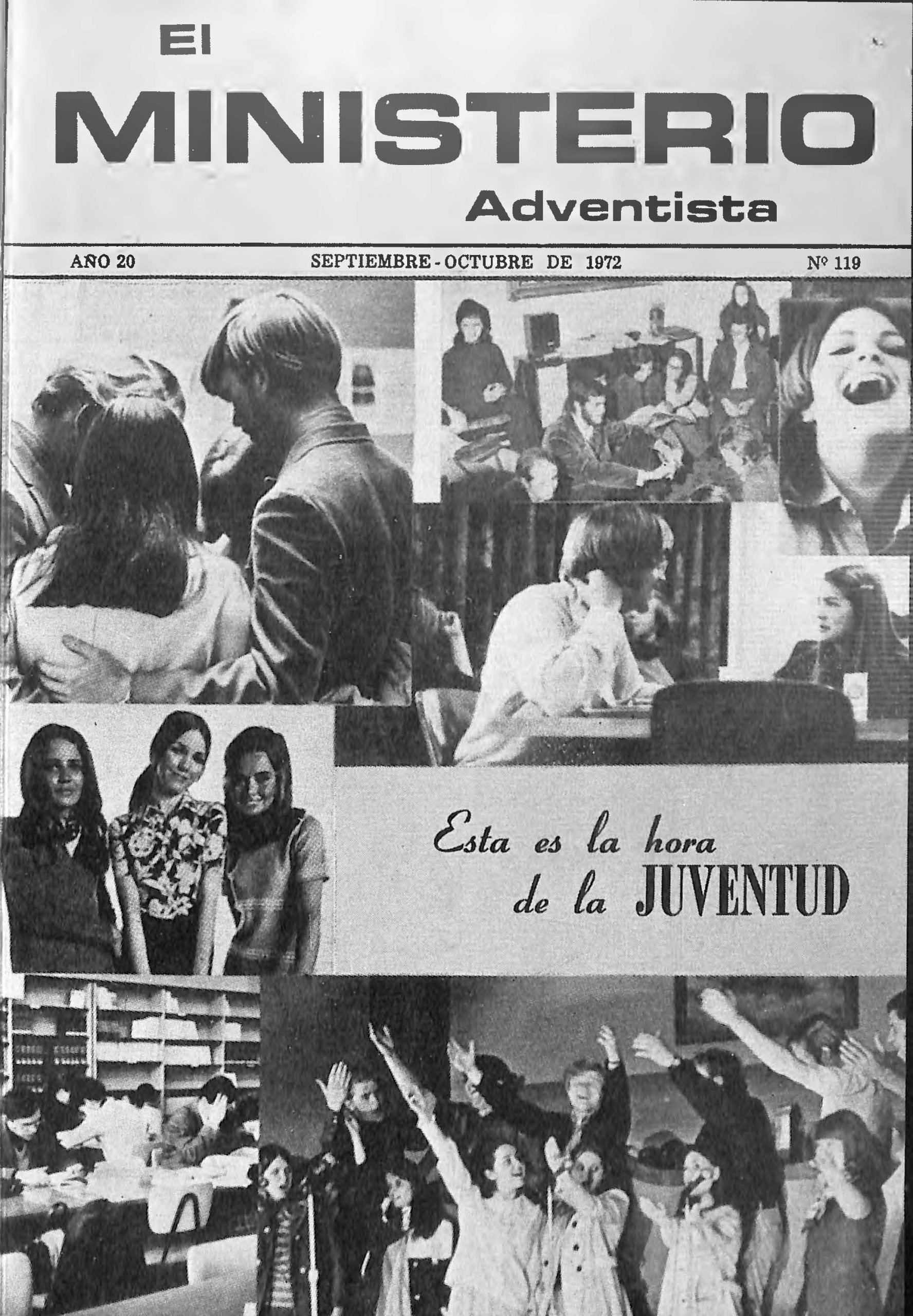Visitábamos en cierta ocasión una iglesia y su pastor. El edificio era hermoso; reunía todas las comodidades. Sin embargo, la congregación era pequeña y no se veía allí vida. La forma de cantar revelaba apatía, y aunque la reunión era en verano se sentía un viento helado que soplaba sobre la vida de los adoradores.
“Esta es una iglesia sumamente difícil”, nos dijo el pastor. “Aquí nada resulta. Todo plan que se elabora muero apenas nace. El pastorado de esta iglesia es un castigo”.
Volvimos dos años después a la ciudad. Todo parecía igual. Todo… menos la Iglesia Adventista. Algún fenómeno curioso estaba ocurriendo. ¡El muerto había resucitado! ¡Los huesos secos se habían recubierto de músculos, nervios y sangre! ¡El aire frío había sido reemplazado por un calor vivificante! ¡Aquella congregación otrora árida, estéril, ahora se revelaba en una nueva experiencia! ¡El invierno había sido seguido por la primavera!
¿Qué había sucedido? Entendimos el fenómeno al dialogar largamente con el pastor. Aquel hombre tenía fe en su iglesia, un entusiasmo desbordante; creía que la iglesia podía resucitar… y contagió con su fe, su entusiasmo y su certidumbre a toda la congregación. Qué alegría daba ver sus ojos brillantes de felicidad al pensar en la familia nueva a quien empezó a instruir en la verdad o al relatar lo sucedido en la reunión que tuvo con un grupo de jóvenes de un club a quienes estaba interesando en el mensaje, o de su experiencia al predicar a un grupo de otra iglesia al que estaba conduciendo a la verdad presente. La congregación misma disfrutaba de aquella alegría. Los rostros taciturnos de ayer eran hoy rostros vivaces, animados, entusiasmados.
Ese ministro disfruta realmente de su ministerio, los adoradores disfrutan de su predicación, que aunque sencilla tiene un profundo contenido espiritual.
Nos despedimos de la iglesia y del pastor para continuar nuestro viaje. Las horas detrás del volante se hacen cortas pensando que hay ministros que creen en la verdad que predican y que están dedicando cuanto son y cuanto tienen a la extensión del mensaje. Agradecemos de todo corazón a Dios por ellos. Pero pensamos también en los otros, muy pocos tal vez, pero que existen. Son los que sólo ven imposibilidades, monstruos que enfrentar, montañas que traspasar. Aquellos que, como consecuencia de su actitud, no tienen frutos o los tienen exiguos, y que no disfrutan de las posibilidades espirituales e inagotables del ministerio. Aquellos que al presentar un informe lo hacen basándose en quejas y lamentos.
¿Qué es lo que puede cambiar ese desierto en primavera? Repasemos algunos consejos inspirados que dan soluciones a este problema:
- El ministro debe olvidarse de sí mismo y de la cruz que pudiera significar el ministerio. “El Señor no tiene lugar en su obra para los que sienten mayor deseo de ganar la corona que de llevar la cruz. Necesita hombres que piensen más en cumplir su deber que recibir la recompensa; hombres más solícitos por los principios que por su propio progreso” (El Ministerio de Curación, pág. 378).
Si tuviéramos que escoger “el mejor consejo jamás oído” —al menos el que más nos ayudó en el ministerio— tendríamos tal vez que reconocer que fue uno que sólo consta de siete palabras: “No se tenga lástima a sí mismo”, pronunciado por un presidente frente a la presentación de una lista de razones, al parecer destinadas a despertar compasión frente a una situación realmente difícil, pero que exigía valor, entusiasmo y entrega total en lugar de autocompasión. “Necesitamos desconfiar de la compasión propia. Jamás os permitáis sentir que no se os aprecia debidamente ni se tiene en cuenta vuestros esfuerzos, o que vuestro trabajo es demasiado difícil. Toda murmuración sea acallada por el recuerdo de lo que Cristo sufrió por nosotros. Recibimos mejor trato que el que recibió nuestro Señor” (Ibid.).
- La entrega total y sin reservas a la obra a la que nos hemos dedicado. La obra de un ministro no es como la de un policía que cuida la esquina o la del obrero que inspecciona las botellas en una fábrica de bebidas o del que carga cajones sobre un camión. Ellos necesitan poca o ninguna imaginación, pues su trabajo es mecánico. La obra del ministro, en cambio, requiere aguzar el intelecto, procurar medios y métodos de progreso, estudiar la psicología teórica y práctica. Las botellas, los cajones, el camión carecen de personalidad. Pero la gente con quien el ministro trabaja sí la tiene. Nuestra tarea es difícil. No podemos limitarnos sólo a lo mecánico, lo indispensable. Debemos ser creadores y el que es creador puede hallar maneras de levantar una iglesia caída.
El ministro debe entregarse a su trabajo. “Los que procuran dar lo menos posible de sus facultades físicas, mentales y morales, no son los obreros que Dios puede bendecir abundantemente. Su ejemplo es contagioso. El interés personal es el motivo que los rige. Los que necesitan que se les vigile y que no trabajan a menos que se les señale una tarea bien definida, no serán declarados buenos y fieles obreros. Se necesitan hombres de energía, integridad, diligencia y que estén resueltos a hacer cualquier cosa que deba hacerse” (Necesidad del Obrero, págs. 43, 44).
“Los que anhelen éxito deben ser animosos y optimistas. Deben cultivar no sólo las virtudes pasivas sino también las activas” (El Ministerio de Curación, pág. 397).
- Aunque la tarea que debe realizar es casi sobrehumana, el ministro debe tener la certidumbre de que a su lado está Aquél que es la fuente de energía, inspiración y sabiduría. No es la suya una obra de hombres. Su éxito no depende solamente de su optimismo o de su trabajo. Aunque estas virtudes sean indispensables, si van desprovistas de la dependencia del Príncipe de los Pastores, serán de poco valor. Podrá tal vez alcanzar buen éxito en su trabajo, pero será éste como el del gerente de una empresa comercial que alcanzó la cumbre en su negocio sin haber jamás implorado la asistencia y bendición del Espíritu Santo.
El ministro que pastorea un desierto debiera experimentar la visión de Jeremías. Raymond Calkins, en su libro Romance del Ministerio, comenta el significado de aquella “rama de almendro” que Jeremías vio en medio del desierto cuando Dios le preguntó: “¿Qué ves tú, Jeremías?” El profeta —dice él— estaba meditando en un desolado desierto, y al contemplar el paisaje pensó que así estaba Israel: muerto, sin vida, árido y seco. Y él, Jeremías, había sido llamado para lograr la resurrección de aquel pueblo. “Señor, yo no sé hablar, soy un niño”. Es tarea sobrehumana… “¿Qué ves tú, Jeremías?” le preguntó Dios. “Veo una vara de almendro”, fue la respuesta. Calkins dice como comentario: “Todo, por todas partes, era desolación y muerte, tal como la nación misma. Pleno invierno… muerte. Mas de pronto se detuvo, una nueva expresión apareció en su rostro y en sus ojos brilló una nueva luz. En medio de sus ideas desesperadas en cuanto al futuro de su pueblo, en cuanto a su propio futuro como ¿para alterar en lo más mínimo la corriente de la vida del mundo, había levantado sus ojos y había visto una rama de almendro en plena floración. Súbitamente recordó, por tan asombroso medio, que en medio de aquel paisaje invernal, Dios estaba vivo. Sólo una simple vara con una rama florida al abrigo de una ladera soleada. Sin embargo, allí estaba profetizada toda la gloria de la primavera, toda la hermosura del verano, toda la áurea riqueza de una próxima cosecha” (Romance del Ministerio, pág. 218).
Volvamos a la iglesia resucitada del comienzo. En aquella iglesia surgió una flor en medio del desierto. Tal vez sea éste un proceso normal como es normal que llegue la primavera después del invierno, pero llegó. El frío fue reemplazado por el calor, el hielo por el agua saludable. Pero también hay allí un nuevo jardinero que ha logrado ver la rama de almendro y que no se desanimó aunque era una vara al parecer humilde. San Pablo vio la vara brotando en la pagana Roma y dijo: “Pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma” (Rom. 1:15). Finalmente fue allí e hizo conversos aun en la casa del mismo emperador. Otros fueron a Egipto y allí hubo frutos, y otros hasta la India con el mismo resultado. El peor desierto, aún con la aridez del paganismo, puede resucitar.
¿No habrá otros desiertos en Sudamérica en que también podamos ver la vara de almendro? ¿No habrá otras iglesias que languidecen y que pueden ser reavivadas? Tal vez sea algún campo el que está pasando por el invierno en su experiencia. Dios está buscando obreros que crean la verdad y que estén convencidos de ella. Gente que diga, desafiando la posibilidad del fracaso y los riesgos: “Se puede, y por la gracia de Dios lo intentaré”.
Estimado ministro, ¿está Ud. listo para ver la rama de almendro —al Dios eterno— que está anunciando la primavera de su iglesia también?