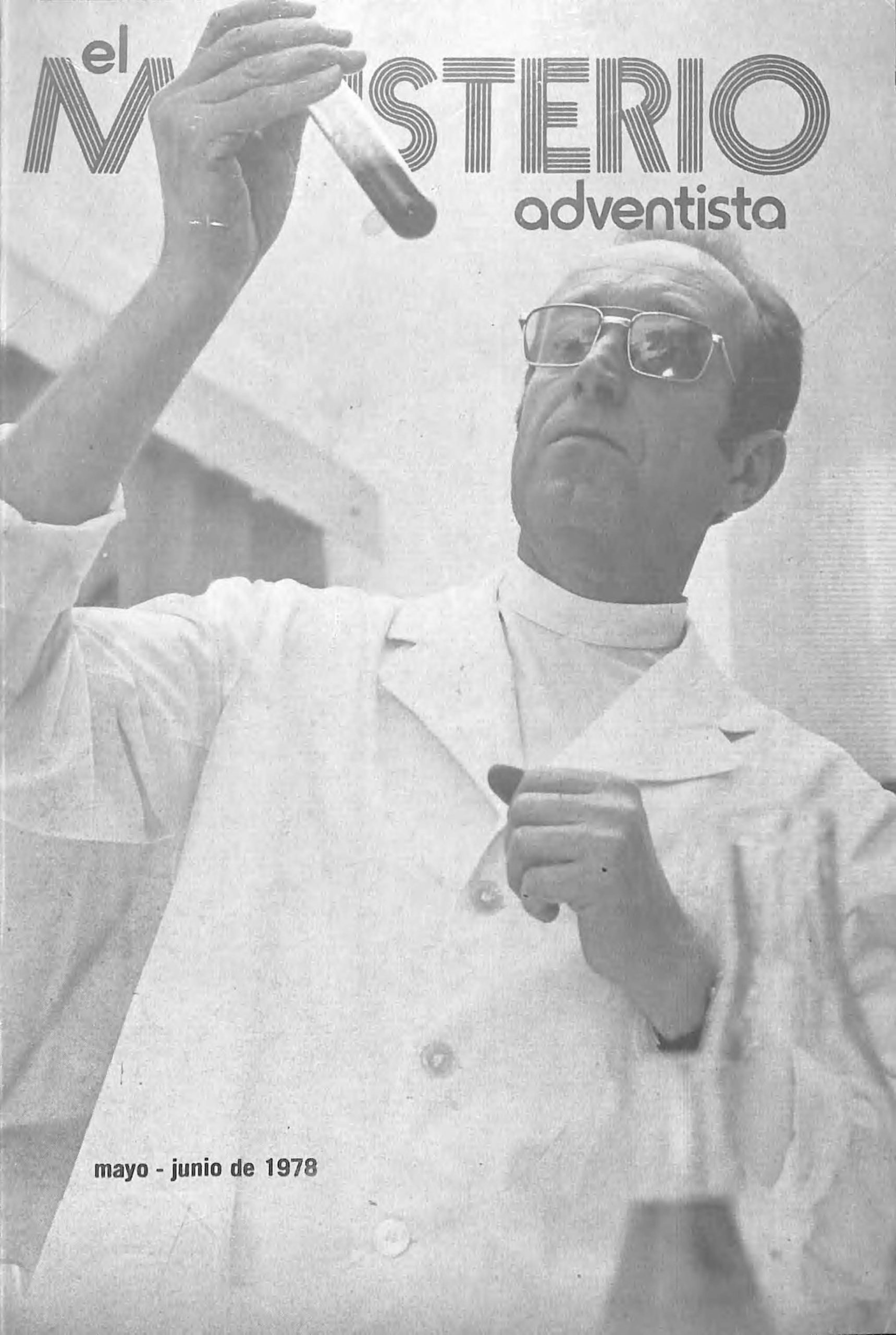“Sartre habla del silencio de Dios, Heidegger de la ausencia de Dios, Jaspers del encubrimiento de Dios, Bultmann del ocultamiento de Dios, Buber del eclipse de Dios, Tillich del ‘no ser’ de Dios, Altizer de la muerte de Dios. ¿Y el Nuevo Testamento? Habla del amor de Dios”.
Así presenta Richard Wolff la confusión a que algunos teólogos y pensadores han llegado al discurrir sobre la naturaleza y la realidad de Dios, poniendo a un lado la sencillez del Evangelio, o desconociéndola. Millones deambulan hoy desorientados en medio de esa bruma.
Impresiona la cantidad de artículos que publican algunas revistas teológicas serias, pero de tendencia modernista, mediante los cuales expresan sus dudas y sus sentimientos de futilidad y fracaso. El esfuerzo que han hecho las iglesias para adaptar el mensaje cristiano a la época en que nos toca vivir, ha producido una búsqueda de explicaciones complicadas para las sencillas verdades del Evangelio, con lo que han conseguido solamente oscurecerlas o desvirtuarlas. Eso ha llevado a muchos a abandonar las grandes verdades evangélicas, y a caer en las garras de la teología de la desesperación, o del activismo.
Una de las verdades sacudidas hasta sus cimientos, tanto por la teología liberal como por cierto tipo de ciencia, es la que se refiere a la realidad y la naturaleza del pecado, y especialmente a la forma como el hombre puede librarse de él. “El pecado no existe”, sería la primera premisa; la conducta no sería finalmente un fenómeno moral o religioso, sino un problema biológico. Posiblemente el criminal actúe como tal porque hubo alguna deficiencia en sus genes, o tiene algún problema hormonal, o existe un desequilibrio químico en su organismo. La solución del problema habría que buscarla, por lo tanto, en algún tipo de terapia, a través de la farmacología, no en Cristo, ni en el Espíritu Santo ni mediante la conversión. El Dr. B. F. Skinner, profesor de psicología de la Universidad de Harvard, declaró: “La ciencia aumenta cada día nuestro poder de moldear, transformar y controlar la conducta humana” (Billy Graham, La Juventud, el Sexo y la Biblia, pag. 30).
Escuchábamos hace algún tiempo la disertación de un médico cristiano que analizaba en forma interesantísima ante un grupo de obreros la función de las hormonas en la regulación de la conducta humana. Se refería especialmente a la sobrecarga emotiva y al genio. Impresionaba verificar cuán maravilloso es el organismo humano, cuán acabados son sus detalles. Una impresión -explicaba el médico- que llega a la corteza cerebral por medio de los sentidos, convenientemente analizada e interpretada, produce una reacción en cadena con la participación de varias glándulas de secreción interna que segregan hormonas que al fin de cuentas “le ordenarán” al organismo lo que debe hacer. La simpatía, la adrenalina, y especialmente el STH y el ACTH, parecerían ser finalmente los que determinan la conducta del ser humano, según las cantidades que se encuentren en el organismo y el grado de equilibrio que exista entre ellas.
Cuando el médico terminó su disertación, quedó flotando en el ambiente la sensación de que el pecado no era pecado, sino un simple proceso hormonal o glandular del cual el individuo no es del todo responsable.
Una mano se levantó en el auditorio: “Doctor -preguntó esa persona-, ¿quiere decir entonces que nuestra conducta es solamente fruto de un proceso biológico automático y que el pecado no existe?”
La pregunta sorprendió al buen médico cristiano, a cuya exposición le faltaba un solo detalle. En realidad, no era un pequeño detalle sino el punto vital de toda la cuestión. Su respuesta, un tanto ambigua, generó un interesantísimo diálogo que le dio a la disertación el epílogo que le faltaba.
No se puede negar la influencia de las hormonas y otras sustancias que, vertidas en el torrente sanguíneo, producen en nosotros ciertas reacciones físicas y emocionales. Una explosión de mal genio, por ejemplo, está directamente relacionada con la adrenalina. Pero ese proceso se puede dominar mediante los pensamientos, a los que la Biblia atribuye tanta importancia. Por lo tanto, la raíz y la clave de la conducta es eminentemente espiritual y moral, y no solamente física.
David miró a través de una ventana, y sus pensamientos generaron una reacción hormonal automática. Esa reacción le hizo alimentar intenciones y trazar planes. Como resultado de ello envió a un hombre al frente de batalla, donde murió víctima de los enemigos de Israel. En otras palabras, David le dio muerte mediante las armas del ejército adversario. También poseyó David a la mujer del asesinado, pecado que le acarreó mucho sufrimiento y dolor. Posiblemente las glándulas de David producían en abundancia ciertas hormonas. Pero eso no justifica ni su crimen ni su actitud. Su problema era en primer lugar de naturaleza moral: Tenía el deber de dominar sus pensamientos y sus pasiones. Si lo hacía, podía controlar su conducta.
Aquí llegamos al punto clave: El hombre no quiere ni puede controlar sus pensamientos. Pero el nuevo nacimiento, que se produce cuando el alma se entrega a Cristo, y que implica la muerte diaria al pecado, santifica y orienta los pensamientos, y en consecuencia encauza la conducta al dominar la chispa inicial que en última instancia es la que provoca la explosión. Pablo dijo: “Golpeo mi cuerpo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado” (1 Cor.9: 27). Además, aconseja: “Todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre… en esto pensad” (Fil. 4: 8).
En los Proverbios se nos dice: “Cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él” (Prov. 23: 7). Isaías afirma: “Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos” (Isa. 55: 7). Jeremías, por su parte, habla en nombre de Dios y llama “frutos del pensamiento” al mal que vendría sobre ellos por la desobediencia a Dios, su ley y su Palabra. Pablo se refiere al pecador diciendo que es alguien que hace “la voluntad de la carne y de los pensamientos” (Efe. 2:3). Por su parte, Jesucristo dijo que seremos juzgados por nuestras palabras, que a su vez son el fruto de nuestros pensamientos. (Mat. 12:34-37.)
Las explosiones de ira guardan relación con la cantidad de adrenalina vertida en el torrente sanguíneo. Pero esa cantidad puede ser controlada automáticamente por una mente transformada por Cristo, que no se desespera ni se siente herida por la provocación; por pensamientos que, dirigidos por Cristo, no llevan ni al odio, ni a los celos, ni a la envidia ni a las contiendas, sino a la mansedumbre, a la caridad, a la paz. Santiago sintetiza todo esto cuando dice: “Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado; y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte” (Sant. 1:14, 15).
Otros le dan una explicación un poco diferente al problema del pecado, atribuyéndolo a perturbaciones eléctricas del cerebro. En su extraordinario libro La Juventud, el Sexo y la Biblia, Billy Graham se refiere al control eléctrico de la conducta por medio de electrodos que, conectados a diferentes zonas del cerebro, podrían producir en la persona tratada amor u odio, alegría o tristeza, euforia o depresión, tranquilidad o agresividad. Nos informa que eso ya se ha logrado en animales.
Asimismo se ha hablado insistentemente del control del organismo por medio de sustancias químicas, y por ende, de la conducta también.
Según los primeros, nuestros problemas de conducta podrían ser resueltos si llevamos una batería a la espalda y un tablero en el pecho. De acuerdo con los segundos, bastaría una dosis de hierro, magnesio, yodo o aluminio para dominar el mal genio, cultivar la tolerancia hacia los demás o dejar de mentir, robar o blasfemar.
No se puede negar la existencia de corrientes eléctricas en el cerebro y su influencia sobre la conducta. Tampoco podemos negar los efectos de las vitaminas, los minerales u otras substancias químicas. Pero de allí a llegar al control de la conducta para transformar al mundo en un reino de gente ideal, hay un gran abismo.
¿HORMONAS O CONVERSION?
Cristo, al hablar con Nicodemo, le dijo: “Os es necesario nacer de nuevo” (Juan 3:7). Ese nacimiento es espiritual; es producido por Cristo mediante la simiente incorruptible que es la Palabra de Dios, y por la obra del Espíritu Santo. Cuando una mente carnal se transforma en espiritual, también cambian sus frutos. El convertido no llega a ser ni un dios ni un ángel, sino un pecador que ansía el perdón y la salvación, le entrega a Jesucristo el timón de su ser, y recorre de su mano la senda de la vida.
Nuestro mensaje en resumen es éste: Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Debe producirse en nosotros la muerte diaria al yo y al pecado. Debemos entregar el espíritu, el alma y el cuerpo a Cristo para que él los gobierne. Debe producirse la muerte de la naturaleza carnal, para que nazca una naturaleza espiritual en nosotros. Esta es la solución final para que nazca un hombre nuevo y surja una nueva sociedad.
La Iglesia Adventista, gracias a Dios, se ha mantenido libre de esas tendencias secularistas que finalmente le quitan su poder al Evangelio. Por eso no apoya ni la teología de la desesperación ni la del activismo. Presta su apoyo, en cambio, a la teología de la esperanza, una teología que está firmemente enraizada en los evangelios, las epístolas y en toda la Biblia.
Cuando ocupemos el púlpito para predicar, presentemos la gloriosa esperanza que tenemos únicamente en Jesucristo como el que nos puede bautizar con fuego y con el Espíritu Santo. Eso inducirá a las almas a reconocer sus necesidades y a satisfacerlas plenamente en Cristo Jesús, nuestro Señor.