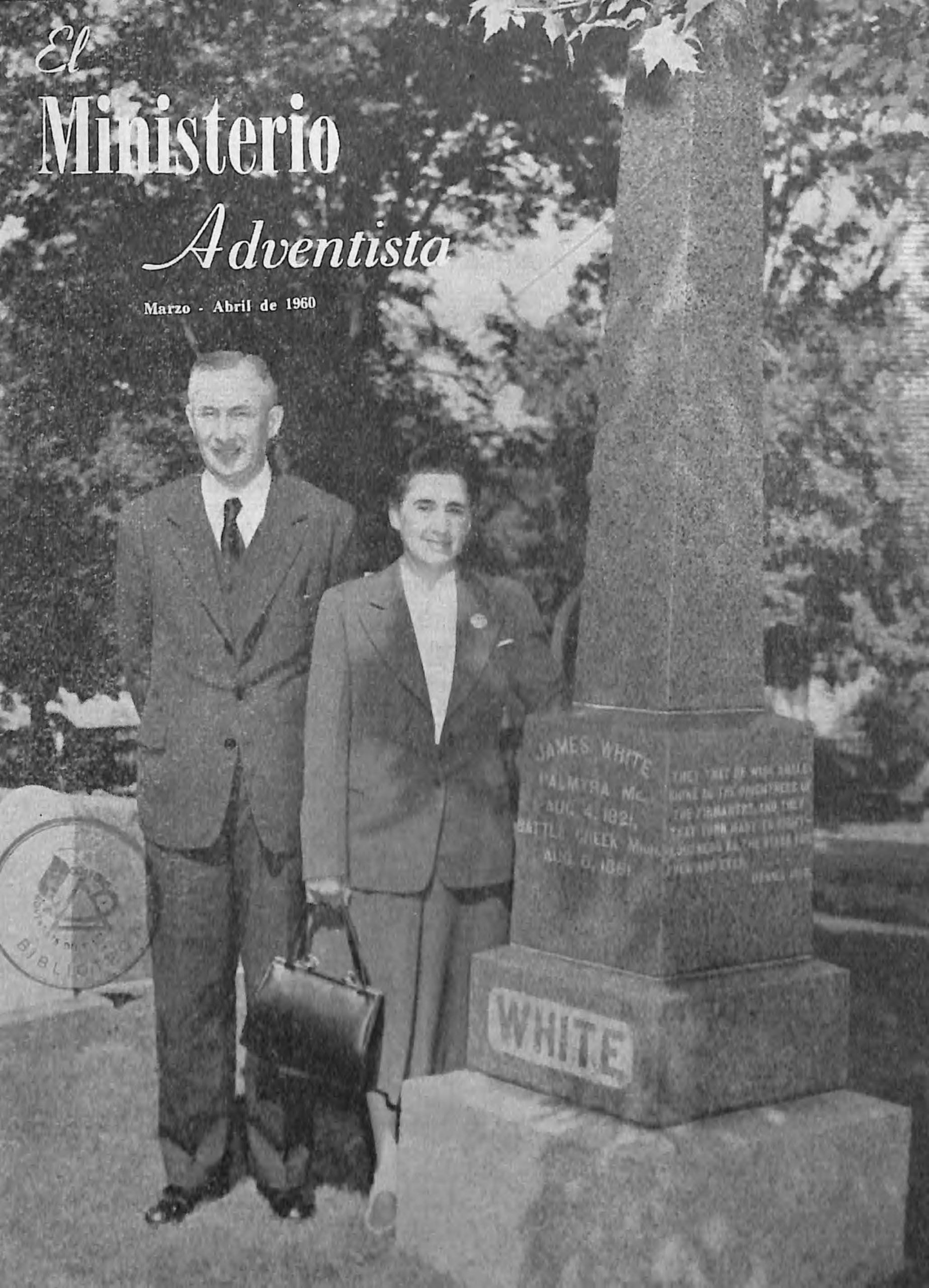Cuando Cristo apareció en el escenario religioso del mundo, en un momento crítico para el pueblo de Israel, la antigua doctrina bíblica de la inmortalidad revivió en los espíritus sinceros que lo escuchaban. Los justos, aunque yacieran inconscientes en el polvo, habrían de resucitar un día para heredar la tierra restaurada. “Yo soy la resurrección y la vida: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá” (Juan 11:25), les dijo Jesús.
En los corazones de quienes lo recibían como la “Simiente” prometida, germinaba y florecía la esperanza de una redención futura, en la que la muerte desaparecería para siempre. “Yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero” (Juan 11:24), le contestó Marta al Maestro con profunda convicción, al referirse a su hermano Lázaro, recién muerto.
La iglesia apostólica, apoyándose en los antiguos textos sagrados y en las palabras de Jesús, mantenía la misma esperanza en la inmortalidad. Cristo, el Mesías resucitado, su ascensión y su segunda venida para recompensar a los fieles de todos los tiempos, eran puntos esenciales de las predicaciones evangélicas. El apóstol Pablo escribe lleno de fe: “Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos; primicias de Jos que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados” (1 Cor. 15:20, 21).
Basta hojear el Nuevo Testamento para comprobar que los demás apóstoles estaban impregnados del mismo espíritu y mantenían la misma esperanza de inmortalidad, que era el consuelo de todos para sus trabajos y sufrimientos. La promesa del segundo advenimiento del Salvador, cuando los justos muertos resucitarían y los vivos serían transformados, y dotados de vida eterna, era una luz gloriosa en el corazón de los fieles de la iglesia primitiva. Un historiador moderno dice acertadamente: “Una misma fe unía las congregaciones esparcidas: Cristo, el hijo de Dios, volvería al mundo para establecer su reino, y todos los creyentes serían recompensados en el juicio final con la bienaventuranza eterna” (César e Cristo, tomo 2, pág. 289).
Grande era el celo de los apóstoles por mantener vivas e incontaminadas en el mundo pagano esas doctrinas capitales del cristianismo. La cultura grecorromana detestaba la doctrina cristiana de la resurrección y procuraba ridiculizarla. Los que habían recibido una formación filosófica encontraban que eso era una “locura”. Se requería mucha fe y un conocimiento firme de las Escrituras para resistir los ataques de los opositores.
Al llegar a Atenas, el mayor centro cultural del mundo antiguo, Pablo se encontró en la plaza con algunos filósofos epicúreos y estoicos, y quiso anunciarles las “buenas nuevas”. Lo condujeron al Areópago, deseosos de oír algo más acerca de la nueva doctrina. El apóstol, lleno de celo evangélico, predicó con elocuencia a la asamblea que lo escuchó con atención. Pero cuando “oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban, y otros decían: te oiremos acerca de esto otra vez” (Hech. 17:32).
Posteriormente el escritor Celso, al combatir al cristianismo, escribe que la creencia de los cristianos en la resurrección era una insensatez, y la ridiculizó con palabras sarcásticas: “Era una esperanza de los gusanos” (Id., pág. 289). En el mundo pagano había dos fuerzas que se oponían a la resurrección predicada por los cristianos: la religión y la filosofía, esta última tanto materialista como espiritualista. Para el “espiritualista” la mortalidad residía en la supervivencia del alma, que en ocasión de la muerte abandonaba el cuerpo. Los apóstoles resistieron varonilmente los embates, manteniendo unida a la iglesia en sus creencias básicas. El gran soporte de la fe eran las palabras “así dice Jehová”. Pablo escribe a los corintios: “Porque si los muertos no resucitaron, tampoco Cristo resucitó: y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana; aun estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo son perdidos” (1 Cor. 15:17).
Este mismo siervo de Dios les advierte a los cristianos de Tesalónica: “Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús” (1 Tes. 4:13, 14). Los creyentes debían velar para que “ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo” (Col. 2:8).
Pero a .medida que se desarrollaba el cristianismo, se fué oscureciendo la visión de esas doctrinas básicas. Al desaparecer el último de los apóstoles, influencias disgregadoras fueron invadiendo la iglesia, comprometiendo la fe y las doctrinas primitivas basadas en el “así dice Jehová”; la disgregaron en varias ramas secas, desligadas del tronco verdadero. Pero el tronco continuaba vivo en la forma de unos pocos fieles que rechazaban las ideas y las prácticas religiosas de los griegos y los romanos, de origen egipcio, entre las que se contaba la creencia en el estado consciente de los muertos y su culto.
Los gérmenes de la desintegración eran esparcidos por hombres de cultura helénica que vestían la capa del cristianismo. Sus filosofías y creencias paganas, a las que no habían renunciado en forma total, constituían el antiguo “fermento” en las huestes del “nuevo Israel” que avanzaba a través del mundo de los gentiles.
En los primeros siglos se advierte un período de confusión. Luego comenzaron a surgir los productos de la fermentación de las ideas extrañas. Surgen marcadas diferencias entre los paganos y los cristianos, y especialmente entre los últimos, apareciendo aquí y allá diferentes corrientes de pensamiento que se acusaron mutuamente de heréticas. Desempeñaron una parte importante en la lucha pensadores y filósofos paganos que se fueron uniendo a ir iglesia. Desde los comienzos del siglo segundo hasta principios del siglo cuarto, se destacaron hombres que san bien conocidos en la historia: Arístides (filósofo ateniense), Justino, Atenágoras, Teófilo (filósofo), Ireneo, Hipólito, Tertuliano y otros. En Alejandría, importante vivero de ideas religiosas, se destacaron como polemistas cristianos Panteno, Clemente y Orígenes.
De la lucha entre el cristianismo y el paganismo surgieron los movimientos de “conciliación”, dirigidos por hombres talentosos que, de ambos lados, procuraban armonizar las doctrinas paganas y cristianas, empleando a la filosofía como mediadora. Fué una imitación de lo que pretendieron hacer Filo y sus discípulos, respecto de las enseñanzas del Antiguo Testamento y el platonismo. Antonio Saca, cristiano inclinado hacia el paganismo, dejó dos grandes discípulos: Plotino y Orígenes, quienes iniciaron una obra más extensa.
Saca, viendo la influencia del platonismo en los medios cristianos cultos, procuró armonizar las doctrinas del dulce Nazareno con las de Platón. Con ese fin, encaraba el cristianismo como un sistema filosófico, y encontraba que en realidad no presentaba nada nuevo, porque lo que ofrecía ya había sido enseñado por los filósofos de la Academia.
Así se originó lo que se conoce con el nombre de neoplatonismo, que encontró en Plotino uno de sus mayores adalides y quién estableció una escuela en Roma. Los neo pitagóricos y los neoplatónicos desarrollaron la teoría de la transmigración, de Pitágotas y de las ideas divinas, de Platón, en un ascetismo que procuraba agudizar la percepción espiritual por medio de la aniquilación de los sentidos a fin de volver a subir, con la autopurificación, los peldaños que el alma descendió para pasar desde el cielo hasta el hombre. Plotino señaló el punto culminante de esa teosofía mística” (Id. pág. 290).
Muchos cristianos influyentes se encontraban con ideas neoplatónicas menos exageradas. Era el puente de unión. La teología, para estar en armonía con la cultura “científica” de la época, tenía que hablar el idioma del platonismo. Era un raciocinio semejante al de ciertos “fundamentalistas” modernos que pretenden ver en el relato del Génesis una expresión de la teoría evolucionista.
No puede negarse la influencia que tuvo la filosofía griega, especialmente el sistema de Platón, en la iglesia cristiana durante los primeros siglos. Contribuyó a la formación de ciertos dogmas teológicos, entre los que se cuenta la creencia en el más allá, con sus recompensas y castigos. Los autores católicos sinceros reconocen que “la iglesia adoptó la filosofía pagana y la convirtió en escudo de fe contra los paganos”. El clérigo Leonel Franca escribe: “Platón, entre todos atrajo las simpatías generales, y entró con tanta fuerza en los trabajos filosóficos de los primeros escritores cristianos, que podría llamarse platónica a su filosofía” (Pe. Leonel Franca, Nociones de Historia de Filosofía, pág. 109). Añade que la razón de tal preferencia era que “Platón, en aquel tiempo, era el más estudiado y seguido de los grandes pensadores griegos, y en sus obras se atrincheraban los paganos y los herejes para hacer oposición al dogma cristiano. Era una buena táctica combatirlos con sus mismas armas. Además, en los escritos del fundador de la Academia se encontraban muchas enseñanzas morales y teológicas que, a primera vista, armonizaban fácilmente con los preceptos del Evangelio” (Ibid.). Entre esas enseñanzas estaba la doctrina de la inmortalidad del alma, que “a primera vista” parecía armonizar con la enseñanza evangélica.
Al manejar la filosofía griega para defender el cristianismo, muchos de los llamados apologistas cristianos se dejaron dominar por ella, y sobrepusieron sus doctrinas a las del divino Rabí de Galilea. No es extraño, porque conocían mejor las enseñanzas filosóficas, con las que se habían familiarizado antes de ingresar en las filas cristianas, y continuaban con ellas tratando de adaptarlas al cristianismo, o tratando de adaptar el cristianismo a ellas. No querían subyugarse, como Pablo, sino imponerse. Justino, profundo estudiante de filosofía, antes de unirse al cristianismo ya había pasado por las escuelas aristotélica, pitagórica y platónica. Encaró el cristianismo como “la única filosofía que es segura y provechosa”. “No fué la conciencia de una profunda unión mística con el Señor resucitado, como en el caso de Pablo. No era la conciencia del perdón del pecado. Era la convicción de que el cristianismo era la más antigua, verdadera y divina filosofía. Justino continuó considerándose un filósofo” (Historia da Igreja Crista, tomo 1, pág. 59). Murió en Roma, donde escribió su apología, hacia fines del año 153 DC.
En Alejandría, merecen ser destacadas dos figuras del mundo cristiano, por su gran saber y la influencia de sus enseñanzas; Clemente y Orígenes. Son dos talentosos representantes del movimiento que pretendía establecer un acuerdo perfecto entre la filosofía antigua y el cristianismo. Clemente seguía, respecto de la iglesia cristiana, el mismo razonamiento de Filo respecto del judaísmo: las doctrinas cristianas debían estar en armonía con el “dogmatismo científico”, representado por la filosofía dominante. Por eso desarrolló un cristianismo platónico. En Orígenes tuvo un gran discípulo y continuador de su obra, cuyas ideas eran esencialmente platónicas; en sus escritos aparecen, además, influencias estoicas y neopitagóricas. Por todo esto no hay que extrañarse de que concibiese la vida inmortal en los términos de la filosofía pagana. Apoyaba la preexistencia del alma y su inmortalidad. Sostenía que los buenos iban al paraíso y los malos a un lugar de sufrimiento. Sus enseñanzas tuvieron una marcada influencia en los medios cristianos, siendo citadas con frecuencia en las controversias.
Tanto Clemente como Orígenes eran representantes cristianos de un movimiento que alimentaba ideas extremas, y que además transigía para conciliar el cristianismo con la filosofía pagana, razón por la cual sus doctrinas no fueron acogidas en su totalidad por los representantes de la fracción más moderada. Alejandría era un gran centro cosmopolita, en el que todas las filosofías hacían escuela y florecían todos los sistemas religiosos. Allí fué donde surgió el agnosticismo como un nuevo vicio.
El agnosticismo cristiano, ramificado en varias sectas, nació del movimiento que tenía sus raíces doctrinarias en el antiguo Egipto. Los agnósticos negaban la resurrección corporal de Cristo. Afirmaban que su cuerpo era inmaterial y que les había enseñado a los hombres no la resurrección del cuerpo, sino una resurrección puramente espiritual. Era una tentativa de armonizar el cristianismo con el paganismo, que partía del “otro lado”. Podría decirse que era un movimiento pagano que extendía los brazos a los cristianos, aceptando o adaptando algunas doctrinas evangélicas. Venía a ser un compuesto de creencias paganas, filosofías griegas y orientales y alguna cosa de la Biblia.
Debido a la influencia de las filosofías y religiones paganas, y por la presunción de los hombres, vemos al cristianismo de los primeros siglos ramificados en varias divisiones. Por el año 187 DC Ireneo contó veinte variedades. Del choque entre ellos surgió un movimiento sincrético con predominio de las doctrinas cristianas. Adaptaba al cristianismo la filosofía griega, el ritualismo religioso pagano y la organización romana, absorbiendo al mismo tiempo en su teología parte de las diferentes “herejías” que proliferaban.
La filosofía griega le dió a la iglesia la doctrina de la inmortalidad, con su fase metafísica, que satisfacía mejor el espíritu filosófico y la mentalidad pagana imperante. La esperanza en la resurrección redentora que acaecería en el segundo advenimiento de Cristo, hacia la que miraba la iglesia apostólica como uno de los puntos básicos del Evangelio, fué oscurecida de ese modo, y no negada como doctrina.
Esa “diplomacia” hizo que la esperanza de la inmortalidad se desviase paulatinamente de la tierra restaurada a un lugar de delicias en el cielo, en el que las almas entrarían después de la muerte. Hastings dice acertadamente que “la concepción cristiana histórica concerniente a la vida después de la muerte, se basaba más en la doctrina hebrea de la resurrección que en la griega de la inmortalidad. La doctrina griega del alma pasó a la teología cristiana por el camino de los platonistas” (Hastings, Encyclopaedia of Religion and Ethics, tomo 11, pág. 757).
San Agustín aceptó el cristianismo a través del neoplatonismo, del que se convirtió en defensor. Siempre fué un neoplatónico cristiano. “Cuando filosofaba acerca de Dios, lo hacía en términos del neoplatonismo” (Historia da Igreja Crista, tomo 1, págs. 222, 223).
Apoyaba con la filosofía la inmortalidad del alma. “Dominado por la influencia platónica afirma el clérigo Leonel Franca— se mostraba, sin embargo, vacilante al tratar de la unión entre el alma y el cuerpo” (Nociones de Historia de Filosofía, pág. 117).
En verdad, la doctrina de la supervivencia del yo consciente era una herencia egipcia que la filosofía transmitía a la iglesia. Con razón la Hna. White escribió que “las enseñanzas de los filósofos paganos habían recibido atención y ejercido influencia dentro de la iglesia. Muchos de los que profesaban ser convertidos se aferraban aún a los dogmas de su filosofía pagana, y no sólo seguían estudiándolos ellos mismos sino que inducían a otros a que los estudiaran también a fin de extender su influencia entre los paganos. Así se introdujeron graves errores en la fe cristiana. Uno de los principales fué la creencia en la inmortalidad natural del hombre y en su estado consciente después de la muerte” (El Conflicto de los Siglos, págs. 62, 63). “Toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada” (Mat. 15:13).
Sobre el autor: Evangelista de la Misión de Santa Catarina, Brasil.