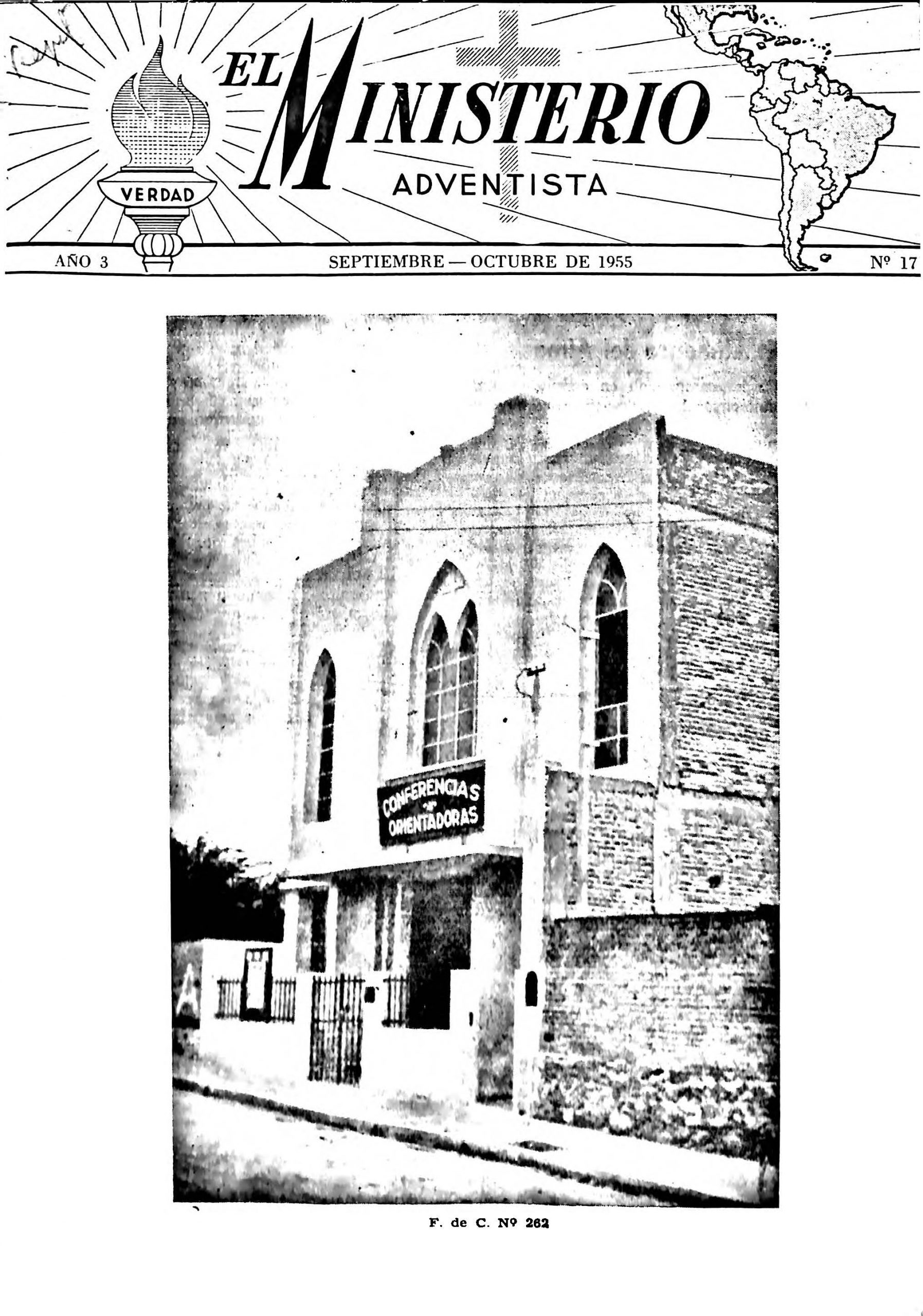Ninguna persona despierta y observadora puede trabajar activamente en el ministerio durante cincuenta años sin arribar a una serie de convicciones positivas y claras respecto a muchas cosas vinculadas con la obra de Dios. Personalmente poseo tales convicciones.
En primer lugar, deseo hacer algunas reflexiones referentes al punto básico del ministerio cristiano: el llamamiento divino para esta sagrada obra. Mi opinión, respaldada según creo por las enseñanzas de las Escrituras, es que nadie debería abrazar esta ocupación por su cuenta, que jamás debería pretender dedicarse a esta sagrada obra sin abrigar la íntima convicción de que está divinamente llamado para ello.
Es de trascendental importancia que se establezca este punto desde un primer momento: el ser humano debe estar consciente de que ha sido llamado por Dios para predicar su Palabra. En el redil, como asimismo en la iglesia, junto a “la puerta,” hay también otros caminos o entradas. Un hombre puede entrar al ministerio, y muchos lo han hecho, como resultado del interés puramente personal y secular. Ha escogido el ministerio como también podría haberse inclinado por cualquier otra profesión, ya sea la abogacía, la medicina, la enseñanza, las ciencias, la contabilidad, o porque lo considera como un recurso más para obtener el sustento, o tal vez para eludir, por unos años, el servicio militar. No puede tener la menor certeza de que ha experimentado un llamamiento irresistible. El mismo ha hecho su propia decisión. Se ha llamado a sí mismo. Pero “Dios no está en todos sus pensamientos.”
Repito que estoy profundamente convencido de que antes que un hombre intente abrazar el ministerio cristiano para convertirlo en la ocupación de su vida, debe poseer la seguridad de que ha sido escogido y de que el Dios eterno lo está constriñendo imperativamente. El llamamiento de Jehová debe resonar a través de los corredores de su alma hasta que todas las demás voces enmudezcan. Su decisión de ser ministro no debe ser una entre muchas alternativas. No hay alternativa. Todas las demás han sido descartadas por completo y en forma inapelable.
Este asunto debe quedar sentado en el mismo comienzo del ministerio de un hombre. Si no se produce ese llamamiento celestial, inevitablemente desembocará en el desastre e incluso en la desesperación. Sin la certeza íntima de que ha sido ordenado al ministerio por designio divino, la ausencia de tal convicción menoscabará su sentido de la responsabilidad y tenderá a secularizar su ministerio desde el principio al fin.
Al no tener la seguridad de que la suya es la vocación suprema y única de su vida, se sentirá sin amparo ni fundamento cuando lleguen los días de pruebas y depresión. Esos días asaltan a todo siervo de Dios que trabaja en el ministerio, ya haya sido llamado verdaderamente por el Maestro o no. Si en verdad recibió ese llamamiento y es consciente de ello, está preparado para superar exitosamente esas difíciles experiencias; en caso contrario, carece de dicha preparación y poco faltará para que su fe naufrague y se convierta en un renegado.
Dios les dijo a los antiguos sacerdotes: “Yo os he dado en don el servicio de vuestro sacerdocio; y el extraño que se llegare, morirá.” (Núm. 18:7.)
A aquellos que pretenden dedicarse al santo oficio sin un llamamiento divino, les llega la advertencia del Señor: “Yo no envié a los tales profetas, y sin embargo corrieron; no les hablé, y sin embargo profetizaron.” (Jer. 23:21,
“He aquí que estoy contra los que profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y los cuentan para extraviar a mi pueblo con sus mentiras y con sus vanas jactancias; y yo no los envié, ni les he dado encargo; y de nada absolutamente aprovecharán a este pueblo, dice Jehová.” (Jer. 23:32, V. M.)
Diversas formas de llamar a los hombres
No es mi propósito dejar la idea, porque no es algo en lo cual yo creo, de que todo hombre llamado por Dios para predicar debe recibir ese llamamiento indefectiblemente en la misma forma. Eso no es cierto. A la verdad, según las Escrituras, no hay siquiera dos personas que hayan sido llamadas de un modo similar. Resulta claro que debido a la misma diversidad da métodos empleados, el propósito del Señor es honrar a los hombres individualmente. Las Escrituras nos enseñan que las circunstancias a través de las cuales la divina Voz determina la vocación de los siervos de Dios, son sumamente dispares y variadas.
Como ilustración de los diversos caminos que Dios utiliza para llamar a los hombres a su servicio, consideremos a tres de ellos: Amos, Isaías y Jeremías. ¡Qué diferencia notable advertimos en la forma en que Dios se dirigió a cada uno de ellos!
Amos, un pobre boyero, desligado completamente de la esfera superior que en los centros principales de la nación atendía los problemas gubernativos, estaba excluido de los círculos sociales que dirigían los asuntos públicos. A pesar de ello, vivía tranquila y solidariamente en las magras llanuras de Tecoa. Llegaron hasta él rumores de los pecados que se cometían en las alturas del reino. Oyó hablar de que había una corrupción espantosa, grandes riquezas, derroche, lujo, dureza de corazón, injusticias, y que la verdad estaba “caída en las calles.” Estas cosas lo perturbaron. Y entonces, sobre aquellas llanuras desiertas, oyó una voz misteriosa y vio una mano que lo llamaba. Según el relato que hizo a Amasias, el sacerdote que le ordenó que se fuese del país, su experiencia es la siguiente: “No soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, y cogedor de cabrahigos; y Jehová me tomó de tras el ganado, y díjome Jehová: Ve, y profetiza a mi pueblo Israel.” (Amos 7:14, 15.) Para Amos no había alternativas.
Enteramente diferentes fueron las circunstancias relacionadas con el llamamiento de Dios a Isaías. Encontramos aquí a un hombre que es amigo de los reyes, que se desenvuelve en los círculos de la realeza con toda naturalidad y eficiencia. Reparemos en el medio que usó el Señor para hacer resonar en su alma el divino llamamiento. “En el año que murió el rey Uzzías vi yo al Señor.” (Isa. 6:1.) Isaías conocía al rey. Había cifrado sus esperanzas en él. Ahora esa fuerte columna había caído. Uzzías estaba muerto. El trono vacío. Pero sobre ese trono vacío Isaías descubrió a Jehová. La columna humana había caído; aún permanecía la columna del universo. “En el año que murió el rey Uzzías vi yo al Señor.” Aunque Isaías lamentaba la caída del rey, levantó su rostro y vio un Rey mayor que Uzzías y oyó su llamamiento para el servicio: “¿A quién enviaré, y quién nos irá?” (Vers. 8.)
Cayó un hombre y se necesitaba otro. Esa apelación conmovió el corazón y la conciencia de Isaías. Había encontrado definitivamente su vocación y su destino. Inmediatamente después que conoció su obra y sin la menor vacilación, respondió: “Heme aquí, envíame a mí.”
Diversas otra vez, completamente diferentes, son las circunstancias vinculadas con el llamamiento a Jeremías. Un hombre joven que recién comienza a afrontar la vida, con muchas incertidumbres en una época más incierta aún, con presentimientos indefinidos en cuanto al futuro, en un mundo tremendamente agitado, oye en forma repentina la voz de Dios que le dice: “Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que salieses de la matriz te santifiqué, te di por profeta a las gentes.” (Jer. 1:5.) He aquí un llamamiento claro, indubitable, que fue recibido con temor y aceptado sin vacilación.
Podemos notar que cada llamamiento de Dios tiene su propia peculiaridad. No hay dos iguales. No estoy abogando por la similitud del método, sino porque exista la certeza de que se ha recibido un llamado divino. En todos ellos hay una certeza de su divino origen, una solemne comunicación de la voluntad divina, una misteriosa sensación de que se recibe una comisión celestial, un fuerte sentimiento de compulsión, factores todos que dejan al individuo que lo recibe sin alternativa e iniciándose en su apostolado con la convicción de que es un instrumento y un embajador del Dios eterno.
Un cambio en la práctica
Permítanme manifestarles que a lo largo del medio siglo que he estado en este trabajo se ha operado un cambio significativo en nuestra práctica de ordenar a los hombres para el ministerio. Si esa transformación ha sido para bien o para mal, si representa un progreso o un retroceso, es asunto que dejo librado al juicio de cada uno.
Antes, cuando un hombre era ordenado, se acostumbraba hacerlo con un solo propósito: el de predicar la Palabra de Dios. Ni siquiera se pensaba en la posibilidad de que cambiase de ocupación. En la actualidad parece que ordenamos a los hombres, confiriéndoles de ese modo el honor que implica, porque han demostrado su capacidad como tesoreros, educadores, administradores, gerentes de sanatorios o de casas editoras, o como directores de departamentos. Inquirimos muy poco, si es que lo hacemos, en cuanto al llamamiento divino que ha recibido para predicar la Palabra. Antes bien, se espera que continúe ocupado en actividades administrativas, en la dirección de instituciones diversas o en la obra educacional. No se espera que sean predicadores y que proclamen públicamente el Evangelio a los pecadores perdidos. Sin embargo, éste era el significado que en nuestra obra tenía la ordenación de pastores hace medio siglo.
Cuando Cristo llamó a los hombres lo hizo también con un propósito específico. El de predicar públicamente el Evangelio de la gracia de Dios y proclamar las grandes verdades de la salvación. “Y estableció doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar.” (Mar. 3: 14.) Este es nuestro primordial y único llamamiento. Notemos las palabras enfáticas e indubitables “enviarlos a predicar.” Vez tras vez se repite: “Predicar” y “Proclamar el Evangelio.”
Mis hermanos más jóvenes, asegúrense de que han sido llamados por Dios. Luego continúen adelante sin temor. Afrontarán muchos peligros, se verán rodeados por circunstancias adversas, sufrirán muchos desaires, pero si están seguros de que han sido llamados por Dios, ninguna prueba los desanimará, ninguna tentación de riquezas, honores, puestos o fama podrá apartarlos de esta magna y santa obra.
Sobre el autor: Pastor jubilado.