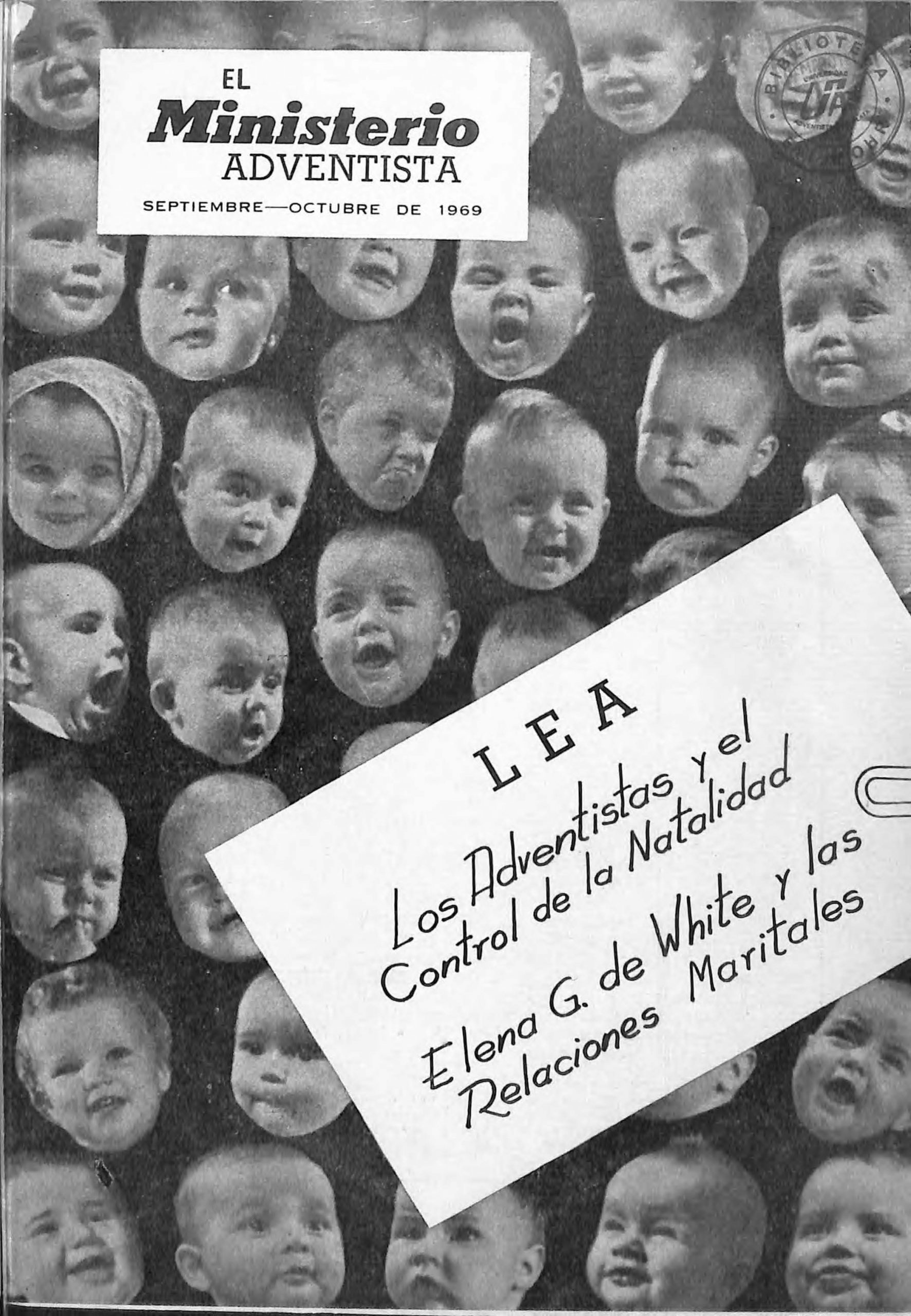Cuando Jesús volvió al cielo, le confió a un pequeño grupo de seguidores un vasto programa de acción que abarcaba todos los rincones de la tierra. Las buenas nuevas de la redención debían ser proclamadas a los 230 millones de habitantes dispersos sobre la faz de la tierra. Sin embargo ellos revelaban poca disposición, un valor precario y una muy estrecha comprensión del Maestro y de su obra.
En el cumplimiento de esta difícil tarea era evidente la ausencia de un equipamiento eficaz para la obra de hacer discípulos en todas las naciones. Ellos carecían de colegios, hospitales, casas editoras, templos y una organización que les ayudasen en el esfuerzo por ganar el mundo para Cristo. Pero, dice el Libro Sagrado: “Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados… Y fueron todos llenos del Espíritu Santo” (Hech. 2:1-4). Era el derramamiento del Poder prometido, anunciando la radiante alborada de una época de evangelismo triunfante.
En la gloriosa experiencia del Pentecostés los discípulos cobraron ánimo y se tonaron cual antorchas ardientes que incendiaron las multitudes con la llama del cristianismo. Como resultado, la idolatría fue perturbada, se vaciaron los templos paganos y millares de conversos surgieron por todas partes.
“Sin escuelas —escribe L. E. Froom— ellos confundieron a los eruditos rabinos; sin poder político o social probaron ser más fuertes que el sinedrio; sin un sacerdocio desafiaron al sacerdote en el templo; y sin un soldado fueron más poderosos que las legiones de Roma. Y de este modo, sobre el águila romana plantaron la cruz” (The Coming of the Conforter, pág. 127).
En efecto, un nuevo capítulo se abrió en la historia eclesiástica. Después del Pentecostés ya no habría más puertas cerradas para la iglesia. En vez de esconderse de sus enemigos, aquellos galileos otrora tímidos y vacilantes se lanzaron intrépida e impávidamente a la conquista de sus enemigos. Los azotes, prisiones y martirios que se inspiraban en el odio y la intolerancia no fueron suficientes para desviarlos de la obra para la cual se los había comisionado. Dispersos por la persecución, salieron por todos los caminos del mundo proclamando el poder redentor del Evangelio. Eran como llamas humanas que iluminaban las naciones con la fulgurante luz de la verdad.
La experiencia de Pentecostés fue el cumplimiento de la promesa: “Recibiréis poder”. En efecto, el Espíritu Santo vino como un soplo poderoso sobre hombres sin poder, llenándolos de energía celestial. ¡Y qué obra admirable realizaron ellos! Urgidos por un irresistible impulso interior anunciaron con osadía la gracia salvadora de Cristo. La inclemente espada de César y las constantes amenazas del sanedrín, en Jerusalén, no fueron suficientes para silenciar aquella pléyade de hombres, cuyas lenguas habían sido tocadas por el fuego sagrado.
Pedro, en su histórico sermón del día de Pentecostés, esforzándose por explicar el derramamiento del Espíritu Santo declaró: “Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne” (Hech. 2:16, 17). Y, al concluir este sermón afirmó el apóstol: “Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos; para cuantos el Señor nuestro Dios llamare” (Hech. 2:39). ¿Qué promesa era ésa? La plenitud del Espíritu Santo para vivir y para servir.
Nuestra gran necesidad actual como ministros, es la unción del Espíritu Santo. La condición de muchos predicadores hoy día se puede resumir en las palabras de la parábola de Jesús: “Porque un amigo mío ha venido a mí de viaje, y no tengo qué ponerle delante” (Luc. 11:6). Son predicadores que tienen la despensa vacía. Tienen la verdad, pero carecen de poder; son defensores del Evangelio, ¡pero impotentes en la predicación!
La solución para este problema nos lo presenta el Señor: “Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan?” (Luc. 11:13).
Hace algunos años un ministro que se sentía derrotado, desanimado en su experiencia pastoral, se ausentó de su iglesia; pensaba que no era correcto de su parte continuar como pastor de su rebaño.
Al día siguiente partió de la ciudad donde ministraba en viaje hacia un lugar distante para asistir a un instituto bíblico. El predicador que inauguró las sesiones de aquel instituto presentó el tema: “La plenitud del Espíritu Santo”. Al desarrollar este asunto mostró cómo un ministerio estéril se podía transformar en un ministerio abundante y fecundo. Aquella misma noche el desalentado ministro le prometió al Señor que si le daba una nueva oportunidad, revistiéndolo del poder del Espíritu Santo, se transformaría en el ministro que debía ser. De la reunión fue directamente a la oficina telegráfica y envió a su pequeña iglesia un mensaje informando que un nuevo pastor estaría en el púlpito la semana siguiente, y animando a los hermanos a que no dejaran de escucharlo.
A la siguiente semana, con gran sorpresa la congregación vio subir al púlpito al mismo ministro que la semana anterior, desalentado, había renunciado a su pastorado. Mientras tanto, en su telegrama había dicho la verdad: ¡Era un nuevo pastor! No era más un hombre vencido; predicaba con entusiasmo renovado, con valentía y poder, y bajo la influencia de su ministerio la iglesia prosperó en forma sorprendente y extraordinaria.
“Para vosotros es la promesa”, declaró Pedro, el audaz legionario de la cruz. Dios nos conceda esta maravillosa gracia, su Espíritu, capacitándonos para la gran obra de anunciar a los hombres la intervención divina en los destinos del mundo.