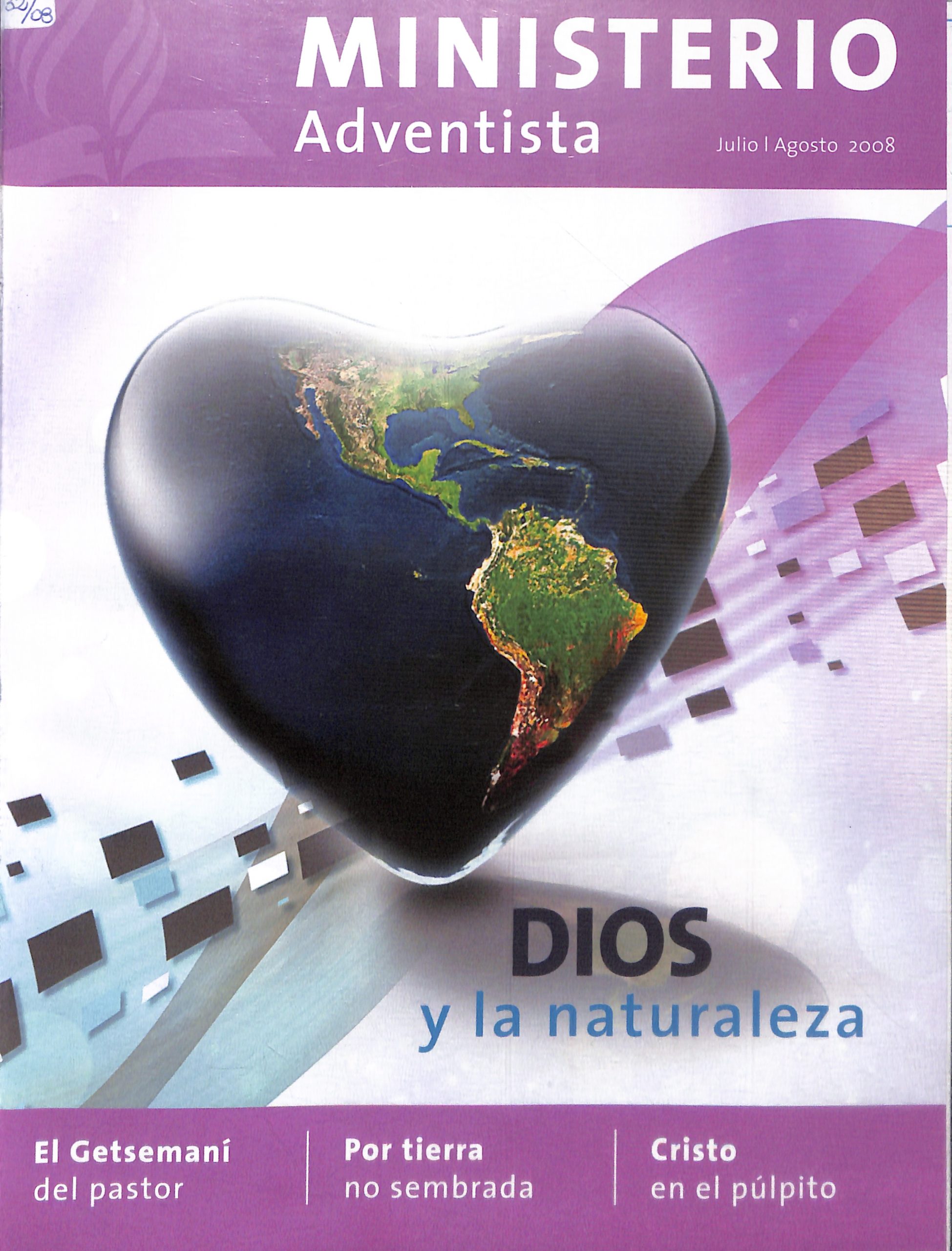La dictadura de la moda esconde mucho más de lo que podemos ver
Helena experimentaba una crisis existencial. Su casamiento llegaba a su fin, pulverizando sus sueños de felicidad.
Intentando mantener la autoestima, resolvió hacer lo que todo el mundo le aconsejaba: cambiar. Cambió el color de sus cabellos, su guardarropa e, infelizmente, cambió también las actitudes. Antes, era una mujer modesta y de muy buen gusto. Ahora, hacía de todo para llamar la atención. Terminó cambiando su imagen y perdiendo su buen concepto de mujer cristiana.
A semejanza de Helena, hoy, muchas mujeres encuentran argumentos para cambiar su manera de ser. Pero ¿qué piensa Dios acerca de esto?
“La Biblia nos enseña la modestia en el vestir […] prohíbe la ostentación en el vestir […] los adornos profusos. Todo medio destinado a llamar la atención hacia la persona así vestida, o a despertar la admiración, queda excluido de la modesta indumentaria prescrita por la Palabra de Dios”.[1]
Es más: “[…] he visto tal vanidad en la indumentaria y liviandad en la conducta que han agraviado al amado Salvador y ocasionado oprobio para la causa de Dios. He notado con pena vuestra decadencia religiosa y vuestra disposición a adornar vuestra vestimenta. Algunos han tenido la mala suerte de llegar a poseer cadenas o alfileres de oro, o ambas cosas, y han manifestado el mal gusto de exhibirlos, para atraer la atención”.[2]
“La moda está deteriorando el intelecto y royendo la espiritualidad de nuestro pueblo. La obediencia a las modas está invadiendo nuestras iglesias adventistas, y está haciendo más que cualquier otro poder para separar de Dios a nuestro pueblo. […] Pesa sobre nosotros, como pueblo, un terrible pecado, porque hemos permitido que los miembros de nuestras iglesias vistan de una manera inconsecuente con su fe. Debemos levantarnos enseguida, y cerrar la puerta a las seducciones de la moda. A menos que lo hagamos, nuestras iglesias se desmoralizarán”.[3]
¿Por qué el asunto del vestuario apela tan fuertemente a las personas? Tal vez sea el deseo de revelar una imagen positiva. Pero, muchas veces, nos excedemos en nuestro cuidado por la apariencia. Y la mensajera de Dios tiene un motivo mucho más profundo, muchas veces pasado por alto, al emplear palabras aparentemente muy severas al tratar de ese asunto.
Por causa de su bella apariencia, Lucifer fue el primer ser en demostrar excesivo amor propio. Dios parece haber prodigado su buen gusto al crear a este ángel querubín. Aparentemente, nueve piedras preciosas fueron creadas para adornarlo (ver Eze. 18:13). Con todo, el resultado de tamaña belleza no fue la gratitud, sino el orgullo, la vanidad y la presunción. “Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor” (Eze. 28:17). Hoy, procura despertar en el corazón de las personas los mismos sentimientos de orgullo y vanidad. Y parece ser que está alcanzando mucho éxito entre las mujeres. Si no fuera así, ¿por qué Dios se preocuparía tanto por el cuidado de la apariencia?
El Señor nos creó para la vida eterna. No le agrada la muerte de sus criaturas. Por este motivo, nos advierte que no caigamos en los ardides del enemigo y, como él, nos hagamos orgullosos y vanidosos con respecto a nuestra apariencia, más preocupados por las cosas de esta vida que por las de la vida futura.
Cuando Dios nos prohíbe algo, como lo hizo con Adán y Eva en el Jardín, es porque conoce, mejor que nadie, los peligros que están detrás de cosas aparentemente insignificantes. Dios sabe perfectamente bien cuán dañinos son los pecados del orgullo y de la vanidad, que han llevado a la ruina a muchos cristianos. A pesar de todo, si vivimos en conformidad con su deseo, tendremos muchas menos probabilidades de ser engañadas por las sutiles tentaciones del orgullo y la vanidad. No seremos, como el tentador, echadas del cielo, ni perderemos la compañía del Salvador para siempre.
Sobre el autor: Coordinadora de AFAM en la Asociación Sur Paranaense, Rep. del Brasil.
Referencias
[1] Elena G. de White, El ministerio de curación, p. 219.
[2] Joyas de los testimonios, 1.1, p. 351.
[3] Ibíd., pp. 600, 601.