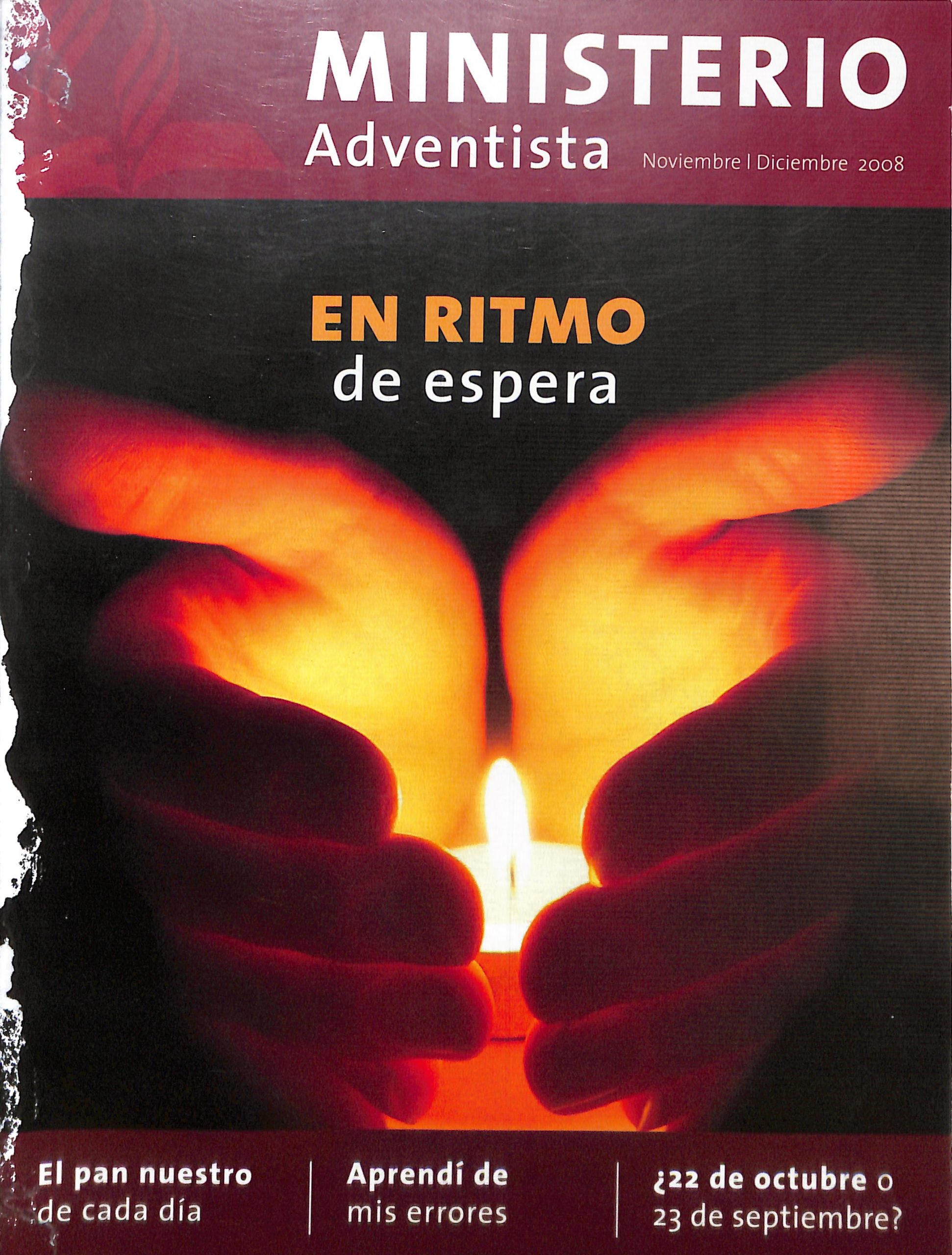Al anunciar el evangelio, proclamamos el triunfo del amor por sobre la búsqueda de estatus
En el libro de Miqueas, así está escrito: “Oh, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, y 1 qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios” (Miq. 6:8).
Un nervioso estudiante de Teología se paró frente a mi oficina y, con mil pensamientos hirviendo en su mente, golpeó la puerta. Sabía que lo esperaba allí adentro. Pocos días antes, había predicado con toda la fuerza de su ser, en la clase de Homilética, ante los colegas y una cámara de video. Ahora, del otro lado de la puerta, sería sometido a juzgamiento. En mi presencia, podría ver su desempeño en la exhibición del video.
En ese momento, hasta los más confiados en sí mismos golpean tímidamente la puerta. Una vez sentados frente al monitor, encendí el aparato durante unos minutos e invité al alumno a evaluarse. En esa circunstancia, algunos se aferran a la silla, como si estuvieran por ser ejecutados. Otros colean las manos en la cabeza. Uno de ellos cierta vez gritó: “¡Ese no soy yo!” Situaciones como esta producen humildad casi universal.
Pero, un día, un joven estudiante, lleno de alegría en el Señor, vino a hacer su autoevaluación. Se sentó y comenzó a mirar su sermón en el monitor de video, moviendo siempre afirmativamente su cabeza. A veces, respondía con sonoros “Amén” a su propio mensaje, mostrándose claramente bendecido. Terminada la presentación, le pregunté:
-¿Cómo evalúas tu trabajo?
Radiante, giró hacia mí y me dijo:
-¡Excelente! ¡Absolutamente fantástico!
Ahora, vayamos a otra cena de orgullosa autoevaluación. El rey Nabucodonosor II, de Babilonia, está de pie en su lugar favorito: la terraza del jardín de su suntuoso palacio, justamente al lado de los jardines colgantes de Babilonia. Y, mientras permanece allí, sus ojos otean el horizonte. La doble muralla se extiende por 27 km, cercando su capital. En el palacio, sus ojos vagan por el camino procesional, un kilómetro distante. Sus muros están cubiertos por mosaicos esmaltados, brillantes tejas azules y decorados con 575 animales mitológicos. Y entonces, sobre la gran ciudadela de Esagila, se yergue el templo al dios Marduk, el zigurat de Etemenanki, erguido a 90 metros de altura. Un puente de 130 metros se extiende sobre el río Éufrates. Todo esto, sin mencionar otros tres palacios y 53 templos.
Contemplando esta grandeza, el rey exclama: “¿No es ésta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?” (Dan. 4:30). Quizás hasta pueda pensar que no existe ningún vínculo entre esta narración y el ministerio pastoral. Pero los relatos de los primeros capítulos de Daniel presentan la importancia de la espiritualidad para líderes que son usados por Dios. En otras palabras, son relatos significativos para los pastores de hoy.
Remedio para el orgullo
Nabucodonosor tomó Jerusalén. O, diciéndolo mejor, el Señor entregó Jerusalén en sus manos, como lo afirmó Daniel. Pero, en la etapa en que se encontraba, Nabucodonosor no podía verlo, pues todavía no se había encontrado con el Señor. Al contrario, creía que su poder y sus esfuerzos lo habían llevado al éxito. Se llenó del orgullo de la realización propia.
Nabucodonosor soñó con una inmensa y asombrosa estatua hecha con muchos metales. Su cabeza era de oro, el oro de Babilonia. Pero, como todo ídolo construido por el hombre, la imagen fue despedazada por una pequeña piedra, lanzada no por manos; la piedra del Reino de Dios. En esa ocasión, Nabucodonosor solo había escuchado acerca de Dios; nada más. Y el destrozo de la imagen poco representó para él.
La resistencia de Nabucodonosor a la humildad no se detuvo. Así, construyó una imagen enteramente de oro. Con 30 metros de altura, esa imagen solo fue superada por el legendario Coloso de Rodas, una de las maravillas del mundo antiguo, que tenía 35 metros de altura. El tamaño de esa imagen dorada reencendió el orgullo de Nabucodonosor. Pero, al observar el horno en que lanzó a los tres jóvenes que no querían inclinarse ante ella, y al ver caminando entre ellos a una tercera figura “semejante el hijo de los dioses”, la verdad comenzó a clarear en él. Pero nada más. Nuevamente, Nabucodonosor tuvo un sueño. En este sueño, vio un árbol que lo representaba. Su tamaño encendió una vez más el orgullo del Rey. De hecho, el árbol era enorme: su copa llegaba hasta el cielo, “y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra” (Dan. 4:11). Esto explicaba el orgullo del monarca babilonio: “¿No es tan grande Babilonia?”
En los episodios anteriores, cuando Nabucodonosor sitió Jerusalén, era ignorante acerca de Dios. Pero, ahora ya había escuchado sobre Dios, cuando Daniel interpretó el sueño de la gran imagen y después vio las obras de Dios, cuando los tres amigos caminaban dentro del horno sin haberse quemado ni un solo cabello. Pero, en este episodio, el Rey experimentó a Dios. ¿Cuál fue el factor que lo llevó a esta experiencia? La humildad.
Aquí hay un sabio pensamiento para nosotros, como pastores. Corremos el riesgo de oscilar entre dos extremos: por un lado, alimentando la exaltación propia y el orgullo, que es el síndrome de Nabucodonosor: “¿No son estos mis candidatos al bautismo, mi congregación que he construido y nutrido? ¿No es esta mi iglesia?” Por otro lado, podemos experimentar la depresión; al no cumplir con lo que la iglesia espera de nosotros: damos pocos estudios bíblicos y cosechamos pocos bautismos, alimentamos dudas acerca de nuestro llamado, mantenemos una relación ríspida con los miembros, no escuchamos las demandas del presidente de la Asociación, etc. El antídoto para los dos extremos, del orgullo y la depresión, es la humildad. La humildad de Nabucodonosor y su árbol.
El árbol
Nabucodonosor, el gran soberano del Imperio de Babilonia, es representado por el árbol con el que soñó. La primera lección de este árbol para nosotros está relacionada con su tamaño (Dan. 4:10, 11). Era inmenso, así como la imagen metálica del capítulo 2 que representaba los imperios del mundo. Pero, la humilde roca del Reino de Dios despedazó esos altaneros imperios, pues en el Reino de Dios la grandeza no es importante.
Tal vez, fue eso lo que Cristo tenía en mente cuando dijo: “El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo; el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas” (Mat. 13:31, 32).
Es interesante señalar que Jesús llama “árbol” a la planta de mostaza, lo que podría parecer una exageración. La planta de mostaza no es un árbol. Pero, así la llama, porque sus ojos están en el Antiguo Testamento. Y quizá, particularmente, en el capítulo 4 del libro de Daniel y otros pasajes, en los que los árboles representan reinos. En el sueño de Nabucodonosor, el reino de Babilonia es presentado como un árbol cuya altura llegaba hasta el cielo, e incluso abrigaba aves en sus ramas. En el libro de Ezequiel, Asiria es como un inmenso cedro del Líbano con aves en sus ramas (Eze. 31:3-6). Y Cristo mencionó que el Reino de Dios es como una semilla de mostaza, también con aves anidadas en sus ramas.
Con todo, la semilla de mostaza, que representa el Reino de Dios, es muy insignificante en tamaño, al lado del árbol de Nabucodonosor, que podía ser visto desde los confines de la tierra, o en comparación con el altanero cedro del Líbano, que era Asiria. De la misma manera en que la piedra del Reino de Dios era diminuta ante la inmensa imagen metálica. Este es el costado sorprendente del Reino de Dios. Llega de modo sorprendente, no como un altísimo árbol, sino como una humilde planta de jardín. Pues el Reino de Dios no será apabullante como los imperios mundiales, ni es construido por el poder y la autoridad humanas sino, más bien, como una aventura de fe.
Muchos de nosotros somos pastores de iglesias pequeñas, de manera que podemos estar tentados a pensar o a decir: “Conozco todo acerca de la humildad”. La primera congregación que pastoreé estaba compuesta por tres señoras: una tocaba el piano, la otra recogía las ofrendas y la otra dormía durante todo el sermón. Allí llegué, ostentando el título de Magíster en Divinidad, y pensando que estaba aprendiendo a ser humilde. Pero, la historia de Nabucodonosor es más profunda, más significativa que la mía. El árbol de su sueño era grande y fuerte, justamente como el rey decía: “¿No es esta la gran Babilonia?” Absorbió todo el poder y la gloria de su reino en solo un momento.
Hubo alguien que experimentó eso en el pasado. Fue conducido a un lugar alto y vio todos los reinos del mundo en un instante. Observó la gloria imperial de Babilonia, Persia, Grecia, Roma, China, del Imperio Azteca, los Zulus, Francia, Inglaterra y los Estados Unidos. Y fue tentado a aceptar los principios de los reinos del mundo: “Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: Todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a él sólo servirás” (Mat. 4:8-10). La respuesta de Cristo mostró que su evangelio no está basado en el orgullo y la ambición humanas, sino en la humilde fe en Dios.
Finalmente, eso fue lo que aprendió Nabucodonosor, cuando su orgullo fue abatido. Esta experiencia de Nabucodonosor establece el escenario para todo el resto del libro de Daniel. Grandes ciudades caen; ídolos inmensos son destruidos; espantosos animales son abatidos; cuernos presuntuosos son arrancados; árboles frondosos son cortados. Todos recibieron su debido galardón, porque no asimilaron la lección aprendida por Nabucodonosor: el don de la humildad.
El Dios humilde
Pero ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuál es el punto esencial de la humildad? ¿Qué fue lo importante en la humillación de Nabucodonosor? ¿Qué nos dice todo esto? A mi entender, el aspecto esencial de la humildad no es el hecho de conocer que Dios es eterno, omnipotente y omnisciente, o ser subyugados por su grandeza. Ciertamente, podemos hacer eso. Por otro lado, la humildad significa mucho más, porque es uno de los más prominentes y olvidados atributos de Dios. Nuestro Dios es humilde. Y, al ejercitar la humildad, experimentamos algo que es de él. Al ejercitar la humildad, nos aproximamos todavía más a su corazón.
De hecho, la Biblia presenta la majestad de Dios. Isaías vio al Señor sentado en un Trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Pasajes como este hacen la humildad de Dios todavía más asombrosa.
Por su modo de actuar, Cristo ejemplificó la humildad. “Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca; no hay parecer en él, ni hermosura; le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto; y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos” (Isa. 53:2, 3). “Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba, se levantó de la cena, y se quitó su manto, y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y comenzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido” (Juan 13:3-5).
¿Cuál fue, finalmente, la lección aprendida por Nabucodonosor? El rey Nabucodonosor n, gran soberano del Imperio Neobabilónico, aprendió la humildad tomando forma de buey (Dan. 4:33-37). Pero Cristo, “siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres” (Fil. 2:6,7). Cuando Nabucodonosor experimentó la humildad, se acercó al corazón de Dios. Este evangelio de la humildad necesita de pastores humildes. Porque, al experimentar la humildad, también somos acercados al corazón de Dios.
Hace algunos años, cuidé de una pequeña iglesia, de cerca de cincuenta miembros, en la costa este de los Estados Unidos. En nuestra unidad de Escuela Sabática, ocasionalmente recibíamos un visitante que era un viejo amigo. No era miembro de la iglesia, pero tenía interés en las cosas de Dios. Persona modesta, discreta, de hablar tranquilo, participaba discretamente del estudio de la lección de la Escuela Sabática. Se llamaba John. Cierto día, después de la programación de la iglesia, fuimos a conversar. Estaban sucediendo los Juegos Olímpicos, y le pregunté si había visto alguna competición.
-Un poco -respondió.
-¿Le gusta el atletismo? -pregunté; a lo que respondió:
-Sí, cuando era más joven, participé de competencias.
-¿En verdad? ¿Participó oficialmente de alguna carrera? -continué.
Él dijo:
-Un poco.
-¿Cuál fue su mayor logro? -insistí, para sorprenderme con la respuesta:
-Bien, creo que fue cuando gané la medalla de oro en la Olimpíada de 1936.
John. John Woodruff, vencedor en la carrera de 800 metros, en solo 52 segundos y nueve décimos, en los Juegos Olímpicos de 1936, en Berlín. John Woodruff: miembro de la Escuela Sabática y campeón olímpico. Y, si no hubiera preguntado, no lo sabría.
Victoria sobre el orgullo
Como lo percibió al comienzo de este artículo, doy clases de Homilética. Por eso, frecuentemente se me pregunta: “¿Cuál es la cualidad más importante para que alguien se convierta en un buen predicador?” La mayoría de las veces no sé qué decir. ¡Hay tantas cualidades necesarias! Pero ¿cuál es la más importante? Recientemente, lo comprendí: la humildad. La humildad para tomar la predicación en serio. Humildad para aceptar la autoridad de las Escrituras. Humildad para aceptar que el Espíritu Santo opera más a través del estudio profundo y la preparación intensos, en lugar de intentar obtenerlo, rápidamente, el sábado por la mañana. Humildad para aceptar que nuestras congregaciones no necesitan de nuestra inteligencia, ni de anécdotas triviales, o frases hechas, sino del fruto de nuestra lucha cuerpo a cuerpo con las Escrituras y del fruto de nuestra experiencia espiritual.
Cuando proclamamos el evangelio de Jesucristo, anunciamos el triunfo de la humildad sobre el orgullo y la búsqueda de estatus. Necesitamos orar en favor de la victoria de la humildad en nuestro pastorado.
“Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz” (Fil. 2:5-8).
Sí, Cristo Jesús nos mostró, en su propia vida, lo que Miqueas escribió. Nos mostró lo que es bueno. ¿Y qué es lo que el Señor requiere de nosotros? Que practiquemos la justicia, amemos la misericordia y caminemos humildemente con nuestro Dios.
Sobre el autor: Profesor de Antiguo Testamento en el Newbold College, Inglaterra.