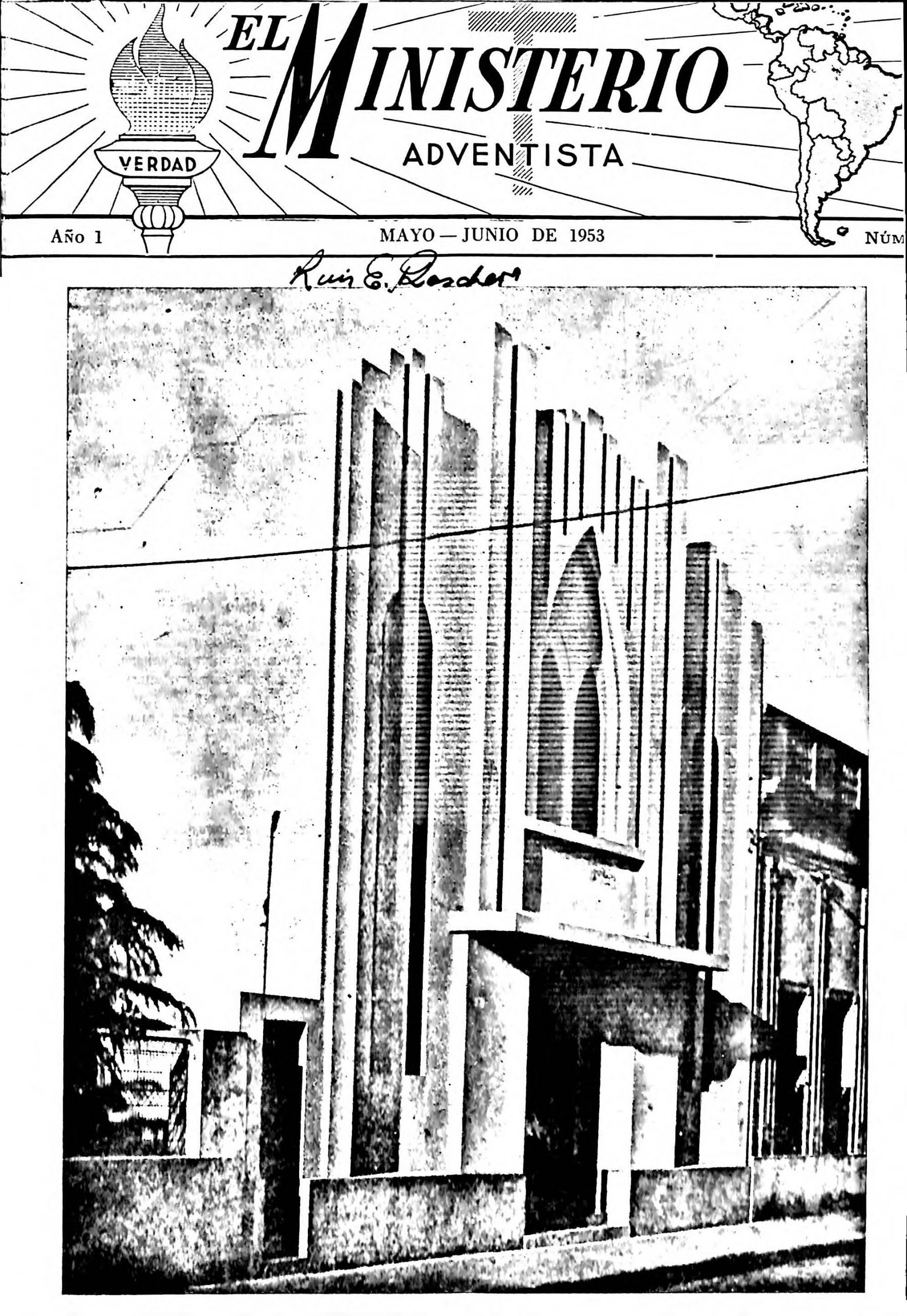“Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, y en verdad; porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren.” (Juan 4:23.)
La característica que distingue al hombre de las demás criaturas de la creación de Dios es su capacidad de rendir culto como expresión voluntaria.
Ni el animal más inteligente tiene un concepto de lo que el hombre llama realidad espiritual, porque no razona ni posee facultades imaginativas. Todas las luces significan más o menos lo mismo para él. No puede extasiarse en la noche estrellada ni exclamar como el salmista: “Los cielos cuentan la gloria de Dios.” Le resultan indiferentes la tormenta invernal y la gloria del estío. No ve en el cristal de nieve ni en las nervaduras de la hoja que “el Dios de lo infinito lo es también de lo infinitesimal.” Tampoco en el bosque, para él amparo en la tormenta y refugio contra los enemigos, descubre el antiquísimo santuario del Creador que invita a sus criaturas a comulgar con él. El buey conoce la voz del amo, mas nada sabe del llamado del Espíritu de Dios.
Al animal, pues, le está vedada la facultad de tributar culto, en tanto que para el hombre, hecho a imagen de Dios y sólo un poco inferior a los ángeles, la capacidad de expresar a su Hacedor el amor que le pertenece, constituye uno de los más altos privilegios. Triste es observar sin embargo que millones de personas dejan de reconocer a Dios en sus manifestaciones y en sus obras. Cuanto más ignora el hombre este conocimiento de Dios y el privilegio de adorarle, más se aproxima al estado de la bestia. ¡Qué amonestación para el cristiano que deja de aprovechar toda oportunidad de culto, siempre tan ocupado en intereses inmediatos que posterga el momento de la comunión!
Cuando en nuestras reuniones pedimos que Dios nos visite corremos peligro de pensar que estamos en casa y que él es nuestro visitante. Nuestro privilegio consiste más bien en procurar su presencia permanente, porque él se complace en habitar en los corazones amantes que aceptan sus consejos. Un antiguo santo inglés acostumbraba decir, con referencia a las reuniones de culto: “Dios está en ellas mucho más que vosotros.” Quizá necesitemos repetirnos más a menudo la verdad de que nos habla el himno:
“Soy peregrino aquí, no hallo do morar; en áurea playa está mi muy lejano hogar.”
Ciertamente, somos peregrinos y extranjeros en la tierra y, como nos lo recuerda el apóstol Pablo, “no tenemos aquí ciudad permanente.”
La brevedad de la vida
Nuestra reverencia hacia Dios y nuestra necesidad de él serían más profundas si pensáramos en la vida como algo menos permanente. Es triste estar comprometidos con bienes materiales o intereses mundanos al punto de olvidar que todo lo que poseemos, lo bello de que gozamos y el consuelo, la paz y todo lo que más queremos proceden de Dios. Nuestro sentido de lo eterno sería más real si dejásemos de considerar nuestra experiencia terrenal como una posesión a perpetuidad en la que Jesús es tan sólo huésped pasajero. Cuando nuestras almas perciban los propósitos de Dios al crearnos y su amor al redimirnos, veremos que realmente él está en el mundo atrayendo a los hombres a sí por medio de Cristo en todas las circunstancias de la vida. Pero puesto que somos tan propensos a olvidar que vivimos en un mundo transitorio, y que tanto absorben nuestra atención y nuestras energías las cosas de la vida diaria, Jesús en su sabiduría estableció estos ritos que recuerdan su humildad en la vida y su humillación en la muerte, precio que pagó para conceder vida eterna al que cree.
Cada vez que se ofrece el vaso de comunión en la cena del Señor y que oímos pronunciar las palabras ‘’Haced esto en memoria de mí,” debemos comprender la verdad de que es un rito instituido para que no nos olvidemos de Cristo y no para que él se acuerde de nosotros. A los corazones atados a la tierra les resulta difícil entender la promesa: “No te desampararé, ni te dejaré.” Por eso hemos de recurrir de tanto en tanto a este sencillo rito de la humildad y a estos sagrados emblemas de la comunión pues a través de ellos nuestra fe vacilante puede percibir claramente que “las cosas que se ven son temporales, mas las cosas que no se ven son eternas.”
¿Por qué debe la humildad preceder a la comunión? ¿No será porque al participar de los emblemas del sacrificio de Cristo nos reconocemos pecadores y necesitados de la obra redentora en nuestros corazones? Pero una de las cosas más difíciles del mundo es confesar el pecado. Y serán incontables los millones de personas que perderán el reino por tener demasiado orgullo para confesarlos. Judas más que nadie necesitaba aprender esta lección de humildad y por eso fue el primero a quien Jesús lavó los pies. A este discípulo, el mejor dotado, que había traicionado al Señor vendiéndole a sus perseguidores y pugnaba en la cena por sentarse a la izquierda de Cristo porque se consideraba el primero, Jesús lo sirvió en primer lugar. Tan sublime condescendencia estuvo a punto de quebrantar el corazón de Judas. Casi le hizo confesar su pecado. Casi disipó su obstinado orgullo. Pero no quiso humillar su corazón y reconocer ante sus confiados compañeros su deslealtad para con el Maestro. ¿Cuál humildad recordamos al prepararnos para la cena de comunión? ¿la nuestra o la de Cristo? Sin que quepa duda, debiera ser la humildad de Aquel que declaró: “Yo soy entre vosotros como el que sirve.”
Los cuatro cintos simbólicos
“Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios, y a Dios iba . . . tomando una toalla, ciñóse” (Juan 13:3, 4). ¿Habéis notado la significación de los cuatro cintos de que se habla en las Escrituras? El cinto o cinturón era señal de disposición, de actividad. Al hombre que no llevaba cinto se lo consideraba desnudo, sin preparación para cumplir su cometido. En los tiempos bíblicos los hombres vestían saco en señal de duelo, de pesar, de apremio o de arrepentimiento. Por intermedio de Jeremías aconsejó el Señor a Jerusalén: “Cíñete de saco… hazte luto como por hijo único” (Jer. 6:26). Durante el sitio de Samaría, frente al apuro en que se hallaba el pueblo, el rey de Israel rasgó sus vestiduras, mostrando el saco que cubría sus carnes bajo las ropas reales. El culto aceptable a Cristo ha de comenzar con el cinto de saco, símbolo de un corazón rendido y penitente.
Pero el cinto de cuero es igualmente significativo. Elías y Juan el Bautista usaban esa prenda. (2Rey. 1:8; Mat. 3:4). Como las pieles con que el Señor vistió a Adán después de su pecado, el cinturón de cuero sugería un sacrificio, con su consiguiente expiación por medio de la sangre. Significaba abnegación, dominio propio y sumisión. Era una protesta contra el lujo y el abandono a los placeres mundanos. Si el cinto de saco era confesión de necesidad, el de cuero significaba aceptación del remedio, reconocimiento de la redención por Cristo, de comunión con su Espíritu y de adhesión a sus propósitos.
El sumo sacerdote llevaba antiguamente cinto de lino como símbolo de su santo ministerio. A Aarón se le mandó que se ciñese con un cinto tal. (Lev. 16:4). En la última cena con sus discípulos Jesús inauguró una nueva clase de sacerdocio: el sacerdocio del servicio humilde. Y al disponerse a lavar los pies de los discípulos se ciñó con una toalla de lino, símbolo sacerdotal de humildad y consagración. Creo que Dios desea que su última iglesia sea, por sobre todo lo demás, la iglesia del cinto de lino. Pero no podemos llevarlo de manera aceptable hasta que no hayamos usado el cinto de saco como señal de pesar por el pecado y el cinto de cuero como símbolo de fe en la gracia expiatoria de Cristo, que mueve a la abnegación y a portar la cruz.
La iglesia del cinto de lino, símbolo de servicio, será la que triunfará y obtendrá el cinto de oro de la victoria, aquel que Juan vio usar a Jesús en medio de los siete candeleros de oro. “Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo: y vuelto, vi siete candeleros de oro: y en medio de los siete candeleros, a uno semejante al Hijo del hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por los pechos con una cinta de oro” (Apoc. 1: 12, 13). Desaparecidos los símbolos de nuestra residencia en la tierra, ¡qué fraterna, qué divinamente gozosa será la eterna comunión con él, ceñidos con el dorado cinto de la victoria espiritual!
El ejemplo inolvidable
No podemos llevar la corona de espinas de Cristo, pero sí la corona de honor que pone sobre la frente del creyente. No podemos usar su túnica sin costura, pero sí las vestiduras de su justicia que nos concede como testigos suyos. Tampoco podemos calzar las sandalias con que recorrió los caminos de Palestina haciendo obras de misericordia, pero podemos calzar nuestros “pies con el apresto del Evangelio de paz.” (Efe. 6:15). No podemos predicar buenas nuevas a los pobres con su elocuencia—puesto que “nunca ha hablado hombre así como este hombre;”—pero podemos testificar en el santuario, el hogar y la calle de las grandes cosas que ha hecho por nosotros.
Cada vez que compartimos los símbolos de su pasión, nuestro Señor se nos aproxima con sus hechos inolvidables. Nadie que haya estado bajo la maravillosa influencia de aquel día del Calvario podrá olvidarlo ya jamás, porque en todas las encrucijadas de la vida la figura del Hijo de Dios sufriendo sobre el símbolo romano de la vergüenza nos conmueve en los momentos cruciales.
La calidad del culto de un hombre no se mide pues ni por su inteligencia ni por su talento directivo ni por la frecuencia de sus oraciones o la elocuencia de su profesión. Ni siquiera por el volumen de las ofrendas o la eminencia del servicio. La bondad del culto rendido estriba más bien en la capacidad para creer. Para ser digno de la comunión con Dios cada hombre debe pasar por la prueba de su fe, que es el terreno de experimentación en el cual todos se dan cita.
¿Qué significa entonces participar indignamente del sacramento de la Santa Cena? ¿Quiere decir hacerlo con indiferencia o descuido para con el sublime significado de la fiesta? Sin duda se es indigno cuando se asiste de manera formal, como si se tratase de un deber gravoso. Se es también indigno cuando se participa sólo para ser visto de los hombres y en especial para ser alabado por concurrir regularmente y, asimismo, si se asiste sin considerar el perdón de Dios como un don inmerecido. Pero quizás el que más indignamente come en la mesa del Señor es aquel que, considerándose pecador, no fía en el abundante amor del Señor para perdonar. El tal, según las terribles palabras de la Escritura, es condenado por indigno (Rom. 14:23).
La vida sacramental
Estas ceremonias de la casa del Señor invitan a meditar hondamente en lo que significa vivir la vida sacramental. Los candeleros y las cruces de oro, los paños de terciopelo y de lino fino para el altar, los vasos de plata y las mesas de madera de acacia constituyen una burla a Dios si el corazón que participa de la cena sacramental no abriga espíritu de reverencia. En la antigüedad Dios era celoso de sus altares, y presto sobrevenía el castigo a los hombres dedicados a su servicio que ofrecían en ellos fuego extraño. Y hoy exige igualmente que nadie profane sus ordenanzas por incredulidad o falta de fe.
En 2 Crónicas 20:20 se expresa la norma para la verdadera vida sacramental: “Creed a Jehová vuestro Dios, y seréis seguros; creed a sus profetas, y seréis prosperados.” Es significativa la fuerza de la primera frase. Es el mismo lenguaje empleado en Juan 3:16: “Que todo aquel que en él cree, no se pierda.” ¿No saldremos de ese culto decididos a vivir vidas que se adapten a las normas de sacrificio destinadas a quienes son candidatos a la traslación? Este es sin duda el ideal sacramental.
En lugar de monumentos de mármol y capillas adonde poder acudir desde largas distancias para admirarlos y entregarles nuestros votos, Dios ha hecho del pan y el vino, tan universalmente accesibles, sus emblemas recordatorios. En vez de exigir sacrificios costosos en prenda de nuestra fidelidad, ha provisto voluntariamente el Cordero muerto desde el principio del mundo. A cambio de un legado de cosas materiales de las cuales rendiremos cuenta, nos ha asignado una tarea en el mundo y nos ha hecho la promesa de conferirnos su poder para cumplirla. Estas son las cosas de las cuales desea que nos acordemos hoy. Y si oímos su amable voz que dice a nuestros corazones en esta hora de comunión: “Venid… todo está prevenido” y respondemos a la invitación a su fiesta, éste será un gran día en nuestra vida.
Sobre el autor: Redactor adjunto de la Review and Herald.