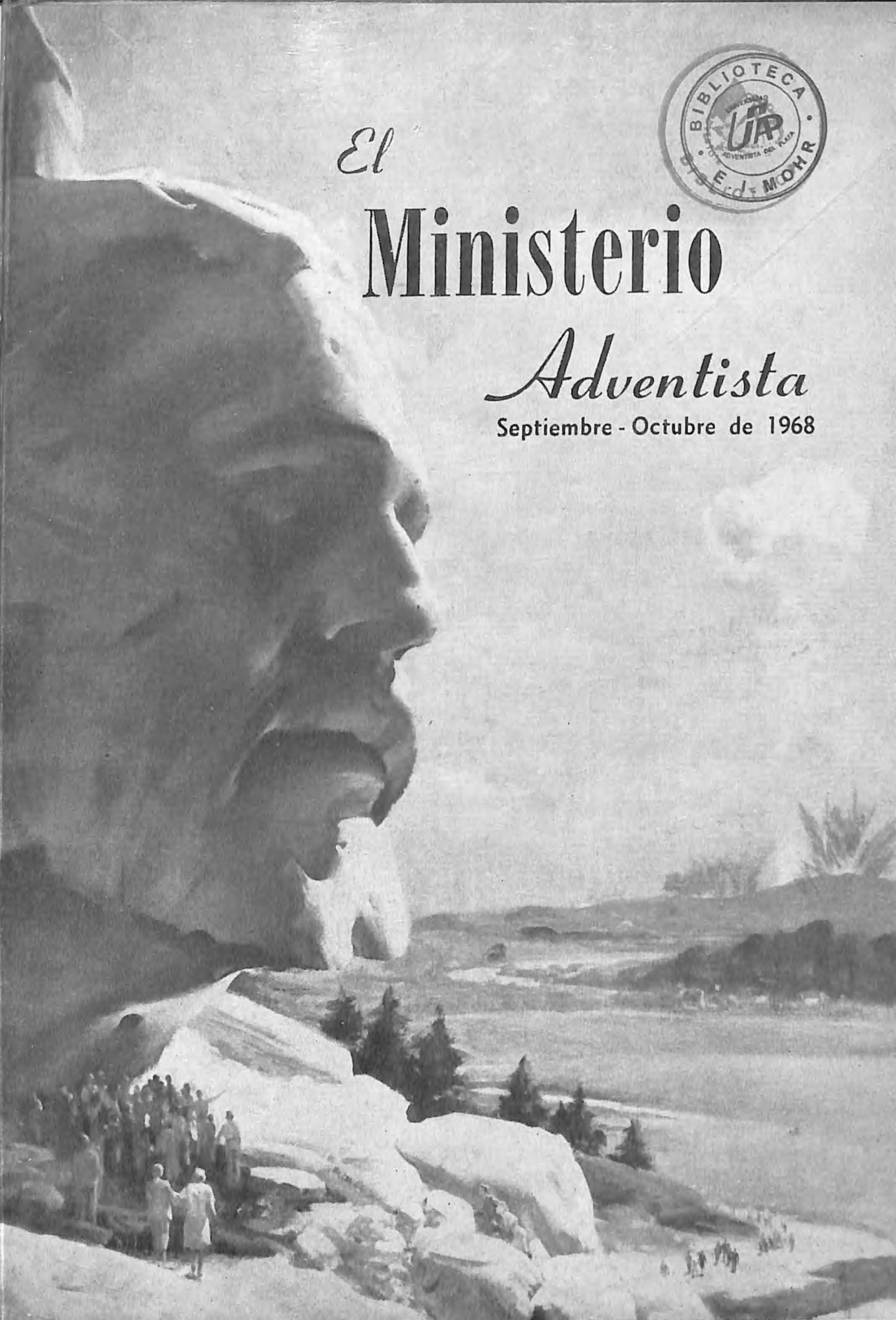En el antiguo sistema judaico, únicamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo. Con sus vestiduras blancas, protegido por la cortina de humo del incienso, se aproximaba con temblor al trono divino, y regresaba de ese encuentro con Dios anunciando a los adoradores reunidos que la obra de la expiación había sido consumada. Cuando Jesús expiró en la cruz, “he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo” (Mat. 27:51). En ese momento histórico-profético cesó el monopolio sacerdotal. El velo que impedía el libre acceso del adorador común al lugar santísimo fue rasgado en forma sobrenatural. Se inauguraba la institución del “sacerdocio universal”. Ahora, gracias a la obra reconciliadora de Cristo, el creyente más humilde puede ir con confianza a la presencia de Dios, y regresar de esa augusta audiencia con el Altísimo llevando al mundo los beneficios de la redención.
REAL SACERDOCIO
El sacerdocio de todos los creyentes no es una invención protestante. Viene del Nuevo Testamento. San Pedro escribió a “los expatriados de la dispersión” lo siguiente: “Vosotros… sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales… Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios” (1 Ped. 1:1; 2:5, 9).
Este pasaje nos lleva a la conclusión inevitable de que el sacerdocio santo y real mencionado por el apóstol es un sacerdocio corporativo. No hay en todo el Nuevo Testamento una referencia a un ministerio sacerdotal de individuos, excepto el de nuestro Señor Jesucristo.
En consecuencia, la distinción entre ministros y laicos debe ser considerada una diferencia de función y no de dignidad. Ministros y laicos constituyen una “nación santa, pueblo adquirido por Dios”. Cualquier tendencia a hacer del ministro un sacerdote según el modelo de la antigua dispensación judaica, y del laico un elemento pasivo, adultera y contradice la clara enseñanza del Nuevo Testamento.
LA IGLESIA NEOTESTAMENTARIA
La iglesia cristiana primitiva comprendió en toda su plenitud la doctrina del “sacerdocio universal”. Debido a eso, en tan sólo tres siglos de existencia se convirtió en una institución religiosa reconocida por el gran imperio romano. En efecto, la iglesia experimentó un triunfo notable. A pesar de la intolerancia de los judíos, apegados a la disciplina de sus tradiciones vacías, y del odio de los gentiles, narcotizados por la filosofía politeísta, la iglesia creció, gracias al celo y la dedicación de sus miembros, legítimos integrantes del “real sacerdocio”.
Gibbon, el celebrado historiador del imperio romano, atribuyó la rápida expansión del cristianismo en aquellos días “al celo y entusiasmo del pueblo por una causa. Eran fervorosos mensajeros y obreros infatigables” (F. P. Corson, Your Church and You, pág. 15).
Existía entre esos cristianos primitivos un admirable fervor evangelístico. Alcanzados por la persecución, se esparcieron a través del mundo mediterráneo, llevando a todas partes las buenas nuevas del Evangelio. ¿Quiénes eran estos esparcidos que con tanta vehemencia anunciaban las insondables riquezas de Cristo? Eran fieles miembros laicos, que integrados en el programa misionero de la iglesia, proclamaban al mundo el poder redentor del Evangelio. Este es el modelo que la iglesia necesita imitar.
CLÉRIGOS Y LAICOS
Con admirable astucia y reconocida habilidad, Satanás trazó sus planes para obstruir con éxito los triunfos del Evangelio. Dividió a la iglesia en dos grupos: clérigos y laicos. Más tarde convenció a los dirigentes que los laicos debían ser reducidos al silencio, porque “son ciudadanos de segunda clase, oyentes pasivos de la Palabra”. El diálogo misionero con el mundo pasó a ser responsabilidad exclusiva del ministerio. Era el triunfo del clericalismo.
Con la apostasía medieval, el ministerio y los laicos se separaron más todavía, no sólo por la distinción de las responsabilidades espirituales, sino también en lo tocante a la posición jerárquica personal. Belarmino “comparó al papa con el sol, al emperador con la luna, a los obispos con las estrellas, al clero con el día, y a los laicos con la noche” (David S. Schaff, Our Fathers Faith and Ours, pág. 287). El catecismo tridentino confirma esta gradación de valores estableciendo que “los sacerdotes del Nuevo Testamento exceden en mucho a todas las demás personas en honra, no pudiendo el sacerdocio ser equiparado o hecho semejante a ninguna otra clase sobre la tierra” (Ibid.).
RESTAURACIÓN Y DECADENCIA
La Reforma, en su rebelión contra las castas y jerarquías eclesiásticas, recuperó el principio neo testamentario del sacerdocio universal de los creyentes, ofreciendo otra vez a los laicos la oportunidad de trabajar en las diversas actividades de la iglesia, y los instó a realizarlas con sentido de responsabilidad.
Los sucesores de Lutero, sin embargo, fueron perdiendo poco a poco de vista la importancia del “ministerio laico” y nuevamente el deber del testimonio valioso y fructífero ante el mundo pasó a ser una obligación exclusiva de los pastores y evangelistas. Como resultado, las iglesias evangélicas se transformaron en instituciones tradicionalistas, faltas de empuje misionero.
El periódico The Watchinan-Examiner publicó hace algunos años, basado en informes estadísticos, cierto párrafo que ofrecía los siguientes datos respecto de las iglesias protestantes del siglo veinte: “El 5% de los miembros de nuestras iglesias no existen; 10% no pueden ser hallados; 25% nunca asisten a la iglesia; 50% no son contribuyentes; 75% nunca asisten a las reuniones de oración; 90% no hacen el culto familiar y 95% nunca ganaron un alma para Cristo” (A. E. Prince, Cristo é Tudo, pág. 50). He ahí el nefasto resultado de abandonar la doctrina del “sacerdocio universal”.
LOS LAICOS Y EL TRIPLE MENSAJE ANGELICO
El movimiento adventista nació por inspiración divina y creció gracias al fervor y al entusiasmo de extraordinarios predicadores voluntarios. La proclamación de la esperanza adventista, escribió la Sra. White, “fue confiada en gran parte a humildes laicos. Los agricultores abandonaban sus campos, los artesanos sus herramientas, los comerciantes sus negocios, los profesionales sus puestos, y no obstante el número de los obreros era pequeño comparado con la obra que había que hacer… El testimonio sencillo y directo de las Sagradas Escrituras, inculcado en el corazón de los hombres por el poder del Espíritu Santo, producía una fuerza de convicción a la que sólo pocos podían resistir” (El Conflicto de los Siglos, pág. 418).
Una vez más fue restaurado el principio evangélico del sacerdocio de todos los creyentes. En casi todos los países del mundo la historia de la Iglesia Adventista está llena de incidentes inspiradores que describen la dedicación de sus miembros a la obra del evangelismo.
Y ahora que nos acercamos al fin del mundo, no podemos permitir que este fervor sufra una solución de continuidad. Sepamos, como ministros, hacer nuestra parte para que el ministerio laico no sólo sea una fuerza vital en la iglesia, sino también una influencia positiva y fecunda en un mundo sacudido por la incertidumbre, la confusión y el terror.