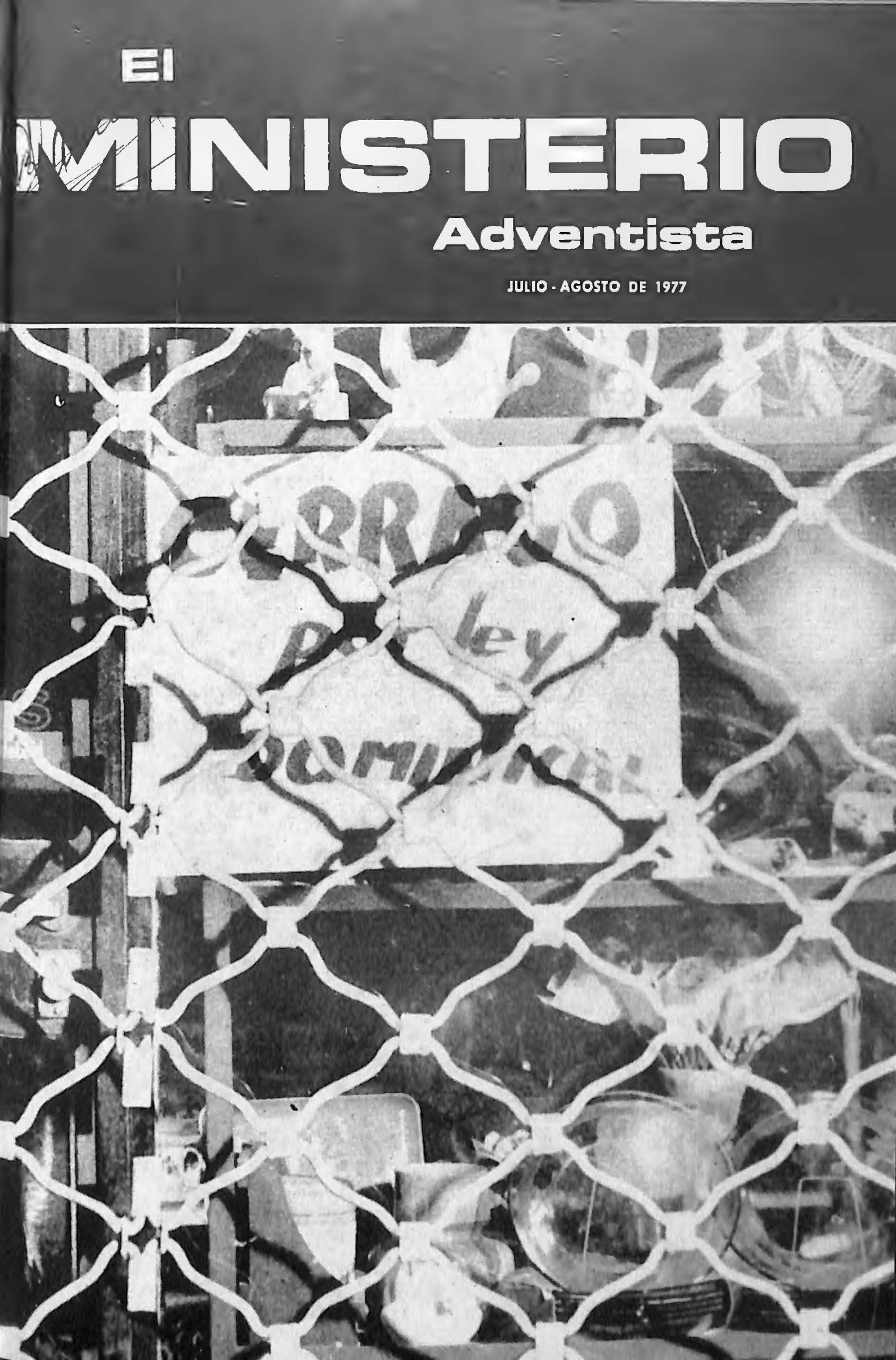Es evidente que entre las cosas que Dios tuvo en cuenta al crear este mundo, estuvo la posibilidad de que sus criaturas pudieran gozar de comunión con él. Algunos pasajes de la Escritura lo señalan claramente. En Apocalipsis 4:10 y 11 se nos dice que la creación es una manifestación de la voluntad de Dios. Es decir que lo que ha sido ordenado por Dios debe ser considerado no sólo ideal sino también esencial para el cumplimiento de los más elevados propósitos del universo. En Isaías 48:18 se afirma que cuando Dios creó este mundo, se propuso que constituyera el ambiente ideal para una clase de seres, los humanos, capaces de comulgar con él. La creación, por lo tanto, debe considerarse en alguna forma la respuesta a los más entrañables anhelos del amor divino.
El hombre, junto con todos los seres inteligentes del universo, ha sido dotado con la capacidad de adorar. El culto es fundamentalmente adoración, la que a su vez es la misma esencia de la comunión. Es decir, implica a la vez aprecio por el carácter de Dios, deseo de asemejarse a Dios y (originalmente por medio de la experiencia y ahora por medio de la gracia) anhelo de vivir cerca de Dios. En una palabra, es a la vez el anhelo y el deleite del alma de alcanzar la perfección de Dios.
El culto, además, logra ciertos fines, entre los cuales figura en primer lugar la preservación del carácter racional del hombre. Las declaraciones de Pablo que encontramos en Romanos 1:18-32 lo demuestran. Esto equivale a decir que el hombre es de tal naturaleza que la adoración de las cosas creadas (incluyendo la adoración propia) corrompe y destruye su naturaleza moral y lo conduce a la degradación de su personalidad. Afirmaciones como las que formuló nuestro Señor en Lucas 17:33 constituyen el fundamento de esta premisa. “El culto del yo implica decadencia; en cambio, si adoramos a Dios nos realizaremos plenamente” (E. Stanley Jones, How Does God Guide Us?, págs. 3, 4).
Por lo que la Biblia nos revela acerca del Edén, es evidente que esto es verdad con respecto a la naturaleza del hombre antes que pecara. Allí lo vemos desde dos ángulos: verticalmente, en comunión con Dios; horizontalmente, en comunión con sus semejantes. También Génesis 2 pone en evidencia que esta comunión —este deleite de Dios por el hombre y del hombre por Dios— había de expresarse mediante las “obras” —actividad creadora— y el “culto”, objetivo para el cual se dedicó expresamente el sábado. Nótese que el cuarto mandamiento legisla sobre ambos aspectos. (Exo. 20:8-11.)
Podemos llegar a la conclusión acertada, por cierto, de que el sábado nada tiene que ver con el surgimiento del pecado. Es decir, no se lo instituyó después de su aparición. Mas bien formaba parte integral del orden original de las cosas. Se decidió que su observancia constituyera un rasgo indispensable del estilo de vida del hombre sin pecado, para que pudiera satisfacer su necesidad de rendir culto a Dios. Y como este plan debía ser eterno, obviamente el sábado debería haberse observado perpetuamente también. Por eso, como nuestro Señor lo declaró en Marcos 2: 28, el sábado fue instituido no como un requerimiento arbitrario de parte de Dios, sino para satisfacer una necesidad definida del hombre, es a saber, su necesidad de comunión con el Dios eterno y de desarrollo pleno de su personalidad. Además, debido a que la salvación tiene que ver con la restauración del hombre a su estado original de santidad en comunión con Dios, el sábado sigue siendo una institución permanente, y lo seguirá siendo por toda la eternidad. Esto difícilmente podrá ser rebatido mientras nos atengamos a la doctrina de la inmutabilidad de Dios, su intención expresa de restaurar todas las cosas tal como eran antes de la entrada del pecado (Ecl. 3:11-45), y consumar todas las cosas en Cristo. (Efe. 1:9, 10.)
Su función pedagógica y su relación con la soteriología[1]
Génesis 2:1-3 se limita a describir la institución del sábado cuando terminó la semana de la creación, para cumplir los propósitos expuestos anteriormente. En cambio, en Éxodo 20:8-11 se nos indica, además, el propósito básico del sábado, es a saber, ser el recordativo de la creación; y en Deuteronomio 5: 12-15 se lo identifica también como un monumento de la liberación de Israel de Egipto, y de este modo, simbólicamente, de la redención que el creyente goza en Cristo. Esto quiere decir que Dios, al prever el surgimiento del pecado, otorgó al sábado significados que no habrían tenido razón de ser si éste no hubiera aparecido. Porque si el hombre no hubiese caído, no habría habido necesidad de redención. Sin duda tampoco habría sido necesario recordar continuamente al hombre que Dios es el Creador. ¿Cómo podría haberlo olvidado si hubiera gozado de comunión permanente y personal con Cristo?
Esto es demasiado obvio y no necesita discusión si reconocemos que los principios de la ley moral fueron escritos en la conciencia espiritual del hombre antes que ésta fuera contaminada por el pecado. La verdad es que el hombre sin pecado jamás se hubiera olvidado de Dios.
Podemos decir, por lo tanto, que, en la presente situación, mientras prevalece el pecado, la institución del sábado cumple una necesaria función pedagógica en el plan de la salvación. Forma parte de la divina “torá” (ley, instrucción), por medio de la cual el Señor se ha revelado y continúa haciéndolo. Pero no se debe permitir que el actual papel didáctico que desempeña el sábado eclipse su propósito original, es decir, la provisión divina de un período de comunión acorde con la forma de vida del hombre antes de la entrada del pecado.
El sello de la santificación
De paso, en relación con esta función didáctica del sábado como recordativo de la creación, es evidente que sólo el séptimo día puede desempeñar ese papel. ¡Imaginémonos lo que sería celebrar la fecha patria un día después del que corresponde!
Una pregunta más: ¿Qué relación tiene el sábado con la gracia? En Éxodo 16:23 y Nehemías 9:14 se dice que el sábado es santo. Los escritos sagrados obviamente tienen la intención de que comprendamos que la santidad del sábado es institucional; esto es, el sábado es santo, como lo era el santuario y todo lo que tenía que ver con el culto a Dios, porque había sido instituido por un Dios santo. Las Escrituras en ninguna parte enseñan que el sábado o el santuario sean intrínsecamente santos.
No podemos esperar, por lo tanto, que vamos a encontrar en las Escrituras ni siquiera la más remota sugerencia de que la observancia del sábado, por sí misma, contribuya a nuestra salvación; en otras palabras, que sea una fuente de gracia. Pero la Biblia nos recuerda que el sábado es el “sello” de la santificación. (Exo. 31:12-17; Eze. 20:12, 20.) La palabra hebrea oth significa marca, recordativo, señal, insignia o característica distintiva. En una palabra, el sábado es la bandera, la señal de lealtad que el hombre santificado ostenta para reconocer que es súbdito de su Rey, el Creador.
Éxodo 31:13 y Ezequiel 20:12 expresan claramente que sólo Dios puede santificar. Los observadores del sábado necesitan recordarlo continuamente, porque toda doctrina referente a la santificación por medio de la observancia del sábado constituiría la peor clase de legalismo. Tal vez no siempre hemos sido cuidadosos en hacer esta distinción, la que nos habría salvado de muchas acusaciones innecesarias de que preconizamos la salvación por las obras. No podemos culpar del todo a los que nos han criticado por no habernos entendido siempre correctamente al respecto.
Si equiparamos el sábado con el orden original instituido por Dios, se deduce que todos los argumentos que se puedan usar para denigrar esta institución, sosteniendo que posteriormente fue abolida o alterada en alguna medida, deben explicar y aclarar lo que sería evidentemente una inconsecuencia en el carácter y los propósitos del Dios eterno.
Sobre el autor: Es secretario general de la División Australasiana.
Referencias
[1] Doctrinas relativas a la salvación. —Nota de la Redacción.