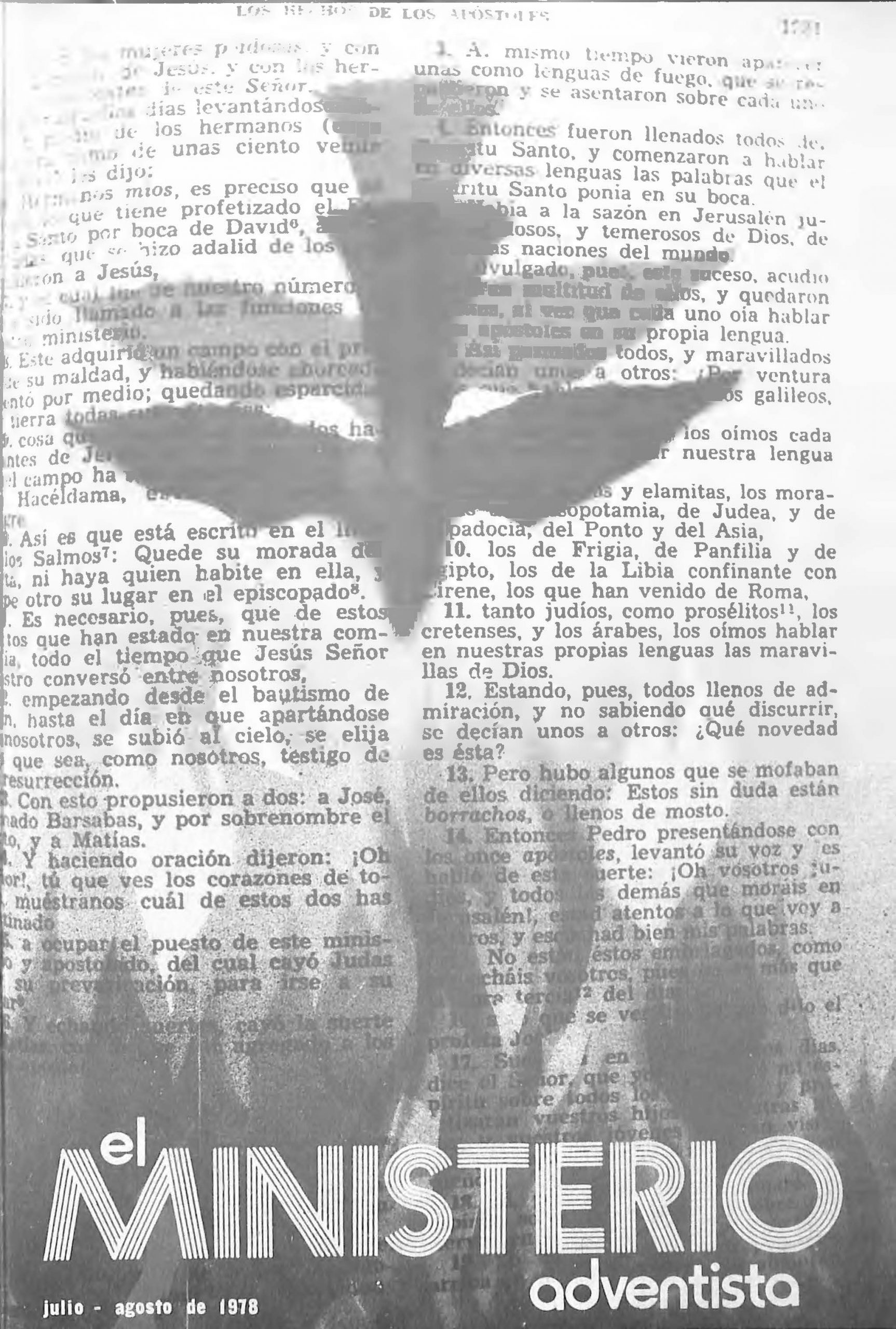En Juan 8:36 Jesús invita a todos los que son esclavos del pecado a que prueben el aire fresco y sientan en sus pies el polvo del camino. Allí leemos: “Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres”. Nos promete algo más que libertad; nos dice que su libertad es real. Es verdadera libertad porque él, el Hijo de Dios, la garantiza. En otras palabras, lo que Cristo es le da validez a lo que ofrece. La libertad que provee es genuina porque proviene del Hijo.
Este versículo subraya la importancia de saber no solamente lo que Jesús hace, sino también lo que es. Nos recuerda que lo que se hace por nuestra salvación se cumple solamente cuando lo lleva a cabo la persona debida, y destaca el hecho de que nunca podremos comprender el plan de salvación a menos que primero comprendamos la naturaleza del Hijo de Dios.
Muchas veces insistimos en saber si una persona está capacitada para cierta tarea, si es idónea, si está autorizada o acreditada y si se puede confiar en ella. Y si hemos de tener la paz espiritual que ofrece la salvación en Cristo, debemos conocer las cualidades que se manifiestan en su naturaleza. Si usamos los mismos símbolos que Jesús usó, podemos ver que el altar (su naturaleza) santifica el don (su obra). (Mat. 12:23.)
¿Cuáles son, entonces, las cualidades de Jesús? ¿Qué le da derecho y capacidad para expiar nuestros pecados? La respuesta la dio el ángel Gabriel cuando preanunció el nacimiento del Salvador. Sus cualidades habían de ser absoluta carencia de pecado, humanidad completa y divinidad total. “Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios” (Luc. 1:35).
Estos tres atributos, inseparablemente unidos, hacen de Jesús un verdadero Salvador. Si eliminamos cualquiera de ellos, inmediatamente queda incapacitado para realizar su obra redentora porque, como veremos, solamente un Dios-hombre, sin pecado, está en condiciones de realizar la obra de la expiación. No podríamos ser salvados ni por su divinidad ni por su humanidad separadamente sino sólo por su naturaleza divino-humana sin pecado. Nuestra suficiencia y nuestra plenitud en él son posibles sólo porque él es plenamente Dios y plenamente hombre. “Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad, y vosotros estáis completos en él” (Col. 2:9, 10).
Se mantuvo sin pecar
Para el pecador formado en iniquidad y concebido en pecado (Sal. 51:5), que se descarrió y profirió mentiras desde su nacimiento (Sal. 58:3), que no quiere ni puede someterse a la ley de Dios (Rom. 8:7), para quien las cosas de Dios son necedad (1 Cor. 2:14), y que ha descubierto que su corazón es fuente de corrupción (Mar. 7:20-23), es inconcebible el pensamiento de que haya alguien que pueda ser inmaculado. ¿Puede ser posible? ¡Sí, lo es! Jesús no cometió pecado. Siempre hizo lo que le agradaba a Dios (Juan 8:29); no conoció pecado (2 Cor. 5:21); condenó el pecado en la carne (Rom. 8:3); fue santo, inocente, inmaculado y apartado de los pecadores (Heb. 7:26); guardó los mandamientos de su Padre (Juan 15:10); no cometió pecado ni tuvo culpa alguna (1 Ped. 1:19); de él el Dios del universo dijo: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia” (Mat. 3:17).
Este contraste entre Jesús y nosotros constituye una de sus cualidades distintivas que lo habilita para salvarnos. De acuerdo con Elena G. de White: “Cristo no podría haber hecho esta obra si no hubiera tenido una naturaleza sin mancha. Solamente alguien que era en sí mismo la perfección, podía ser al mismo tiempo el portador y el perdonador del pecado” (Manuscrito 165, 1889).
“Si hubiera complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría sido un ejemplo perfecto. Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si hubiera admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado” (El Deseado de Todas las Gentes, págs. 67, 68).
¿Por qué es de trascendental importancia su impecabilidad? Porque solamente al otorgárnosla podemos enfrentar las inflexibles demandas de la ley. Su impecabilidad es la “moneda de cambio” que Dios emplea cuando sustituye nuestro carácter perverso por el suyo, sin pecado, de modo que podamos comparecer ante el Señor como si nunca hubiéramos pecado. (1 Cor.1:30.)
Su impecabilidad abre el único camino por medio del cual podemos satisfacer las demandas de la ley, porque ésta requiere de nosotros mucho más que una mera reforma y mucho más que el logro de la perfección a largo plazo. La ley no acepta nada menos que una obediencia perfecta, desde el nacimiento hasta la muerte. Por lo tanto, no es suficiente eliminar el pus del pecado del alma del transgresor cuando lo que la ley requiere es que ésta nunca haya sido infectada.
¿Cómo nos reconcilia con la ley la impecabilidad de Jesús? En primer lugar, lo hace numéricamente. Jesús triunfó donde Adán fracasó, ya que Cristo cometió un pecado menos que el que causó la caída de Adán. En otras palabras, se mantuvo en cero, sin pecar. Honestamente pudo decir: “Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí” (Juan 14:30).
En segundo lugar, la impecabilidad de Cristo nos reconcilió con la ley temporalmente. Su obediencia abarcó toda la vida. “Porque yo hago siempre lo que le agrada” (Juan 8:29), afirmó Jesús.
Resumiendo lo anterior, podemos decir que la impecabilidad de Jesús lo capacita para ser nuestro Salvador porque le da algo que nos puede dar. Su impecabilidad es la tela de la que está hecho su manto de justicia. V, ¡alabado sea Dios!, el hombre que la acepta se cubre con ese atuendo vitalicio, exento de pecado.
Hemos visto que sin impecabilidad Jesús no podría ser nuestro Salvador. Sin embargo, si éste fuera el único requisito para salvar al hombre, habría millones de seres no caídos que podrían haberlo redimido, porque la mayoría de los habitantes del universo de Dios nunca han pecado. (Apoc. 12:4.) Pero la impecabilidad en sí misma no es suficiente para lograr la expiación. Necesariamente el Redentor debía ser un ser humano.
Jesús fue plenamente humano
¿Por qué razón? En primer lugar se debe notar que a la vista de la santa ley de Dios el hombre pecó, y está bajo una terrible condenación. Por lo tanto, debía ser un hombre el que diera satisfacción en nuestro favor. La semejanza con aquellos por quienes se lleva a cabo la expiación es un elemento indispensable para su eficacia. Resulta interesante notar que en el sistema de símbolos del antiguo Israel, la redención debía ser hecha por un pariente cercano. (Lev. 25:25-27; Ruth 4:7.)
Además, la humanidad de nuestro Salvador lo capacitó para someterse a la ley. Como Dios, Cristo era “independiente y estaba por encima de toda ley… Sólo Cristo estaba libre de las exigencias de la ley” (E.G. de White, Seventh-day Adventist Bible Commentary, t. 7, 904). Es evidente que la ley está sujeta a él y no él a la ley, porque no hay nada superior a la Divinidad. Si Cristo tenía que obedecer la ley en nuestro favor (Rom. 5:19), primero debía someterse a ella. Por lo tanto, “cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley” (Gál. 4:5). Cristo tuvo que someterse a la ley, lo que no era su condición natural. ¿Y cómo ocurrió eso? Al nacer de una mujer; al asumir la naturaleza humana.
Más aún, su humanidad le dio a Jesús la terrible posibilidad de morir. ¡Cómo para aceptarla deliberadamente! Pero Dios es inmortal (1 Tim. 6:16) y no puede morir. ¿Cómo podía someterse entonces Cristo, con su naturaleza propia y eterna, a la sentencia de muerte para salvarnos? ¿Cómo podía derramar su alma hasta la muerte (Isa. 53:12) en lugar del pecador condenado? Solamente si asumía la naturaleza humana.
Finalmente su humanidad capacitó a Jesús para ser el postrer Adán. (1 Cor. 15:45.) Así como el primer Adán era totalmente humano, el segundo Adán debía serlo también. En otras palabras, Cristo también llegó a ser el padre de la raza humana (Isa. 9:6; Heb. 2:12), nuestro representante oficial, el número uno, como lo fue Adán.
¿Y qué tiene que ver esto con nuestra salvación? Simplemente que así como el primer Adán debía vencer o caer derrotado como el representante legal de toda la humanidad (cuando pecó, todos pecamos, cuando murió, todos morimos. Rom. 5:12-19), lo mismo debía ocurrir con el postrer Adán. Jesús venció y llegó a ser el Garante del pacto de Dios con la humanidad, legal y físicamente unido a nosotros, y así asumió toda nuestra responsabilidad frente a la ley. Y cuando en su condición de ser humano bebió la amarga hiel, hizo posible que nosotros gustásemos la dulzura del valor y la victoria.
Por lo tanto, la humanidad de Jesús es un atributo indispensable para lograr la expiación. Sin su humanidad, el manto de su justicia sería solamente una tela impecable en su envoltura, un producto sin terminar. Pero las medidas humanas de Cristo han sido tomadas en nuestro favor, de modo que el atuendo de la salvación tenga una forma y un diseño que satisfagan al Rey (Mat. 22:11, 12) y se adapten cómodamente al ser humano. Su humanidad permite que se nos aplique su impecabilidad, y lo pone en situación de morir en nuestro lugar. ¡Qué maravilloso amor!
La necesidad de la divinidad de Cristo
Hemos visto que sin impecabilidad y sin humanidad Cristo no hubiera podido salvarnos. Pero debemos insistir en que estos dos atributos son totalmente insuficientes para salvar al hombre. Si su humanidad sin pecado hubiera sido todo lo que se requería para salvar al hombre, entonces es evidente que Dios podría haber tenido otra posibilidad de redimir al hombre sin enviar a la muerte a su Hijo unigénito. Simplemente pudo haber formado con polvo de la tierra otro Adán exactamente como el primero. Pero esa humanidad sin pecado no hubiera tenido poder para salvar, porque no hubiera participado de la naturaleza divina. La expiación se puede comparar a un trípode cuyos soportes son: impecabilidad, humanidad y divinidad; y como tal, nunca podría permanecer en equilibrio sobre dos soportes solamente.
Elimínese la divinidad de Jesús, y el plan de salvación carecerá de eficacia y estará muerto. ¿En qué medida contribuye la divinidad de Cristo con la expiación? ¿Cómo lo capacita para cumplir su tarea redentora?
En primer lugar, le da el derecho de obsequiar su obediencia. Nadie, fuera de un ser divino, puede obedecer la ley en beneficio de otro. ¿Por qué? Sencillamente porque está en deuda con la ley. De toda criatura se requiere que preste a la ley una obediencia perfecta. No le sobra obediencia para darla a los demás. Así como un hombre que tiene cien pesos no está en condiciones de pagar la cuenta de un amigo porque él mismo debe cien pesos, ninguna criatura puede pagar la cuenta de obediencia de los demás.
Es evidente, entonces, que solamente alguien que no le deba nada a la ley, puede obedecer en favor de otro. Sólo la divinidad no tiene obligaciones con la ley. Por esta razón se instruyó a Israel que trajera al Señor una vaca alazana con dos características notables: debía ser sin mancha, y jamás debiera haber llevado yugo. (Núm. 19:2.) En otras palabras, nunca debía haber estado sujeta a ley o disciplina. Esta era la única forma como se podía representar adecuadamente a Cristo. Porque era divino, Cristo no le debía nada a la ley, y por lo tanto estaba en condiciones de pagar nuestra deuda.
¿Para qué más lo capacitó su divinidad? Le dio el derecho de entregar su vida por nosotros. Aunque muchos han muerto tratando de ayudar a un amigo en peligro, nadie puede dar su vida por los demás para satisfacer las exigencias de la ley. ¿Por qué? Porque no se pertenece a sí mismo. (1 Cor. 6:19.) No puede entregar su vida, porque sólo administra los bienes de Dios.
Pero Cristo es diferente: Es divino. Tiene vida original; su vida no es prestada ni deriva de otra. Él es su propio dueño. Pudo decir: “Pongo mi vida, para volverla a tomar” (Juan 10:17). Y también: “Yo soy la resurrección y la vida” (Juan 11:25). Por eso, cuando la ley requirió del pecador la paga máxima, Jesús pudo desnudar su pecho y ofrecerlo al cuchillo justiciero. (Léase 1 Tim. 2: 5, 6).
Sólo el Cristo plenamente encarnado es suficiente para salvarnos. La impecabilidad, la humanidad y la divinidad son sus tres cualidades gloriosas. La primera implica la tela, la sustancia del manto de justicia. La segunda comprende la forma, su diseño. La tercera proporciona el derecho a colocarlo sobre los hombros del tembloroso pecador, impartiéndole perfección, no la de un ángel no caído, sino la de la Divinidad. “Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Cor. 5:21).
Sobre el autor: El pastor J. C. S. van Rooyen es profesor asociado de teología en el Colegio Helderberg, Somerset West, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.