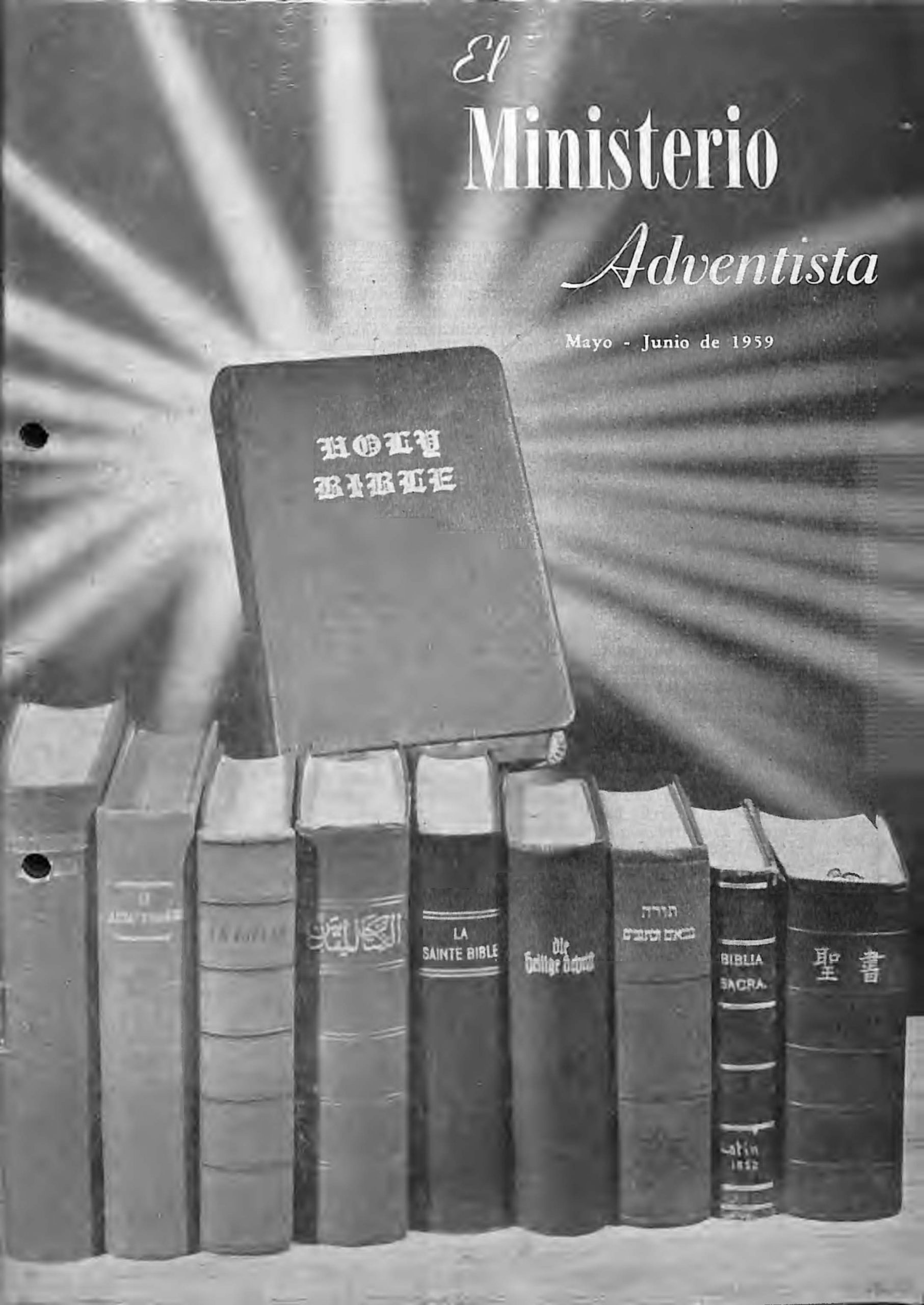Cuando construían uno de los puentes que ahora une Manhattan con Long Island, los obreros que trabajaban para colocar la base de una torre de sostén en el fondo del East River, descubrieron que hacía algunos años se había hundido en ese lugar un lanchón cargado de piedras, y que estaba firmemente empotrado en el fondo cenagoso. Un equipo de buzos logró atar el lanchón con gruesas cadenas unidas a remolcadores que procuraron desprenderlo del fondo y arrastrarlo, pero en vano. Uno de los ingenieros concibió el plan de remolcar dos barcazas hasta el lugar de las operaciones con el fin de asegurarle las cadenas que ataban el lanchón hundido, en un momento de baja marea, y luego esperar que el océano hiciera su parte. Cuando subió la marea, llenando la bahía con su fuerza incontenible, lentamente fue levantando el lanchón, y así dejó libre el lugar para que los obreros colocaran el fundamento de la torre.
En nuestra vida sucede algo parecido. No podemos levantarnos tirando de los cordones de nuestros zapatos. Nos elevamos hacia una vida nueva únicamente cuando la marea del poder de Dios invade nuestras vidas y las levanta hacia las alturas.